Capítulo 1: Él


Me levanté como todas las mañanas, un día más, para mí no había diferencias entre uno y otro. ¡Estaba harto de esa vida! No podía recordar un momento feliz en años. Quería correr, volar lejos de aquí, empezar de cero, siendo nadie, siendo solo yo. El problema era justo ese, que no sabía quién era en realidad. Tanto me habían dicho lo que «debía ser y hacer», que había terminado por confundirme, por desconocerme, por olvidar mi verdadera esencia.
La gente tiende a imaginar la vida de quienes tienen dinero. Cuántas veces había escuchado frases como: «¡Qué genial sería poder ser tú!», «Tienes tanta suerte de tener todo lo que tienes». Sin embargo, yo odiaba esa vida; si hubiera podido elegir, habría nacido en medio de una familia de granjeros o algo así. Mi padre era ingeniero y un reconocido empresario del rubro automotriz, era dueño de la empresa más importante y líder de la región, una empresa que él heredó de su padre, y este a su vez del suyo. Mi madre estaba metida en la política, así que tenía influencias y reconocimiento de la gente. Todo el país los conocía, menos yo. Mis hermanos y yo nos habíamos criado solos: en los internados más caros, en escuelas reconocidas, rodeados de mayordomos, tutores y niñeras, pero solos. Crecimos viendo a nuestra madre en televisión y a nuestro padre en portadas de revistas y diarios empresariales.
A mi hermana menor, Nahiara, desde pequeña le había gustado el mundo de fantasías en el que vivían nuestros padres. Estudiaba actuación y ya mamá —con sus influencias— le había conseguido su primera participación en una serie. Me llevaba muy bien con Nahiara. Ella, a pesar de que soñaba con ser famosa —más de lo que ya éramos solo por ser hijos de Gloria y Roger Santorini—, tenía corazón, era cariñosa, divertida, alegre y espontánea. Esperaba que el medio y la fama no la transformaran como lo habían hecho con mis padres. Mi hermano mayor, Alejandro, falleció hacía casi cuatro años; él era el hijo perfecto, correcto y responsable. Estudiaba ingeniería para poder encargarse del negocio de la familia cuando su vida se vio truncada a causa de un virus desconocido que se lo llevó en cuestión de horas. Mis padres nunca lo superaron, tenían todas sus expectativas puestas en él y nadie esperaba que sucediera aquello. Desde entonces mamá se volvió mucho más fría y distante, mientras que papá —unilateralmente— decidió que era yo quien debería continuar con el negocio y que ya estaba en edad para iniciarme en ello. Quería que estudiase ingeniería.
Yo siempre me había sentido en constante disyuntiva. Como el hermano del medio que era, nunca había encontrado mi espacio en esa familia. Mi hermana siempre había sido la sombra de mi madre, mientras que Alejandro era el hijo soñado de mi padre. Pero, ¿y yo? Mi pasión era el arte, hacía esculturas con materiales reciclados; supongo que era un talento que había heredado de mi abuela —que era artista plástica—, con quien había pasado la mayor parte de mi infancia. Ella era la única que siempre estuvo para mí cuando me sentía solo, decía que yo también era artista y, por tanto, era un alma libre a quien, por desgracia, le había tocado nacer en el cautiverio de la rigidez de mis padres.
En aquel momento estaba en Tarel, mis padres me habían enviado allí, una ciudad costera casi perdida en el país. Ellos habían heredado de mi abuela una enorme casa de campo que utilizaban para venir cuando se cansaban del ruido del trabajo y sus secuelas. La mansión era grande y tenía acceso a una playa privada, por lo que cuando la visitaban, no tenían necesidad de ir hasta el pueblo, pues allí había todo lo que se requería para poder olvidarse del mundo por un tiempo.
Mis padres no podían entender —o mejor dicho, no querían aceptar— que no me interesaran en absoluto la ingeniería y los números. Me habían mandado allí por un par de meses y de forma obligada con el objetivo de que «meditase» sobre lo que era bueno para mi futuro. Eso era irónico, ellos jamás se habían preocupado por nosotros, por darnos un abrazo, una palabra cálida o leernos un cuento antes de dormir; sin embargo, deseaban manejar mi vida a su antojo, como si yo fuera de su propiedad. No podían admitir tener un hijo que quisiera hacer algo diferente a lo que ellos consideraban el ideal de felicidad.
Vivíamos en un país grande con una sociedad bastante conservadora. De chicos nos perseguían los periodistas y nos preguntaban cosas que ni siquiera sabíamos cómo responder acerca de la carrera de mi madre. Con el tiempo se calmaron, pero cualquier desliz en nuestra conducta podía representar daños en la carrera de mamá. Por tanto, desde pequeños habíamos sido adiestrados en las buenas costumbres y en los buenos modales. Un hijo suyo no podía salir en los diarios por emborracharse en un bar o haber participado en alguna gresca.
Me consideraba una persona muy solitaria, no tenía muchos amigos ni había tenido demasiadas parejas. Odiaba que las chicas se acercasen a mí por el dinero, podía descubrir ese brillo en sus ojos cuando al mirarme me reconocían. Las sonrisas falsas, los movimientos sexys, el interés brotando por sus venas. Una vez tuve una novia, se llamaba Lucía y fue mi primer amor. A ella no le importaban esas cosas, pero con el tiempo la relación simplemente se enfrió. Mis amigos eran los de siempre, Manuel y Lorena, mis primos mellizos y compañeros de colegio, gente a la que le daba exactamente igual quién era yo o quiénes eran mis padres, éramos familia, pero no demasiado cercanos.
Llevaba dos días encerrado en ese castillo y me estaba muriendo de aburrimiento. ¿Cómo suponían que en aquel retiro obligatorio de repente descubriría que lo que siempre quise era ser ingeniero? No lo sabía, pero lo que sí sabía era que necesitaba salir a dar una vuelta. Tenía ganas de crear algo y para ello me gustaba pasear por la ciudad, mirar sus estructuras y recoger materiales que me pudieran servir.
Una enorme plaza llamó mi atención, tenía buenos recuerdos de ese lugar; en realidad, tenía buenos recuerdos de todo este pequeño pueblo. Solíamos venir aquí cada año de vacaciones a escondernos del mundo, era el único tiempo en que nuestros padres se comportaban como padres, no se preocupaban por lo que diría la prensa, ni por las reuniones de mamá o la venta de los autos de papá. Éramos por un par de semanas niños normales dentro de una familia común. Sonreí ante ese recuerdo y me adentré en la plaza. Estaba hermosa como siempre, se llamaba «Plaza Verde» y habían mejorado los bancos y la iluminación. Una enorme fuente emergía en el centro llena de agua, flores, colores y vida.
Definitivamente, era un buen lugar. Un escenario natural rodeado por el trino de las aves que parecían concentrarse todas en ese sitio, algunas de ellas para beber en la fuente. Los niños jugaban en los columpios, había farolas pintadas de distintos tonos pastel y sillones de hierro haciendo juego. Era rara la mezcla de colores, pero resultaba agradable a la vista.
Colores. Cuando éramos pequeños mi abuela nos decía que debíamos pensar en colores, expresar nuestros sentimientos con ellos. Nos decía que cada uno significaba algo: el rojo estaba siempre relacionado con la pasión o el amor; el amarillo, la amistad. Cuando me enojaba por algo me decía: «Cierra los ojos y piensa en un color que identifique como te sientes». La verdad, no sé por qué lo hacía, pero siempre me resultó divertido.
Practiqué aquello durante mucho tiempo, incluso después de su muerte. Recuerdo haber llorado sobre su tumba lágrimas de color rosa, porque era su color favorito, y mientras yo pensaba que lloraba en rosa, la imaginaba teñirse de ese color para ir al cielo con una sonrisa. Les pedí a mis padres que le pusieran un vestido rosado y cubrieran su cuerpo con telas del mismo tono, pero no quisieron. Me sentí triste por aquello, entonces decidí imaginar que mis lágrimas de tristeza eran de su color favorito y que con ellas conseguiría pintar el alma de mi abuela antes de que viajara al otro mundo. Ella era una excelente pintora y había sido la encargada de darme ese amor de familia, esa idea de que pertenecía a algo que, de otra forma, no habría conseguido.
Hacía mucho tiempo que no pensaba en colores, todo era gris, blanco o negro en mi vida. Desde mi habitación y las ropas que usaba hasta mis pensamientos aburridos. Todo en aquella plaza me recordaba a mi abuela, ella amaba ese lugar. Solía sentarse aquí, un poco más al norte, donde había un árbol de raíces grandes y desde donde solía mirarnos mientras mis hermanos y yo andábamos en bicicleta. Sonreí ante el recuerdo y miré al cielo sin poder evitar preguntarme: ¿Dónde estarás, abuela? ¿Serás feliz?
Ella era oriunda de este pueblo, pero a los diecisiete años tuvo que mudarse con sus padres al otro lado del país, a la capital: Salum. En esa ciudad conoció a mi abuelo y se casaron, para luego dar a luz a mi madre, su única hija. Nosotros nos criamos y vivimos allí toda la vida, pero siempre escuchamos de mi abuela las historias sobre Tarel y sus encantos. Nos había enseñado que esta ciudad era mágica —y en realidad lo era— solo porque una vez al año, aquí, recuperábamos la normalidad en nuestras vidas.
Mientras recordaba las historias de mi abuela y sonreía en silencio, me di cuenta de que estaba sentado en una banca que, paradójicamente, era rosada. Quizá mi abuela me estaba queriendo decir algo, me gustaba pensar así. Abrí los brazos a lo largo del respaldo y miré al cielo una vez más, cerré los ojos y aspiré profundo. Todo aquí olía a paz, olía a mar, olía a libertad.
El sonido de unos niños riendo me trajo de mis pensamientos y los observé divertidos. Estaban a unos metros parados detrás de una chica que pintaba unos cuadros. Desde donde estaba solo podía ver la cabellera de la joven sentada en el suelo. Parecía hippie o algo así. Su falda de muchos volados se extendía en un círculo sobre el suelo y en sus brazos llevaba un tatuaje. Su cabello tenía un montón de colores —como si de un arcoíris se tratara— y caía en ligeras ondas a lo largo de toda su espalda. Los niños reían y lo señalaban. Ella pintaba, sin inmutarse, un cuadro que parecía un paisaje.
—¿Tu mamá te dejó pintarte de esos colores el pelo? —preguntó una niña sonriéndole.
—Sí, me dejó —contestó la chica que seguía concentrada en su cuadro.
—Me gusta, yo querría pintármelo de púrpura. ¡Pero mi mamá no me dejaría jamás! —exclamó la niña tocando uno de sus rizos rubios.
—Yo creo que cuando seas grande podrás teñírtelo del color que desees —alegó la joven.
—¿Por qué te lo has pintado de tantos colores? —preguntó el niño al otro lado—. Digo, ¿no podía ser sólo de un color?
—No podía elegir cuál de todos esos colores me gustaba más. —La voz de la joven sonaba divertida y cantarina, no parecía sentirse invadida por las constantes preguntas de los pequeños. Al contrario, parecía disfrutarlo, y aun así, continuaba su labor.
—A mí también me cuesta elegir —asintió el niño en un gesto que denotaba entendimiento—. Cuando vamos por un helado nunca puedo decidirme por un sabor. Ojalá mis padres los compraran todos, así podría comer un poco de cada uno. —Los tres rieron divertidos.
—¡Me gustan tus cuadros! —exclamó la niña señalándolos.
—Gracias —sonrió la joven con amabilidad.
Los niños volvieron a sus juegos y yo me quedé absorto en el pincel de la extraña de cabellos multicolores. Subía y bajaba acariciando ese lienzo sin ninguna duda, sin ningún reparo, esfumanba trazos y delineaba figuras. Ella no se detenía, solo pintaba y pintaba. La experiencia me resultó relajante y luego de aproximadamente una hora de solo contemplar su trabajo, decidí volver a mi casa.
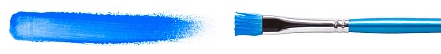
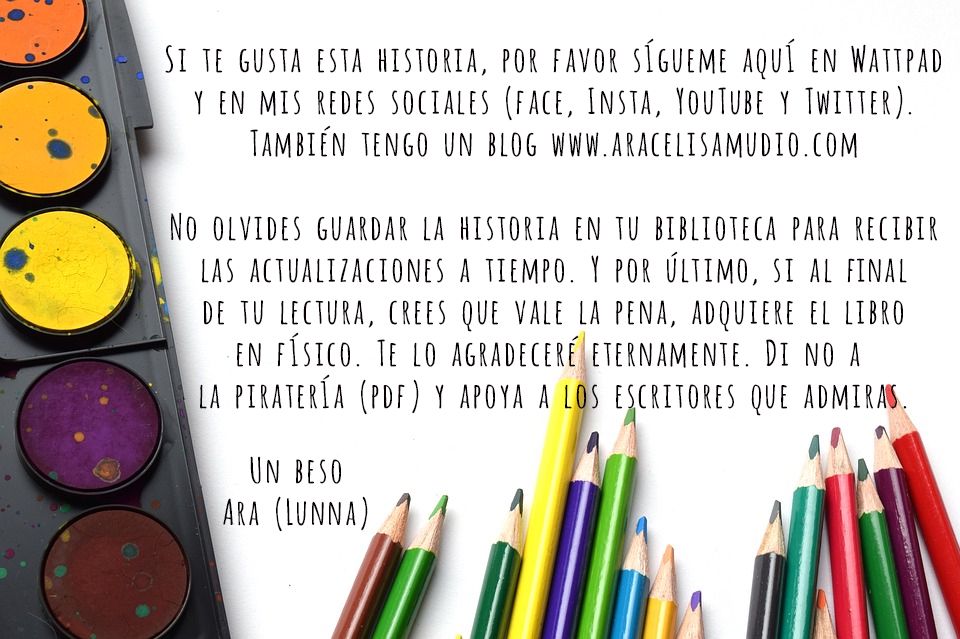
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top