Horrores de dos ciudades.
El personaje que he elegido es el abogado Sidney Carton, de Historia de dos ciudades, la novela de Charles Dickens.
Cantidad total de palabras: 2.335

≪Aquella noche, en la ciudad, dijeron que el rostro de aquel hombre fue el más tranquilo de cuantos habían visto en el mismo lugar. Muchos añadieron que su aspecto era sublime y profético≫.
Historia de dos ciudades, Charles Dickens.
Libro III, capítulo final.
Sé que es el peor de los tiempos y de los lugares para estar ahora. En este templo de la indiferencia, Siria, donde la maldad y una larga lista de opresores campan a sus anchas. Igual que antes, por supuesto, ya que solo han cambiado los rostros a lo largo de los siglos.
—¡Cuidado, Sidney! —me advierte Bryan, mi ángel de la guarda podría decirse, ambos nos dedicamos en Alepo a las labores humanitarias.
Nos refugiamos detrás de las ruinas de un edificio abandonado, del que salen hierros retorcidos que cortan como dagas afiladas. Un pequeño con la cara embadurnada en tierra, trozos de cascote y sangre, no deja de llorar y de preguntar por sus padres. Se me parte el corazón al verlo ahí, solo, en medio de la calle, contemplando los incendios que provocan las bombas al caer desde el cielo. Mi compañero, sin darme tiempo a reaccionar, corre hacia él y lo coge entre los brazos. Sabemos que es otro huérfano pero, aun así, intentamos tranquilizarlo diciéndole que sus papis se encuentran bien.
—¿Cortesía del Presidente Bashar al-Ásad o de los rusos? —le pregunto a mi amigo, lo que sea para olvidarme del olor a carne quemada, del estampido de las balas de los francotiradores y de los chillidos de agonía.
Resulta irónico. Un gobernante que es médico, incluso con postgrado en Londres, se dedica durante años a destruir sus hospitales, sus colegios, sus zonas residenciales, con bombas, misiles y barriles de explosivos, combustible y metralla. Ni siquiera respeta a los bebés prematuros, que luchan por vivir en sus incubadoras: implacable, también derrama la muerte sobre ellos.
Después de la última incursión, los cuerpos vuelven a caer desgarrados. Es un ciclo que se repite una y otra vez durante las veinticuatro horas del día. Se desploman igual que las cabezas guillotinadas la tarde de mi ejecución. Cincuenta y dos cabezas contando la mía, para ser precisos, que los asistentes contabilizaban con gritos alegría a medida que el verdugo las separaba de los troncos, en un ambiente de fiesta estimulado por el vino revolucionario.
Ahí me hallaba yo, un perro vicioso, incapaz de realizar cualquier acto noble o elevado, regalando mi existencia por el esposo de Lucía, la mujer que amaba. Ella confiaba en mí y apostaba por mi capacidad de emprender objetivos magnánimos, algo que jamás hubiese sospechado relacionado conmigo. No se hubiera sorprendido, tampoco, de observarme hoy, consolando niños bajo la lluvia de aviones asesinos. Por este motivo, jamás me arrepentí de cambiar mis botas por las de Carlos en la prisión. Ni de entregarle mi corbata y mi levita: lo desmayé y lo hice poner a buen recaudo.
—Creo que el cielo te ha enviado a mi lado —me dijo la pequeña costurera, apretándome las manos con fuerza, antes de que su cabeza, la número veintidós, rodara sobre el suelo.
Y tenía razón. Lo supe cuando el futuro se desplegó ante mí. Cuando contemplé a Lucía con un bebé en la falda repitiendo su nombre, Sidney, como si esta simple palabra solo trajera buenos augurios. Fui consciente de que me recordarían durante muchas generaciones y que relatarían mi historia como si se tratase de la mayor hazaña. También al ver a una Lucía anciana llorando ante mi sepulcro, en el aniversario de la ejecución.
Las premoniciones me confortaban, inclusive mientras me conducían al cadalso. Era como si una sombra ocupase mi lugar y yo estuviese lejos, protegido, siendo un simple observador. Cuando todo terminó el espectro yacía allí, muerto, pero yo seguía vivo, salvo que en otra época y con otro destino. A pesar de que nada me informaron lo tenía clarísimo: debía hacer el bien, dar la vida por los demás.

Así, guiándome por el instinto, empecé a caminar y me alejé de París. No sabía con certeza qué rumbo tomar, marchaba a tientas. Quilómetros y quilómetros en los que me encontraba con miles de personas, de rostros desesperanzados, que iban en la dirección contraria y me miraban como si hubiese perdido el sentido común. Fantasmas grises, hambrientos, esperando a que una cara amable reparara en ellos: pero ninguna lo hacía, salvo para ahuyentarlos, su tristeza arruinaba el paisaje idílico que construían en sus mentes, de espaldas a la realidad.
Deducía que arribaba a una frontera porque las vallas de alambres afilados se interponían en mi camino y la policía increpaba a niños, jóvenes y ancianos, negándoles el paso o golpeándolos con las culatas de sus armas. Algunos de ellos, desesperados y reuniendo las últimas monedas que poseían, les pagaban a traficantes que los hacinaban en camiones para dejarlos morir allí, asfixiados, si algo se torcía. Un averno que sustituía a otro averno. El problema era que no había un Diablo sino muchos, todos alimentándose de la carne barata que les ponían en bandeja de oro.
De esta manera llegó el invierno: mientras cruzaba los campamentos de refugiados. Las tiendas de campaña, hechas en plástico, se amontonaban unas pegadas a otras, sin intimidad. La lluvia entraba a raudales por ellas o se desplomaban por el peso de la nieve. Los infelices, descalzos y con sus finas ropas de verano, luchaban contra las inclemencias del tiempo, solos, porque Europa no existía para ellos, eran invisibles. Así nacían nuevas almas en pena, agonizando en medio de desdichas y enfermedades.
En el Valle de los Chalecos, uno de los símbolos de esta indiferencia, conocí a Bryan, el que me habló como si alternáramos desde siempre.

—¡Una tragedia que no le importa a nadie! —Y señaló, absorto, la montaña de salvavidas, que rivalizaba en tamaño con las naturales.— Después de la Segunda Guerra Mundial, en medio del hambre, se las ingeniaron para ayudar a cuarenta millones de desplazados. Ahora, en período de bonanza, no se hace nada por los sirios. Al ver estos chalequillos solo puedo pensar en cuántos niños han muerto congelados o ahogados en el mar.
—Sí, yo también —expresé en voz alta, sintiéndome desgarrado.
Sucedía algo mágico: las piezas se colocaban y el Hado nos ponía en la misma frecuencia de onda.
—Lo más triste es que ahora, los que se salvaron, se encuentran en tierra de nadie después del Pacto de la Vergüenza entre la Unión Europea y Turquía.
Daba por hecho que yo controlaba las noticias modernas. ¿Cómo decirle que morí durante la Revolución Francesa y que me concedían una segunda oportunidad para hacerlo mejor, mientras me ponía al día con los lustros en blanco?
—¿El Pacto de la Vergüenza? —le pregunté con simpleza.
—Llevas mucho tiempo viajando, ¿no es cierto? —Y sin esperar respuesta, agregó:— Los países de la Unión Europea se comprometieron a que, si Turquía recibía a todos los refugiados y migrantes que pretendían entrar en territorio comunitario, les daba seis mil millones de euros, eliminaban la necesidad de visado para los turcos y aceleraban la adhesión de este país a la Unión Europea, aunque no exista libertad de prensa.
Yo, mientras tanto, movía la cabeza de arriba abajo, sin saber qué comentar. ¡Cuánto debía absorber y memorizar! Pero no era necesario pronunciar palabras vanas, porque mi ángel de la guarda continuó diciendo:
—¿Has visto un acuerdo que viole más leyes internacionales sobre derechos humanos que este? Y ahí los tienes, ¡pobres!, malviviendo en Turquía. Los niños sirios y de otras nacionalidades son mano de obra barata para las fábricas clandestinas de ropa. Tienen permiso para estar pero sin dinero...
—Me gustaría indagar más, hacer algo —Me ofrecí, sintiendo en los huesos que ahí estaba mi destino, la forma de redimirme.
—Si te interesa ayudar de algún modo puedes unirte a nosotros, te recibiremos con los brazos abiertos —expresó, señalando la furgoneta de la organización no gubernamental a la que pertenecía—. Lo único que necesitas es tener coraje y parece que esto a ti te sobra.
Y en su compañía vi, además, los campamentos de refugiados en Turquía, de los que tanto Bryan me alertaba. En ellos algunos padres y madres de Siria vendían a sus hijas a ancianos turcos, a cambio de una dote, creyendo que el matrimonio religioso era legal. Los sinvergüenzas utilizaban a las adolescentes durante un par de meses a su satisfacción y, si tenían suerte, volvían con su familia y no caían en las redes de trata de blancas. Una novia siria costaba mil quinientos euros, la mitad que una turca: al horror de la guerra debían sumar violaciones, desarraigo, discriminación, traiciones familiares. Recuerdo que al escuchar sus historias me venían a la memoria los prostíbulos de Whitechapel, en mi época, cuando los aristócratas ingleses se ufanaban de visitar a las prostitutas moribundas, para probar algo nuevo que satisficiera sus sentidos hastiados.
—Debemos ir a la camioneta y largarnos de aquí —susurra Bryan, trayéndome de regreso a las bombas de Alepo—. ¡Vamos!
Corremos agazapados de una esquina a la otra, yo con la criatura en brazos. Zigzagueamos para que no fijen en nosotros su objetivo los francotiradores o las águilas metálicas del cielo. En este sitio nadie está a salvo, la vida vale menos que nada.
Cuando mi esperanza está a punto de claudicar, vencida por la realidad, me concentro en Lucía, en mi resurrección, en el optimismo infatigable de Bryan. Y, en especial, en la cabecita que descansa sobre mi hombro, con confianza. La confianza, una apuesta que parece no tener cabida aquí y que, no obstante ello, igual existe.
Después de horas conquistando la calle centímetro a centímetro, somos capaces de observar nuestra furgoneta al lado del esqueleto de una escuela. En esta zona el polvo se ha dispersado un poco, ahora se emplean a fondo contra la otra punta de la ciudad. Respiramos hondo y cogemos fuerzas durante cinco minutos.
—¿Listo? —me pregunta Bryan, nos compenetramos tanto que no necesito ninguna indicación ulterior.
—Listo —respondo, soplándome el flequillo que me cae sobre los ojos, sigo usando el pelo largo, a la moda de antes.
Venciendo el agotamiento físico y mental, casi volamos hasta nuestro vehículo. Prácticamente no sentimos las piernas debido a la velocidad de nuestra carrera. No ignoramos que es el momento más peligroso, ya que la presencia del rodado delata la nuestra.
La fortuna está con nosotros. Subimos al pequeño furgón y nos alejamos de Alepo. Quince minutos después Bryan se comunica con sus superiores por el móvil satelital. Ellos nos ponen al tanto de las últimas noticias: por desgracia han muerto muchos hombres, niños y mujeres. Además, las bombas han caído sobre algunos voluntarios de la Media Luna Roja, mientras intentaban salvar vidas.
Vuelvo a mirar al crío que nos acompaña: duerme. Al menos a él conseguimos salvarlo. Lanzo un suspiro y permito que este pensamiento alentador me brinde energía. Resulta complicado impedir que los espantos de esta guerra mundial de baja intensidad me carcoman por dentro. Así la designan los que están a buen resguardo de los misiles, para los que la sufrimos es una en toda regla y de las grandes.
Como estoy próximo a que me gane el llanto y el desaliento, vuelvo a aferrarme a mi humanidad: a mi amada Lucía, a la costurerita a la que consolé el día de nuestra muerte y, gracias a la cual, hoy creo en lo imposible. Evito pensar en todas las Mesdames Defarge, cuyos deseos de venganza las conducen a acabar con hasta el último descendiente de aquellos a los que odian. Por ello eludo racionalizar e involucrarme, también, con una ideología que no sea proteger la vida. Aquí se amontonan los rusos, iraníes, libaneses, milicianos chiíes, islamistas locales, brigadistas de la yihad internacional, las tropas turcas y quién sabe cuántos más, todos defendiendo sus intereses y sus cuotas de poder.
—Tenemos que ir a Jan Sheijun —expresa Bryan y yo percibo que me oculta algo: en otras ocasiones lo ha hecho, cuando pretendía que respirara sin agobios durante un tiempo más.
En condiciones normales el trayecto dura hora y media, es una incógnita lo que nos llevará hoy. Contemplo el cielo. Para mi dicha, libre de cazas. Ya que mi amigo me regala un lapso sin nuevas preocupaciones, decido aprovecharlo imitando al niño, echaré una cabezada.
Dura poco: cuando levanto los párpados Bryan, sin manifestar nada, me alcanza una máscara de gas y un mono blanco, que él ya lleva puesto. Siento que me estrujan el pecho: ha pasado lo peor que podía pasar, algo de lo que he sido testigo con anterioridad. Además, le entrega a nuestro pequeño acompañante a una colega, que me observa con rostro de dolor. Normal, algo muy grave y más allá de toda lógica ha sucedido aquí también.
Pero, a pesar de deducirlo, nada me prepara para lo que mis ojos están obligados a presenciar a continuación. Decenas de criaturas de ambos sexos, muertas con espuma en las bocas. Otras tosiendo en medio de dolorosos espasmos, luchando por llenar de aire los pulmones. Gente vomitando sin poder respirar o tocándose el pecho, desesperados. Convulsiones. Paros respiratorios. Muchos de los sobrevivientes quedarán con secuelas de por vida. Bombardear la ciudad con gas sarín apareja estas consecuencias que no le importan a quien, empeñado en su venganza, emplea un medio que de una manera fácil regala la Muerte, basta con ser inhalado o que se cuele a través de la piel o que se ingiera.
Imagino que a lo ocurrido aquí le seguirán venganzas y contra venganzas, intereses y contra intereses, explicaciones y contra explicaciones. Estupidez y más estupidez. En definitiva, seguirán acumulándose los asesinatos sin sentido, la insensibilización hacia el drama de las mujeres y de los niños. Crecerá y crecerá la indiferencia, son demasiados.
Así, profundamente conmovido, entre los horrores de dos ciudades, Alepo y Jan Sheijun, enfundado en un mono y con una máscara antigás, continúo buscando mi redención...

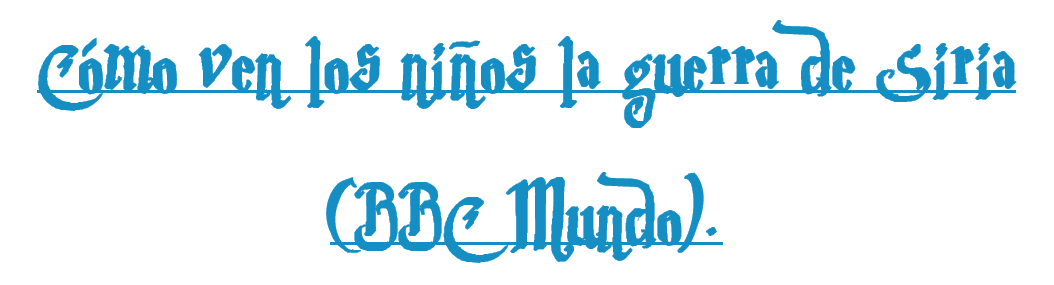
https://youtu.be/6OSvz6rAnSI

https://youtu.be/kf-9qNsZ1Wg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top