2.
De niño, mi madre supo amputar a la perfección mi capacidad para soñar. Creo que por eso luego la vida se encargó de regalarme todo lo que yo, en mi niñez, no me había atrevido a imaginar.
Nací en una vieja masía de muros de piedra desconchados una madrugada de julio rebozada de humedad. Era la cuarta generación que nacía en esa casa, aunque yo sólo conocí a los de la anterior a la mía. Ninguno de mis abuelos sobrevivió a mi nacimiento, todos ellos ya estaban enterrados en el cementerio de Viladecans cuando yo llegué al mundo, y qué diferente hubiera sido todo si alguno de ellos hubiera estado allí, repetía siempre mi madre ante cada penuria. Pero yo nunca pensé demasiado en los muertos, para mí eran fantasmas que entorpecían la realidad de lo que había; que mi padre era un borracho, y luego, cuando se fue, que estábamos solos, mi madre, mi hermano y yo.
Miré el reloj sobre la repisa de la chimenea; eran las diez de la noche. El sonido del trueno fue inmediato al rayo. Su resplandor hizo que el despacho se inundase de una luz blanquecina celestial. Soplé la vela hasta apagarla y salí en dirección a la calle. La cortina de agua era tan espesa que apenas me permitía ver más allá de la acera de delante. Me calé hasta los huesos en el minuto que tardé de la puerta hasta el coche. Ya allí, me quité el sombrero y, con el pañuelo que saqué del bolsillo intenté secarme la cara. Varios escalofríos me sacudieron; no era noche para salir de casa.
—Hacía años que no veía una tormenta de verano como esa —comentó Teodoro antes de encender el coche. —¿A casa, señor?
—Qué remedio, a casa.
Durante todo el trayecto no amainó; escuché el constante martilleo de las gotas en el tejado del coche y el ruido ensordecedor de los truenos. En mi pueblo las tormentas de verano eran escasas, la mayor parte de los días eran soleados, y excepto en diciembre y enero cuando el frío húmedo cortaba el aliento, la temperatura era agradable. Pero Bogotá tiene clima de anfibio, de agua a raudales, de frío que desciende de las montañas, de niebla tupida. Los ingleses afincados en la ciudad se sienten como en casa.
—Su mujer ya ha llegado, por si se lo preguntaba —me comunicó Teodoro cuando entró el coche en la parte trasera de la casa—. Fui a buscarla a la estación a las cuatro en punto.
—Me lo suponía, Teodoro. ¿Ya se ha instalado?
—La dejé en manos de Catalina. Quería advertirle que... no es como la imaginaba, señor.
—No puede ser peor que el retrato que me mandó mi hermano.
—No, señor, peor no.
Yo no quería casarme; el matrimonio nunca ha estado entre mis planes. Quizá me lo hubiera planteado si hubiera conocido a alguien que me hubiese inspirado algo más que un deseo fugaz, pero no fue así. Todo fue culpa de mi madre y su dichosa obsesión por verme bien casado, como si tal cosa fuese posible. Terminé aceptando por una única razón; todo hombre de negocios que se precie tiene a una mujer al lado que lo acompaña, una mujer respetable, cristiana que se encarga del hogar. Y yo como hombre de negocios que soy, la necesitaba, porque las malas lenguas ya habían empezado a hablar.
—¿Cuál es entonces el problema, Teodoro?
Parecía estar navegando en su mente, pescando unas palabras que no llegaban a picar. Teodoro hacía un par de años, o quizás más, que hacía de chófer, desde que compré el Bentley de importación americana. Tenía cuerpo de eunuco; su cabeza calva y la barba barbilampiña eran la viva imagen de los hombres que debían haber servido en Oriente miles de años atrás.
—No hay problema alguno. Ella me enseñó el acta de matrimonio y le esperaba a usted. Pero doña Isabel Masnou no es la mujer del retrato, de eso no cabe ninguna duda.
—¿No es la mujer del retrato? ¿Y quién es la del retrato, entonces?
—No lo sé, señor, me temo que ha sido usted víctima de una equivocación o una broma por parte de su hermano.
No respondí. Mi hermano Ricard era capaz de eso. Desde niño había mostrado una alegría y despreocupación propias de los hermanos pequeños, algo que yo no pude gozar, y eso le hacía ser más juguetón, más pillo. Recordaba haberle enseñado a atarse los cordones de los zapatos, a ayudarle con los deberes, a limpiarse los dientes, a regañarle cuando lo castigaban en el colegio. No era fácil ser su hermano cuando su carácter le facilitaba llevarse con todo el mundo, a ser un conquistador nato. Nunca conocí a alguien que no le cayera bien y que no se alegrase de verle. Supuse que enviar un retrato que no era de alguien terrible le habría parecido una forma graciosísima de reírse de mí. Estaba convencido de que en ese mismo momento estaría partiéndose de risa a mi costa.
Entré en la casa que le había comprado a un comerciante que quería mudarse a Cartagena de Indias, donde había puerto. Apenas había tocado nada de cómo la había dejado, sobria y funcional. Lo único que había modificado había sido el despacho, adaptándolo un poco más a mi gusto, con más estanterías y libros, una licorera y una caja fuerte. Catalina, el ama de llaves, me recibió con un gesto de condolencia artificial más propio de los sepultureros en un entierro.
—Ya ha llegado, señor. La he instalado en la segunda habitación a la derecha, la que tenía el tocador.
—Gracias, Catalina. Ya estará acostada, supongo.
—No, señor —negó con una caída de ojos en resignación—. Estaba exhausta y he insistido, pero ha querido esperarle en el salón.
El nudo en el estómago que ya tenía en el coche se intensificó cuando me di cuenta de que el encuentro era inminente. Teodoro me había dicho que la había ido a buscar a la estación de trenes a las cuatro en punto, y eran pasadas las diez. Llevaba más de seis horas allí, esperándome. Respiré hondo, intentando ahogar el nerviosismo de estar a punto de conocer a la mujer con quién me había casado. Peor de lo que me imaginaba no sería, y, aun así, lo hubiese preferido porque sabía a qué atenerme. Con la mujer del retrato, la matrona de pelusilla en el bigote y papada en vez de cuello habría sido fácil fijar los términos de ella por un lado y yo por el mío, porque entonces yo habría seguido mi camino como hasta entonces y sólo habríamos coincidido en las fiestas a las que me habría acompañado.
Arrastré los pies hasta la puerta del salón, abrí la puerta despacio, procurando ser silencioso, y entonces la vi. Estaba acurrucada sobre el sillón de piel con los ojos cerrados, un libro abierto a la altura del pecho y descalza; se había quitado los zapatos, que permanecían en el suelo, desgastados y raídos. Me acerqué a ella como si una fuerza invisible tirase de mí, y la miré de arriba a bajo como el colegial observa, por primera vez con los ojos del deseo, a una mujer joven y atractiva. Quería verla más de cerca, descifrar el color de sus ojos escondidos bajo unos párpados delicados, tocar la rugosidad de sus labios algo resecos que parecían esconder un secreto, descifrar el por qué de su expresión serena y sonriente.
Fue extraño, me sentí como si el mundo se hubiera detenido en el instante en que el retratista saca la fotografía y la imagen se hubiese congelado. Una parte de mí quiso salir de allí corriendo, oliendo el peligro, pero también olía a campos de lavanda en primavera y a pimienta excitante, así que la otra parte ganó el pulso y me quedé allí, poniéndome de cuclillas, pensando en cómo demonios despertarla. No era la mujer más guapa con la que me había cruzado, aunque no era fea, así que no entendía por qué tenía un efecto magnético sobre mí.
Con la mano derecha toqué la tela almidonada de la blusa y la zarandeé lo justo para que ella reaccionase. Entonces la aparté como si quemara. Isabel abrió los ojos, parecía confusa, como si no supiera dónde estaba, hasta que se percató de mi presencia, y entonces me miró. Lo hizo como si me conociera, y le sostuve la mirada de sus ojos grandes y de un color acaramelado. Entonces habló, mientras que yo sólo podía escuchar los latidos de mi corazón. Pum pum pum.
—¿Eres mi marido? —preguntó con la voz todavía somnolienta.
—Supongo que sí, soy Francesc, Francesc Carreres —logré articular.
Volvió a mirarme con paciencia, como si llevase esperando mucho tiempo para conocerme, y en realidad, así había sido.
—Un placer, Francesc Carreres.
No respiraba; me di cuenta de ello cuando me faltó el aire y tuve que abrir la boca para tomar una bocanada. Tampoco podía moverme, sentía que la profundidad de esos ojos me tenía atrapado, no podía dejar de mirar el brillo que desprendían. Eran cálidos y bondadosos, tenían luz propia. Me sentía arropado por ellos, viéndome reflejado en sus retinas, y a la vez también sentía que estaba al borde de un abismo, a punto de caerme.
—Debes estar cansada del viaje, deberías acostarte —dije, en un intento por lograr poner algo de raciocinio en esa escena surrealista que estaba viviendo.
—Sí, lo estoy. ¿Puedo tocarte? Quiero comprobar que eres real.
Me imaginé que su piel mediterránea sabría a sal de mar. Batió las pestañas en forma de medialuna proyectadas sobre las mejillas de pómulos altos y, sin esperar respuesta, puso la palma de su mano sobre mi mejilla. La acarició con rapidez, como si solo quisiera hacer una comprobación mientras mi corazón se aceleraba. El tacto era suave como la seda. Estuve seguro de que ella podía escuchar mis latidos desde allí.
—No estoy en tu cabeza —susurré cuando ella apartó la mano, casi de inmediato.
La mejilla donde ella me había tocado me ardía. Una corriente eléctrica extraña me había recorrido de arriba a bajo, dejándome la piel de gallina.
—Me voy a la cama, Francesc Carreres. ¿Puedes llevarme? Tienes una casa demasiado grande.
—Claro; sígueme.
Me puse de pie y la guie escaleras arriba mientras la pregunta que por qué una mujer como ella había querido casarse con un desconocido me rondaba la mente. —
Si la habitación no es de tu agrado... — dije al abrirle la puerta.
—Lo es —me interrumpió ella—. Gracias por los vestidos. Y por el camisón —añadió—.
Estaba detestando esa sensación de ingravidez permanente que no me abandonaba cuando la miraba. Sabía que los vestidos encargados no eran de su talla, se habían hecho basándose en la joven de la fotografía.
—Mañana puedes ir a que te los arreglen.
—¿Esperabas a alguien diferente? Me da la sensación de que estás...confundido.
—Un poco —admití—. Métete en la cama, estás exhausta.
Ella lo hizo sin rechistar, tumbándose y cerrando los ojos de inmediato.
—Ha sido un placer conocerte, Francesc Carreres. Buenas noches —dijo antes de quedarse dormida.
—Igualmente, Isabel Masnou.
Olía a lavanda y a genista, a la resina de los pinos que crecían delante del mar y caían sobre los acantilados del Mediterráneo. No pude evitar dejar una caricia leve y rápida sobre su frente antes de salir de aquel cuarto.
Necesitaba otra copa. O dormir, sí, dormir. Mañana a la luz del día vería las cosas de otra manera. Había sido el whisky y la sorpresa inicial de encontrarme a alguien tan diferente de quién esperaba. Ni necesitaba ni quería a una esposa, guapa, fea, lista o estúpida. Por supuesto, ¡seguro que no tenía demasiadas luces! ¿Qué clase de mujer se casaba con un desconocido? Una a quién no le llegaba la sangre al cerebro.
La cabeza me dolía de tanto pensar cuando me metí en la cama, pero no podía dejar de pensar en esa cara, esa boca ni en esos ojos que tenía al otro lado de la pared. Tenía la cara ardiendo, esa caricia se repetía en mi cabeza una y otra vez. Me imaginé devolviéndosela, bajando hasta tocar los labios carnosos, la mandíbula. La nuca me sudaba, no podía estarme quieto.Y no entendía por qué. Nunca había sentido ese primitivo deseo de poseer a una mujer, o de tocarla. Nunca me había visto tan atrapado en unos ojos femeninos, ni había ardido de tal forma en una sola caricia. La odié por tener ese efecto en mí, por casi hacerme perder el control, por hacer tambalear mi determinación.
No lo lograría, había dicho que no quería tener una esposa, y no la tendría. Por mucha atracción que sintiera, lo único que haría sería evitarla.
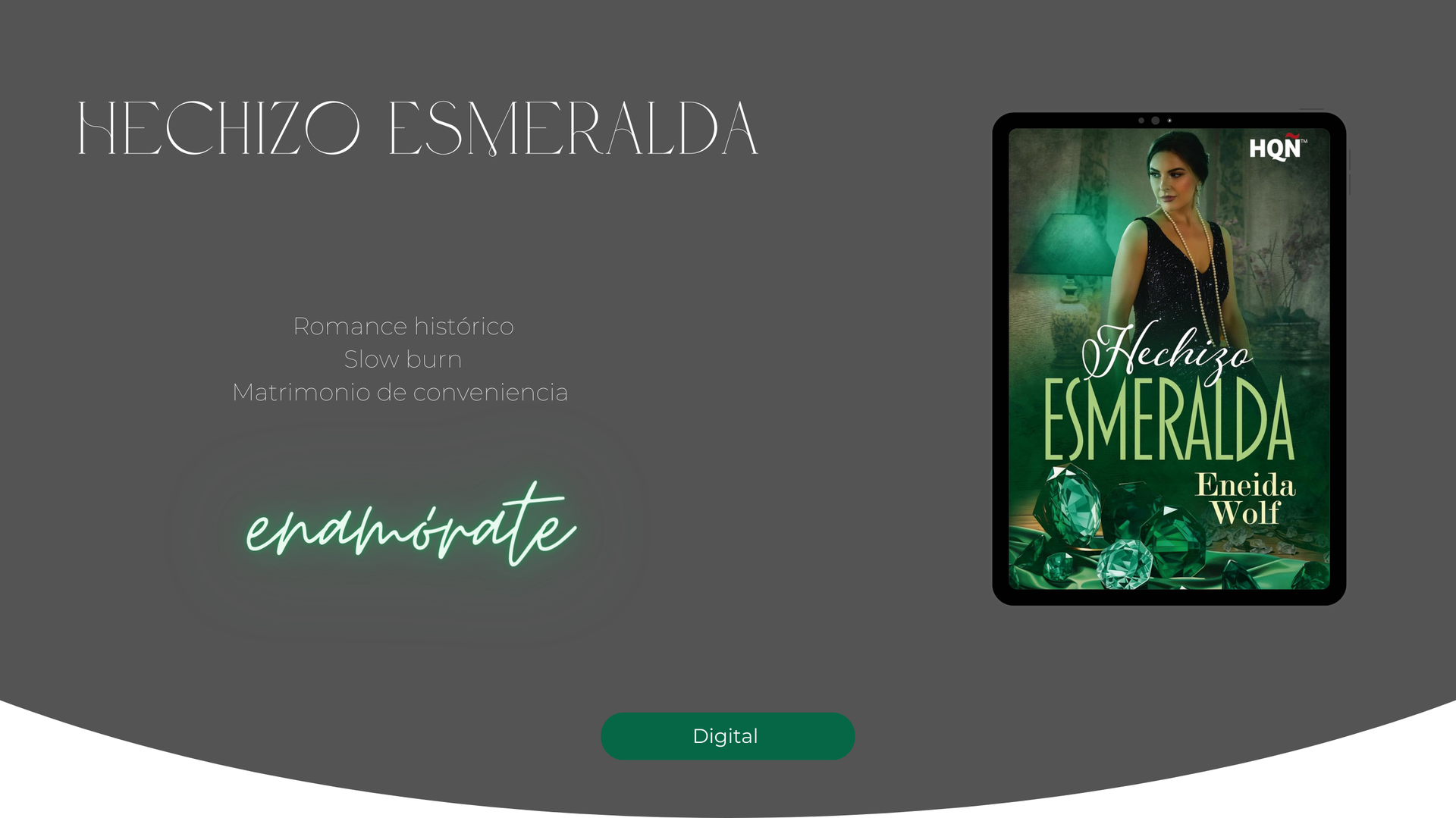
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top