8. Dilema divino
Pista de audio recomendada: Relaxing celtic music - Shooting relaxation.
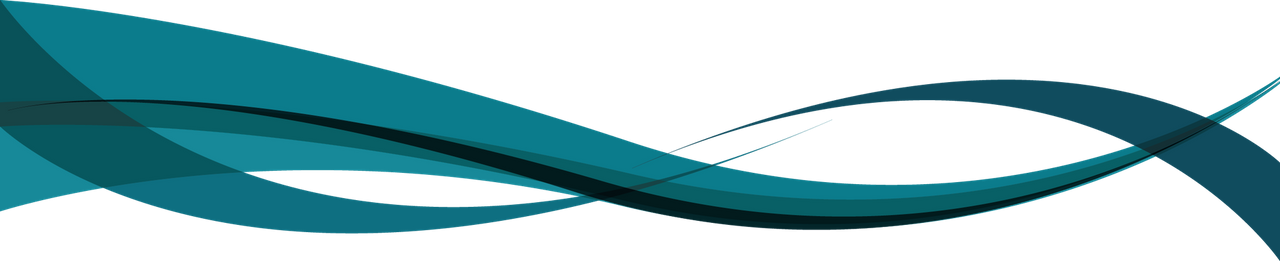
Colosal e imponente, surcaba los cielos a una velocidad ingente. Las partículas de agua se condensaban por detrás de la base de sus alas, cerca del inicio de su cola, formando un cono que acompañaba su vuelo constante. El mundo era diferente ante los ojos de un dragón. Para un humano, podría parecer abrumador, irracional, pero para una criatura de tales proporciones, era el desplazamiento adecuado para recorrer su territorio.
Escapar de Arquedeus había sido una decisión táctica. Era orgulloso, pero no tonto. Los arqueanos eran seres temibles, a los cuales tenía que tratar con precaución. No llevaba quince años evitándolos para presentarse ante ellos sin estar preparado. Era consciente de que aterrizar en ese lugar había sido un error causado por subestimar las capacidades de un humano; recordar el terrible dolor que lo llevó a la locura, a volar sin control, le causaba escalofríos.
Una fugaz turbulencia, producto de su ansiedad, sacudió el vuelo del dragón. Se recuperó, tratando de aumentar la velocidad a pesar de su cansancio. Lo único que deseaba era llegar a Tierra de Fuego y poder descansar. No le gustaba volar sobre el viejo mundo porque, aunque ya no hubiese krits en el aire, los vestigios de la muerte y la destrucción se percibían en cada montaña helada, en cada lago seco o en cada bosque muerto. Poco a poco la vegetación se recuperaba, pero la fauna tardaba más, la vida no era fácil de compensar.
Debajo de él, la blanca costa Siberiana quedaba atrás a gran velocidad. Los zneis enviados para detener al Rahkan Vuhl ya se habían dispersado, volviendo a sus respectivos nidos. Servían a Kronar como ojos y oídos, cuidando cada rincón de sus tierras, manteniendo el orden y el equilibrio entre las pocas especies que habían sobrevivido a la destrucción, años atrás.
Volaba por encima de las altas montañas siberianas. Aquellas que Jack Relem utilizó para desarrollar sus habilidades. Kronar no sabía de ello, porque sólo podía sentir la almigia siempre y cuando él o sus zneis estuviesen cerca de la fuente de origen. Altas montañas eran de difícil acceso para las criaturas de sangre fría, aquellas que no dominaban el poder sagrado de los dragones, el lugar idóneo para perderse de él. Ahora en Arquedeus, era todavía más inalcanzable, lejos de su vigilancia, de sus dominios.
Exhaló una voluta de humo negro al pasar por un cúmulo de aire caliente. El fin de las montañas abría paso al inmenso desierto. Como una ironía, los desiertos eran de los pocos ecosistemas que más vida albergaban después de la catástrofe. Miles de metros más debajo de su vuelo, podía percibir a los zneis cazando humanos que salían de sus escondrijos. Siempre que se encontraba aquellos escenarios no podía evitar preguntarse, cómo es que esos seres eran tan difíciles de erradicar. Una verdadera plaga, es lo que eran para el gigante rojo.
El mar colindaba con el fin del desierto en medio oriente. Se decía fácil, pero entre descanso y descanso, el dragón había volado ya por varias horas. Con la tremenda hambre que sentía, y el pesado sueño, no quería alargar su viaje más de lo debido.
Sobrevoló el agua mientras los últimos rayos de sol se ocultaban en el horizonte, abriendo paso a la penumbra. A los pocos minutos, una impresionante formación montañosa se divisaba, destacando en la más grande de tres islas que conformaban un archipiélago. Ya no había luz de día, pero un resplandor rojo emanaba de algún sitio oculto detrás de la montaña. Ese era su destino, Tierra de Fuego.
Descendió suave, dejando que el viento marino lo ayudara a planear hasta su destino. Se posó sobre el filo del punto más alto en la isla y observó sus dominios. Elevaciones montañosas, que parecían haber sido sacadas de la tierra a la fuerza, protegían los límites del cuerpo terrestre. Agua bajaba por sus laderas acaudaladas, desembocando en cascadas que caían hacia una inmensa abertura en la tierra, hacia un mundo subterráneo. El resplandor rojo provenía del interior, dando vida a los alrededores. Trinos de aves preparándose para dormir, aleteos lejanos, silbidos viperinos, rugidos de algún mamífero o siseos de los zneis adornaban el paraje auditivo, completando la imagen de una isla tropical, paradisiaca, con la vegetación y fauna más rica y extraña de todo el viejo mundo.
Con una gran inhalación, que denotaba su preocupación, saltó al interior. Cayó en picada a gran velocidad, pero, apenas cruzó el umbral ficticio que llevaba a las entrañas de la tierra, extendió sus alas con fuerza, frenando en un instante y convirtiendo su llegada en un planeo suave y elegante.
El nido del rey se vislumbraba a lo largo, ancho y profundo, siguiendo su descenso. Cuevas, grutas que se extendían por el subsuelo como un hormiguero de proporciones colosales, brindando cobijo y resguardo a todos los zneis que tenían la suerte de habitar la casa del dragón rojo. Muchas de las cascadas que provenían de las altas montañas, descendían hasta perderse en una lluvia ligera que dotaba de humedad el submundo, a excepción de una: la más grande culminaba en un hermoso lago subterráneo en el que los tergos y parvos se refrescaban.
Mientras más profundo se llegaba, la luz del exterior se extinguía, pero abría paso al origen del resplandor rojo que iluminaba incluso las afueras del nido. Bajando lenta y viscosa desde una abertura en el techo rocoso de la cámara principal, una gran cascada de magma fluía hacia el fondo aparente de la depresión. El dragón tocó suelo firme en la base de la cascada ígnea. Ahí, se formaba una cuenca en la que se acumulaba la roca fundida. Podría parecerlo a simple vista, pero no era una laguna, sino que el magma se filtraba hacia una sección todavía más profunda, igual que un embudo gigante.
Kronar abrió sus fauces para beber del magma que se acumulaba a sus pies. La agradable sensación cálida del hervor pétreo recorriendo su garganta, era un relajante natural. Respiró profundo y exhaló liberando tres alegres llamaradas por boca y narinas, disfrutando de la nutritiva sustancia. Las preocupaciones volaban lejos mientras estaba en su nido, en donde solo había paz.
Estaba tan concentrado, disfrutando el momento, que no se percató de que un centenar de criaturas lo observaban desde las partes altas de la gruta. Pequeñas e insignificantes para un gigante como él, pero tan valiosos como hijos, zneis de todas las clases lo admiraban. Criaturas nacidas para servir a su creador a cambio de su protección, una vida plena y prospera.
Había elegido esa isla por su localización. Era tan remota que casi no había resultado dañada por los krits liberados en el apogeo de la destrucción humana. Se encargó de protegerla, adaptarla y prepararla para convertirla en un hogar. Y lo había conseguido. Ese pequeño archipiélago en medio oriente, ahora servía para que toda clase de criaturas pudiesen volar, correr, nadar en libertad, procrear con seguridad y vivir sus días gozando de los milagros que la tierra fértil, el aire limpio y el cálido fuego les brindaban.
Pero la utopía estaba lejos de lograrse y Kronar lo sabía. La existencia de los humanos sólo representaba caos. Un conflicto atroz se maduraba en tierras lejanas, cultivándose para liberarse en cualquier momento. No lo quería. Lo repudiaba. No podía permitir que eso sucediera, y por ello sabía que tenía que actuar antes de que un nuevo infierno se desatara. El hecho de que el Rahkan Vuhl hubiese pisado tierras arqueanas, aumentaba el peligro de desatar una nueva guerra.
La frustración y la incertidumbre por los malos augurios que se pintaban en el futuro venidero volvieron a él como un doloroso nudo en el estómago. Gruñó molesto, con un sonido reverberante que se extendió como un eco en la caverna. Muchos de los zneis que lo observaban se ocultaron, aunque otros más valientes tan sólo se estremecieron.
Un ágil movimiento llevó al dragón rojo a zambullirse en el magma. Su colosal presencia desapareció con un latigazo final de cola, penetrando al completo en el mar de fuego. Habiéndose perdido de vista, los curiosos reptiles volvieron a sus asuntos, agradecidos de contar con la protección del gran Kronar. No cualquier criatura podía sumergirse en el magma, sino que era una característica única de los dragones verdaderos, o los zneis más evolucionados. La cuenca de roca fundida, en el fondo del nido, servía como puerta, un acceso controlado a un lugar todavía más profundo, usado por el dragón rojo para resguardar aquello más preciado para él: su descendencia.
Salpicó fuego líquido por todas partes cuando emergió del conducto que conectaba con la cámara del rey. Para un humano, habría sido tan grande como el salón principal de una catedral, pero, para el dragón, era tan solo una pequeña y cómoda estancia con las dimensiones suficientes para extender sus alas a placer y dormir en cálida compañía de su hembra y cría.
El sonido reverberante de la caja vocal de Seivhra lo recibió, la reina dormía. A diferencia del gigante rojo, ella no era pura, sino que provenía de un reptil, uno de los más cercanos a los antiguos saurónidos, ancestros de los dragones. Su creación había sido especial, una zneis engendrada para dar origen a un verdadero dragón como cría. La inteligencia de Seivhra era limitada, y las diferencias físicas saltaban a relucir: escamas verdes, tamaño medio. Era apenas la mitad de grande que el gigante rojo, sin capacidad alguna para dominar almigia. Una bestia con tan sólo un poco de inteligencia más allá de lo ordinario.
Kronar la ignoró por completo, no le importaba. La única razón para mantenerla viva era para engendrar más crías. Y era justo lo que hacía. Seis huevos reposaban cerca de su vientre, acariciados por las exhalaciones de su madre y los vapores del magma. La eclosión sería en un par de meses.
«Has tardado, Padre», habló una voz a través de la divinidad del viento, almigia, como el dragón la llamaba.
Kronar dirigió su vista a un recoveco cerca de la grieta por la cual se perdía de vista el río de fuego. Ahí, encaramado como un lagarto en las rocas, yacía un dragonzuelo de escamas rojinegras.
«Qué osado eres, Zorak, ¿me estás juzgando?», respondió el rojo en el lenguaje de los dioses.
«Mis disculpas, Padre, era sólo preocupación. Si me permite preguntar, ¿se ha ido el Rahkan Vuhl?», cuestionó el hijo.
El coloso carmesí mostró los afilados colmillos en señal de amargura. El rojinegro comprendió al instante el significado.
«Estoy listo para enfrentarlo. Le ruego considere llevarme con usted la próxima vez, Padre», dijo el joven.
Era apenas una cría, pero su tamaño ya rebasaba el de Seivhra. A diferencia de la reina, Zorak era un verdadero dragón, igual que su padre, el primero de la casta que reinaba sobre el nuevo mundo.
El rojo dirigió una mirada severa al dragón joven.
«No estás listo, lertino, pero debes estarlo. Pronto tendremos más enemigos y necesitaremos más fuerza», afirmó.
Kronar hablaba con la más cruda y sincera verdad. Había llamado a su hijo lertino, sinónimo de inmaduro, falto de experiencia, porque incluso él no se sentía preparado para el difícil destino que le aguardaba.
«Entonces, ¿está en Arquedeus? ¿Qué tienen de especial esos humanos, Padre? ¿Acaso no son frágiles, débiles y pequeños como los que cazamos en nuestras tierras?».
Kronar sintió la necesidad de responder con una reprimenda a su hijo por tan ingenua pregunta, sin embargo, se contuvo. Comprendía que Zorak sólo conocía a los pocos primates bípedos que aún poblaban el viejo mundo en un decadente estado, luchando por conseguir alimento, escondidos en pútridas madrigueras. Al rojo no le preocupaban esos humanos, pronto se extinguirían sin necesidad de acción, pero la civilización de los ojos verdes era diferente.
Arquedeus, cúspide de la inteligencia humana, origen de los Rahkan Vuhl, una nación heredera del acto más cruel y vil perpetrado hacia los dragones, ahora estaba de nuevo en la jugada. Kronar repudiaba a los arqueanos, para él eran traidores que se rebelaron contra los dioses. No merecían pisar tierra sagrada. Sin embargo, era imposible olvidar la confrontación suicida que llevó a los dragones al estado decadente en el que se encontraban ahora. No quería repetir la historia.
«Son diferentes, Zorak, pero la esencia humana reside en ellos. La necedad, la ignorancia y el temor a lo divino serán su perdición. Con un poco de suerte, la llegada del Rahkan Vuhl a sus tierras podría provocar su autodestrucción, en lugar de significar salvación».
La cría de dragón exhaló un aire de tranquilidad, como si se hubiese quitado una preocupación de encima.
«¿Entonces no tenemos nada que temer?», se atrevió a decir, sin darse cuenta de lo que había hecho.
Kronar rugió, furioso, ante tal pregunta. Golpeó el suelo con la cola, provocando el trepidar de la cámara y el borboteo del maga.
«¡Nunca temas a un ser inferior, lertino! Cualquier humano podrá ser una alimaña difícil de erradicar, pero no son dignos de causarte temor, ¿lo entiendes?»
Zorak se encogió de miedo ante la furia del gigante rojo, incluso Seivhra se enroscó aún más alrededor de los huevos que protegía.
«Entiendo, Padre», dijo el dragón joven, avergonzado.
Kronar giró la cabeza en dirección opuesta a su cría, molesto. No podía concebir que un ser de la más alta estirpe draconiana temiera a los indignos humanos. Sin embargo, lo que más le molestaba no era eso, sino que la cuestión de Zorak tuviese un origen real. Desde su despertar, los humanos no paraban de inyectar esa sensación: temor, incertidumbre. Eran tan impredecibles, como peligrosos, la destrucción de todo el viejo mundo era la prueba de ello. Subestimarlos otra vez podía significar el fin, no solo de los dragones, sino del mundo entero.
El dragón rojo se acercó hasta su hijo y, utilizando una garra, levantó sus alas para examinarlas a cuidado.
«Necesitas fortalecer tus alas, Zorak. Tu cola es débil, tus garras delgadas. No estás listo para un enfrentamiento, pero... es hora de que salgas del nido».
Primero el rojinegro contrajo sus extremidades, desviando la mirada hacia el fulgor del magma. Sin embargo, al escuchar lo último, no pudo evitar girar su vista hacia su padre, sorprendido. En toda su vida, jamás había volado más allá de la isla.
«¿S-salir del nido? ¡Daré lo mejor de mí, me haré más fuerte, lo prometo!», respondió, animado.
El gigante rojo observó a su hijo con severidad, pero de forma comprensiva.
«No pisaremos tierras arqueanas, lertino. Los humanos son fuertes porque no están solos, así que nosotros, tampoco debemos estar solos. Antes de nada, hemos de despertar a la huina».
Zorak hizo un gesto de asentimiento. El dragón rojo correspondió. Para los dragones, ser padre era privilegio único, el cuál había sido ostentado antes de todos los tiempos por el único padre de todos: Amruk. Ahora que no estaba, ese privilegio era de Kronar.
«Partiremos al amanecer. Tendrás que cruzar el mar por ti mismo, Zorak. Si no lo consigues, entonces te abandonaré en donde sea que te quedes. ¿Podrás con ello?»
«No te defraudaré, Padre», dijo el rojinegro. Su más grande anhelo, servir a su padre, ser útil, al fin se cumpliría. No podía sentirse más motivado.
Kronar sonrió, satisfecho. Quería esperar a la eclosión de sus nuevos hijos, pero la llegada del Rahkan Vuhl a tierras arqueanas cambiaba todo. A pesar de que la idea de permitir que se destruyeran entre humanos era tentadora, no podía dejar la resolución de su destino en manos de seres inferiores. Zorak tendría que ser suficiente para convencer a sus hermanos. Las tumbas ya estaban identificadas; de los veinte hijos de Amruk, sólo tres habían escapado de la furia del primero. Aquellos que aún dormían en el sueño milenario, los únicos sobrevivientes del conflicto divino, tendrían que despertar y postrarse ante el nuevo Padre de los Dragones.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top