Capítulo 39
Las teclas parecían juzgarlo, el aparato entre sus dedos se sentía filoso, incómodo. El teléfono estaba tan estático como el mismo desde los últimos cinco minutos.
—¿Ya avisaste a tu madre? —preguntó Miles, mientras acomodaba las maletas en el suelo.
Sabía que Jude estaba al tanto de todo: el altercado, su recuperación, y su próxima llegada a casa.
Pero no había tenido la oportunidad de charlar con ella. Lo sabía porque Olivia le había actualizado el proceso de esos incidentes con los familiares, y le aseguró, que su madre había recibido las llamadas correspondientes.
Entre el alta, el papeleo para su partida, los procesos tediosos y lentos para poder hacerse cargo de Rogers, hicieron que los días fueran demasiado cortos, y llegara el momento de partir a América sin haberle hecho ni una sola llamada.
Vio el teléfono público, su reloj, y seguro de que tenía tiempo de una llamada rápida para coordinar su llegada, fue hacia él. Marcó el número de su casa, timbró cuatro veces y respondieron:
—¿Sí, diga? —respondió una voz profunda, confiada, e indiscutiblemente masculina.
Nolan se quedó rígido, la mirada perdida, el aire tan denso como un puñado de arena en la traquea.
—¿Aló? —escuchó en el teléfono—. ¿Jude?
Joven. Su voz era demasiado joven como para tratarse de alguien más: de algún prospecto padrastro, de Murphy, del puñetero cartero...
Esa voz no la conocía, pero no necesitaba, pues estuvo seguro de quién se trataba. Apretó el teléfono tanto, que escuchó el crujir de los tornillos reclamando la presión. Tensó la mandíbula, rechinó los dientes y cerró los párpados con esfuerzo.
Colgaron el teléfono, y el sonido de la línea caída, atronaba al son de su pecho.
Puede ser un error... Tiene que serlo, se dijo.
Y marcó de nuevo, revisando los números una, dos, veces, asegurándose de estar colocando el correcto. Pero respondió nuevamente, y Nolan se quedó tan callado que volvieron a colgar.
Cuando Miles preguntó, él llevaba tanto tiempo de pie frente al teléfono, que los pies reclamaron entumecidos al moverse.
No explicó nada. Tomó sus maletas y se fue directo al abordaje.
Miles y Stuart fueron lo suficientemente inteligente como para no decir palabra. Stuart reconoció su semblante, porque era el mismo que le vio la primera vez que lo conoció: lúgubre.
El trío de chicos no intercambió más que palabras esenciales: Aquel es nuestro taxi. ¿Marisa Rogers dijiste que se llamaba?, ¿Estás seguro de que es en este pueblo? Llevamos seis panteones sin éxito.
El día siguiente, fue un poco menos jodido. Y aunque en el desayuno apenas si probó bocado, fue capaz de hablar un poco más con sus amigos.
Fue el cementerio número quince que visitaron donde encontraron a la madre de Rogers. Una lápida vieja, descuidada, por no decir abandonada. Y les tomó dos semanas más organizar el traslado, el acceso, y el entierro.
La mierda más frustrante y burocrática que hizo jamás. Miles tiró la toalla varias veces, saliendo de las oficinas hecho una furia por la cantidad de trabas que les ponían.
Fue Nolan quien mantuvo la calma y no desistió hasta que logró un sepelio decente. Un sepelio al que solo asistieron ellos, una decena de soldados, y ningún familiar.
Miles despachó y agradeció a cada asistente, mientras Nolan hundía una rodilla en el pasto y posaba una mano sobre la lápida que llevaba los nombres de Marisa y Evan Rogers. Mucho más grande, de un marmol brillante como perla, y elegantes letras doradas. Resopló y recargó la frente en ella.
Cerró los ojos y tragó las ganas de llorar.
—Ya no estás solo, Rogers.
Miles posó una mano sobre su hombro, y Stuart en el otro, como dos centinelas dispuestos a cuidarle la espalda.
Nolan se paró sin retirar la vista de su nombre escrito.
—Bien hecho, Tate —dijo Miles, palmeando su hombro con la mano.
—Eres un héroe.
Soltó un bufido irritado y negó frustrado.
—No soy una mierda. Y les ruego que ya no digan más.
Él ya no podía con más, todo aquello lo había superado, haciéndolo sentir en el cuerpo de otra persona. Completamente ajeno y entumecido.
—Vale —dijo Stuart.
—Oye —bramó Miles sorprendido—. No te he escuchado tartamudear.
Nolan alzó el rostro estupefacto, pues hasta que lo escuchó de alguien más, se dio cuenta de lo mismo. Stuart respondió con una ancha sonrisa orgullosa.
—El médico dice que es una reacción al golpe en la cabeza. También dijo que el tartamudeo podría volver, o no.
—¡Eso es genial! —celebró el moreno.
—Sí, aunque... —torció las cejas y se observó la mano, atrayendo la atención de los dos a la misma zona.
Había librado aquella bomba gracias a que el cuerpo de Rogers lo protegió del estallido, pero una de sus manos se vio severamente afectada, destrozando tanto como para que su piel estuviera llena de cicatrices de quemaduras, y perdiera dos de sus dedos.
Se observó la mano ya sin vendas: su pulgar, el índice y el dedo continuo, seguido por esa masa grotesca que cicatrizaba. Hizo una mueca, sin lograr acostumbrarse a mirarse incompleto.
—Lo lamento —dijo Miles.
—La vida se divierte conmigo, me quita lo retardado, pero me deja mocho.
Se forzó a sonreír y miró a su compañero.
—Supongo que está bien... —continuó—. No necesito más para darte tu merecido —bromeó alzando el dedo medio para demostrar su punto.
Stuart y Nolan rugieron unas carcajadas, y Nolan los admiró por dentro, por ser capaz de enfrentarse a todo con sentido del humor. Él, en cambio, sentía que pasaría mucho tiempo para que pudiera hacer una broma al respecto, si es que algún día podía.
Las risas cesaron, y sus miradas se posaron en la lápida, como si en sintonía, hubieran decidido agradecer en silencio que diera la vida por su amigo.
—¿Ahora qué hacemos? —preguntó Nolan en un hilo.
—Ahora vamos a casa —zanjó Miles.
—Sí... No puedo esperar a ver a mi viejita.
A casa, repitió. Ese encuentro tan lúgubre como aquel cementerio. Con la muerte acechando en cada esquina, una madre áspera, una chica que al parecer ya no era suya, y un pendejo que se creía tan dueño de todo aquello como para responder el teléfono con confianza.
Rechinó los dientes con tensión, porque dentro de él, sintió que la verdadera guerra, estaba apenas por suceder.
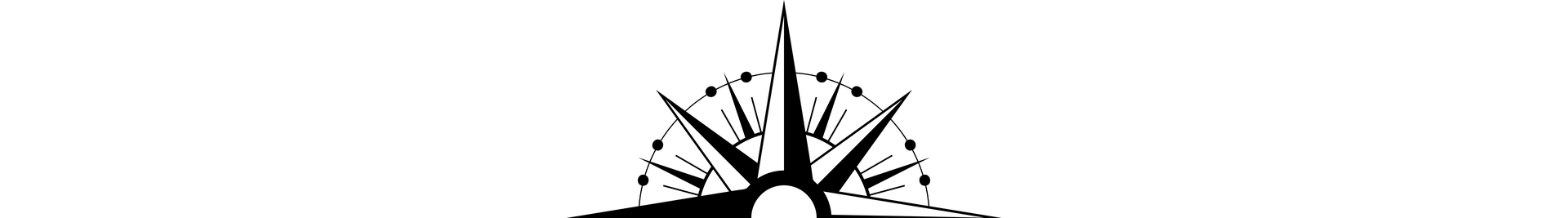
No llamó, no avisó, no dio ni una sola señal de que llegaría ese día. Porque supuso que su madre intentaría acondicionarlo todo para que luciera lo más normal posible para él.
Y no quería eso.
Él quería la crudeza de las cosas. Verlas en su día cotidiano, cómo habían construido una nueva vida sin él. Evaluar, desde la distancia y la cercanía, si aquel podía seguir siendo su hogar. O, de lo contrario, tener que buscarse el suyo.
Por eso se previno con tiempo. Arrendó una habitación cercana un par de días, por si acaso, por si no se consideraba lo suficientemente fuerte como para soportar verla del brazo de un desconocido.
Y se repitió durante todo el trayecto que, si aquello sería su nueva realidad, la aceptaría. Porque se dio cuenta, de que así era la vida: la gente cambia, las decisiones pesan, la vida sigue, los sueños no se cumplen, la gente muere, y muchas veces, se van así, como Rogers. Dejando una vida por delante, un montón de metas, planes, cuentas por cobrar, y heridas por sanar.
Eso era la vida. Y entendió, por fin, por qué el club de las madres divorciadas había decidido mantenerlos alejados de los cuentos y las fantasías, porque ese era el resultado: un corazón herido que se aferraba a un rústico papel con un mapa incompleto, y recuerdos de historias de unos niños que ya no existen.
Vaya farsa. Un veterano empeñado en encontrar la magia en nada más que un montón de cuentos.
Para dar vergüenza, pensó.
El vehículo aparcó frente a su casa, y se quedó unos minutos dentro de él. Observando cómo lucía exactamente igual que la última vez que la vio. Como si el tiempo no transcurriera por ese lado del mundo.
Los gritos, llantos, tiroteos y órdenes, parecían un sueño lejano, tan ajeno a todo eso.
Le entregó un billete al conductor, y bajó con su maleta en una mano. Tragó saliva, bajó el rostro, y caminó hacia la casa, concentrado en cada paso que daba, evitando darle demasiada importancia al intromisivo sentimiento de salir huyendo.
Se quedó parado frente a la puerta, reunió fuerzas y empuñó la mano. Tocó tres veces, sintiendo el corazón respingar con cada golpe.
Nada pasó. Nadie le abrió, y ningún sonido se escuchó. Quizás fue demasiado sutil, pensó él. Y tocó de nuevo, más fuerte, y más decidido.
Soltó el aire cuando ocurrió lo mismo, pero el corazón se detuvo al escuchar los pasos, bajar la escalera interna, y la bisagra atronar. La puerta se abrió de golpe, y sus cabellos rubios se menearon al alzar el rostro para encararlo.
Ahí estaba.
Con el tiempo detenido: las mismas mejillas rozagantes, los mismos ojos celestes, los mismos labios enrojecidos, y el mismo cabello sedoso y luminoso.
Lo vio como quien ve un fantasma, con la mandíbula desencajada, la mirada hundida, las pupilas dilatadas, y el color huyendo de su rostro.
Él imaginó que su propia reacción sería precisamente esa: la misma que ella mostraba en su rostro. Una expresión de contención, como si luchara por no devolver el desayuno ahí mismo. Pensó que le temblaría todo el cuerpo, que lloraría o se enfurecería.
Pero no. No se sintió así, ni estuvo cerca.
Sintió paz, se sintió un niño, y se sintió él. Viendo su propio reflejo en su mirada, pudo verse de nuevo, y sintió que pudo respirar de nuevo. Le dio la impresión de que todo ese tiempo que estuvo lejos, hubiera tenido las luces apagadas, y ahora por fin alguien las hubiera encendido.
Como si su brújula interna hubiera estado girando y girando, perdida y desbocada, hasta ese momento: marcando por fin un norte.
Soltó el aire aliviado, con los ojos escociendo, pero Day no se movió. Ni respiró, ni parpadeó. Se quedó tan rígida como la puerta que detenía con una mano.
—¿Quién es cariño? —dijo Jude, echando un vistazo curioso desde el comedor—. ¡¿Nolan?!
Pareció recibir un golpe en el estómago cuando lo vio, porque los ojos se le llenaron de lágrimas en un segundo.
—¡¡NOLAN!! —chilló corriendo hacia él y envolviéndolo en un abrazo tan fuerte que rozaba lo dolorido—. ¡¡Oh, Nolan!! ¡¡Nolan!!
Repetía su nombre como si hubiera extrañado decirlo por mucho tiempo, y quisiera recuperar los días no dichos.
Nolan enredó los brazos en su espalda, y acarició en círculos sin despegar la vista de Day, que seguía tan rígida como una estatua, con los ojos irritados, incapaz de parpadear.
Jude deshizo el abrazo, y recorrió con los dedos el rostro de su hijo, pasó a su cabello, sus hombros, el pecho, el cuerpo entero. Analizando cada centímetro de él, asegurándose que estuviera completo. Y una vez segura, su rostro se transformó en el de una bestia, y le lanzó un manotazo al hombro.
—¡Idiota! —rugió enfurecida.
Nolan se encogió alarmado por su cambio de humor.
—¡Imbécil! —ladró dando otro manotazo—. ¡Imprudente!
—¡Jude! —defendió cubriéndose de su mano.
—¿¡Cómo mierda pudiste estar incomunicado por tanto tiempo!? ¡Eres un insensible!
—¡Jude, espera! ¡Déjame explicarte!
Su madre había comenzado a llorar durante su arranque de ira, entregándose de lleno al sentimiento de horror que había contenido hasta ese día.
—¡Me hablaron para contarme de la bomba! ¿¡Cómo esperabas que me cayera la noticia!?
Day por fin se permitió reaccionar ante lo dicho, torciendo el gesto como si ella hubiera ignorado eso hasta que lo escuchó en ese momento.
—¿P-Pero... no te dijeron que estaba bien? —preguntó Nolan.
—¡Sí, obvio! Pero no supe más de ti —acentuó dándole otro manotazo—. ¡Cabrón!
Y volvió a abrazarlo con fuerza. Nolan no hizo más que abrir los ojos, espantado de los cambios tan bruscos de humor.
—¡Gracias a Dios estás en casa! —chilló contra su hombro.
Entre su abrazo, volvió a buscar la mirada celeste de Day, pero estaba tan indescifrable y lejana, que no supo qué expresión poner.
No solo no parecía estar contenta de verlo, sino que parecía que no esperaba verlo nunca más.
—Ven, entra, entra —ordenó Jude.
Y Nolan recogió sus cosas para seguirle los pasos. Day se adelantó y ocultó en la cocina para beber un vaso de agua tan acelerada, que se le escapó un hilo de agua por la comisura como si se hubiera estado ahogando. Se recargó en un pilar divisorio del comedor, se abrazó el estómago, y lo observó depositar la maleta junto al comedor, y el rollo de documentos sobre la mesa. Se quedó quieta mientras ellos charlaban, como si no estuviera presente, como si estuviera observando todo desde un cristal, separada y ajena.
Nolan le explicaba a su madre sobre su compañero caído en el bombardeo, el entierro, y su historia.
Day se mordió el interior de una mejilla para no llorar. Por la historia, y sobre todo por él. Porque llevaba el dolor pintado en el rostro, dándole un semblante impropio que la sorprendió desde que abroó la puerta.
Porque sí, era Nolan, los mismos ojos, las mismas cejas, los mismos labios... Pero al mismo tiempo, no lo era. En su rostro se contaban historias. Cada lunar narraba una anécdota, un crecimiento, un compañero perdido, y una revolución de sentimientos.
Y si él siempre había sido un hombre de estructura imponente, que gracias a su amplia espalda, y músculos anchos, hacía sentir demasiado pequeña cualquier habitación en la que entrara, ahora con ese rostro tan severo y maduro, le erizaba la piel, y la obligaba a acorralarse en la lejanía, sintiéndolo un desconocido, y avergonzada de sentirse tan cría e inmadura.
—Ay, cariño, lo siento tanto —lamentó su madre, limpiando una de sus lágrimas al escuchar la anécdota.
—También yo —respondió cabizbajo.
—Era un chico increíble.
—¿Lo conociste? —interrumpió Day, sorprendiendo tanto a ellos como a sí misma, pues la pregunta salió sin planearla ni pensarla, simplemente surgió al estar tan interna en la historia.
—Vino conmigo la última Navidad —explicó Nolan, en un esperanzado intento porque se acercara un poco.
Porque verla con esa mirada tan extrañada, como si lo viera como a un desconocido, le amargaba hasta la médula.
—Te habría caído bien, cariño.
—Estoy segura de que sí —respondió con una tímida sonrisa y Nolan le correspondió, rompiendo, por una pequeña fracción, aquel muro invisible que los dividía.
—¿Dónde está Anna? —preguntó él con alegría en el rostro.
Reconoció aquella oscuridad que invadió sus rostros. La había visto en la guerra, en sus compañeros, en Olivia. La vio en Anna cuando la vio toser sangre, y la estaba viendo ahora mismo en sus pupilas.
—Está en el hospital —respondió Jude ahogada.
—¿Qué pasó? —preguntó directo a Day, esperando la respuesta de su boca.
Ella se mordió la lengua y encogió los hombros abrumada.
—Es... Es una larga historia.
—Estábamos a punto de irnos —explicó Jude—. Tuviste suerte de encontrarnos aquí, porque llevamos días durmiendo allá.
—A ella... —dijo Day, con temerosa ilusión—. Le gustaría verte.
—Claro —respondió acelerado—. Me daré una ducha rápida y...
Como si el tiempo se hubiera paralizado, detuvo su habla cuando sus ojos repararon en la mano que posaba sobre su abdomen, con la joya alrededor de su dedo anular.
Un anillo fino de plata, con una piedra grande al centro, rosada, irritablemente mona, decoraba sus dedos que, desde que la conocía, jamás habían llevado ningún tipo de adorno. Y lo rodeaba como una correa a un perro, indicando que tenía dueño.
Sintió que todo desapareció a su alrededor, que quedó suspendido en el aire, sin un piso donde apoyar los pies, ni un aire que respirar. Un hueco se le abrió en el pecho y lo absorbía todo con garras, como una bestia. Volteó a verse, confundido de si aquella sensación era real, y se encontraba sangrando de verdad en medio de la sala.
Pero no, no había ni garras, ni hueco, al menos no a la vista.
Day lo vio todo en su rostro, y como reflejo, ocultó la mano tras su espalda, empeorando el sentimiento ácido y arrasador que se tragaba a Nolan. Y quiso decirle, gritarle, que no pensara lo peor. Explicarle sobre Nate, sobre ella, reclamarle sobre los años en que la dejó olvidada en espera de un correo. Quiso decirle muchas cosas, pero se quedó callada, y desvió la mirada.
Jude parloteaba de fondo, y ninguno de los dos escuchó nada hasta que dijo:
—... sube a dejar tus cosas, hijo. Te esperamos en el auto.
Nolan parpadeó un par de veces para lograr desprender la vista de donde había estado su mano. Frunció el ceño, arrugó la nariz, y debió respirar muy profundo para intentar tragarse aquello, pero no pudo, se le quedó atascado en el agujero de su pecho.
—En realidad yo... —musitó por lo bajo—. No voy a quedarme aquí.
—¿Qué? —gruñó Jude.
—Alquilé una habitación. Está unas calles abajo, así que... Pasé a saludar solamente. Iré a alistarme allá y...
—¿¡Qué!? —interrumpió su madre—. ¿Por qué has alquilado algo? ¡Esta es tu casa!
Day se apretó los brazos alrededor del estómago de nuevo, conteniendo el vértigo nervioso que le asaltaba.
—Esta es su casa —corrigió él—. Ustedes viven aquí, yo no. Y necesito averiguar por mi cuenta dónde está la mía.
—¡P-Pero Nolan...! ¿Qué estás diciendo?
—Las veré en el hospital —increpó mientras sujetaba su maleta, y se marchaba por la puerta, con la mirada baja, maldiciendo por dentro, tan acelerado por huir, que pasó por alto el rollo de papeles que olvidó en la mesa.
Porque lo vio, en su dedo, y en su mirada.
Vio que había pasado mucho tiempo, quizás demasiado. Y agradeció que hubiera tomado a tiempo el gramo de cordura que le quedaba para hacer esa reserva, y salvarlo de dormir bajo el mismo techo que esa joya.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top