01. Excálibur
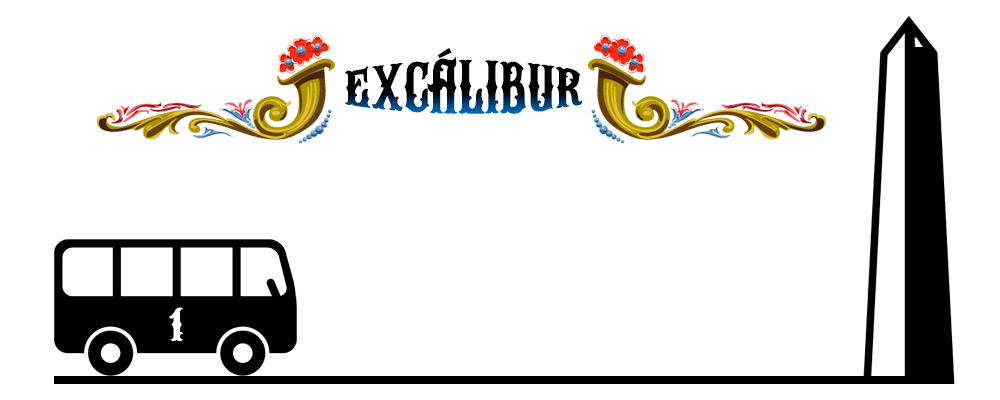
Todos tenemos un destino marcado, y lo sabemos. Ella no lo sabía, en realidad no sabía nada. Pero no por ignorante, sino porque Ella era así. Vivía permanentemente colgada, siempre era la última en enterarse, la última en reaccionar, y todo a su alrededor pasaba desapercibido. Si había un billete de cien pesos tirado en la acera, Ella lo pisaba. Si un empleado le extendía un folleto en la vía pública, Ella lo ignoraba y lo dejaba con el brazo extendido y el papel entre sus dedos. Si se llevaba puesto a alguien, ni siquiera paraba a disculparse o a verificar si se encontraba bien, o mínimo, ayudarlo a recoger las cosas que pudo haberle tirado en el envión. Si llovía, ni se molestaba en llevar un paraguas o de caminar bajo los techos para resguardase.
Todo a su alrededor transcurría en segundo plano. Hasta aquella noche.
Él acababa de culminar su período de prueba, y había abandonado la presión de conducir temiendo equivocarse de calle, de doblar una antes, de pasarse de esquina, de no ver a un pasajero deshaciéndose con su brazo extendido para abordarlo. Si sucedía algo de eso, ya no podría ser despedido con la facilidad de antes, a lo sumo recibiría un apercibimiento de sus superiores como mínima pena, y despedido con indemnización y fondo de desempleo si la situación pasaba a mayores.
Ambos vivían en sus propios mundos, construidos con sus propios ideales, pero sólo uno de ellos se atrevió a romper la barrera y salir de la burbuja en la que estaba inmerso.
Siguiendo la regla absurda de no llevar paraguas, y sin saber cómo es que sucedió, cuando reaccionó se encontraba corriendo para alcanzar el colectivo que estaba cual bólido de cuarto de milla esperando la luz verde para arrancar. Ella y Él llegaron al mismo tiempo a la parada. Y fue ahí mismo, cuando Él le preguntó si se encontraba bien; fue ese mismo instante en que Ella no escuchó sus palabras, sino el crash de su burbuja hecha trizas.
Y ahí Ella se dio cuenta. ¿Cómo es que en un segundo estaba en la calle y en el siguiente en el colectivo de regreso a su casa? ¿Cómo es que estaba tan agitada? ¿Qué mierda había pasado?
Y Él, en lugar de fastidiarse con una tonta adolescente enmudecida y empapada hasta la médula, se divirtió con la situación y trató en vano de contener una risa.
—¿Estás bien? —Supo preguntar Él, tratando de filtrar una carcajada.
Ella afirmó con la cabeza, mientras batía una lucha interna al intentar arrancar sus penetrantes ojos miel de la memoria de su retina. Ella sabía que era en vano retener esos ojos de animé acaramelados; así como se habían clavado en menos de un segundo, debían desclavarse, si era posible, en milisegundos. Pero no podía, por más que lo intentaba, estaban clavados como la espada del Rey Arturo en la roca.
Y no fue hasta que Ella parpadeó cuando notó que Él esperaba una respuesta verbal, invitándola a hablar con sus ojos ya de un tamaño superior al animé, se habían convertido en la típica expresión caricaturesca de asombro de los dibujos animados infantiles. Una risa muda de Él término con el letargo de Ella, quien respondió que se encontraba bien. Y tan perturbada había quedado que hasta olvidó pedir el boleto, olvidó el valor del mismo, olvidó donde guardaba sus monedas. Olvidó todo por Él. Y se sintió estúpida, sobre todo cuando mencionó todos los valores de boletos en voz alta, hasta que dio con el que correspondía a la cantidad de secciones que iba a utilizar.
Él le expendió el boleto en la máquina luego de volver a preguntarle si se encontraba bien. Ella había estado enmudecida por dos minutos, y con la respiración agitada a causa de la corrida por la tormenta. Él sí había podido contabilizar el tiempo, dado que eran dos minutos que debería reponer para cumplir los horarios, probablemente haciéndose el boludo y dejando a alguien deshaciéndose con el brazo extendido en alguna solitaria parada, para que así Él también tenga su oportunidad de seguir su regla absurda en esta historia.
Ella se dirigió al asiento más escondido, pero a la vez más visible para Él. El quinteto del fondo, a la derecha, justo frente a la puerta de desembarque y bajo el espejo retrovisor desde el cual Él controlaba a los pasajeros que descendían. Insertó los botones del auricular en cada uno de sus oídos, y luego de darle al play a su Walkman siguió batallando internamente para quitar esos dos tarros de miel de su cabeza.
Pero cada vez que alguien solicitaba una parada, una fuerza sobrenatural desviaba la vista de Ella hacia el espejo fileteado sobre su cabeza, y otra vez la estocada de sus ojos, hundiéndose más y más en su mente.
Fue una hora de batalla que para Ella transcurrió en un minuto.
«Parada, por favor» fueros las palabras que a Él lo sacaron del trance embrague-acelero-freno. Giró su cabeza un segundo para encontrarla a Ella, nuevamente parada junto a Él, dispuesta a bajar en una tenue avenida conurbana. Apretó el freno, elevó la pequeña palanca a su izquierda y la puerta delantera se abrió. Ella arrojó al aire del desolado colectivo un «chau», que Él respondió por cortesía y con sequedad, producto del cansancio del día.
Ella descendió y cruzó la avenida sin despegar la vista del petroleado asfalto, ya no quería más estocadas, estaba herida y moribunda. Había perdido su guerra, su burbuja aisladora, y el espacio vacío de su mente, ahora ocupado por esos ojos de animé acaramelados.
Y Ella lo sabía. Sabía que no tenía sentido conservar ese recuerdo en su mente. ¿Cuándo volvería a verlo? Nunca.
Pero no.
Una. Dos. Tres. Cuatro.
Cuatro, y en cada una de ellas, miles de estocadas que hacían la guerra cada vez más difícil. Pero Él ni la registraba, ni la segunda vez que se vieron recordó la gracia que Ella le había causado aquella primera noche con su mudez. Nada. Absolutamente nada. Si aquella primera noche había bajado en cero, ahora estaba en el eje cartesiano negativo. Era hora de tomar medidas drásticas.
Ella decidió aprovechar la inmensidad de la falta de su burbuja y comenzó a conocer gente. Realizó el proceso de selección natural, y escogió un chico portador de dos tarros de miel sucia. No eran la miel pura de los ojitos de animé que tanto la habían perturbado por meses, pero aun así la hacían olvidar y ser feliz. Todo marchaba bien, el recuerdo comenzaba a difuminarse, la espada parecía ceder en la roca de su mente.
Pero no.
Cinco. La espada no sólo no cedió al intentar quitarla, sino que se quedó con la empuñadura de la misma en sus manos. ¿Quién carajo lo iba a decir? ¿Ahora también los sábados? ¿Y tenía que ser precisamente cuando Ella estaba con su novio? Subió tanto o más perturbada que la primera vez, clavo sus ojos en el rostro de Él, que observaba atentamente y con fastidio cómo sus pasajeros subían para dirigirse a sus destinos.
Destinos de un sábado en la noche, de diversión asegurada, destinos que Él no disfrutaba desde hacía meses por estar sentado en ese maldito asiento incómodo todos los fines de semana en la noche. Sólo era pasajero un sábado al mes, en el que volvía a ser ese joven de veintiún años cuando la empresa le daba su franco mensual en fin de semana, y aun así prefería pedirle prestado el auto a su padre con tal de evitar el transporte público. O si tenía suerte y coincidía en franco con su amigo Mariano, se montaban en su moto y salían de copas. Para Él, tomar un colectivo en su sábado libre era como si un oficinista quisiera pasar el fin de semana en su cubículo de dos por dos. El encanto inicial de trabajar llevando y trayendo gente por la ciudad mágica de Buenos Aires ya había pasado las doce de la noche, y ya no era espléndido, era una tortura.
Ella ignoró por completo esos ojos penetrantes que la habían observado en muy pocas oportunidades, en cambio, utilizó su mirada en algo productivo, buscando un par de asientos en los que sentarse junto a su novio, pero solo el segundo par estaba disponible. Un millón de veces mierda. Observó a su chico pedirle los boletos a su mayor obsesión, y le cedió la ventanilla al muchacho. Cuando éste se sentó, Ella apoyó la cabeza en el hombro de su novio y no dejó de pasear la vista entre la calle que mostraba el parabrisas del vehículo y el espejo retrovisor central, que retrataba su cara hasta debajo de sus ojos de animé miel, como si de una fotografía hermosa y a la vez macabra se tratara.
Ambos llegaron a su destino, y como pasajeros obedientes desfilaron hacia el fondo para descender, a pesar de que podían hacer uso de su vagancia y solicitar la parada en la puerta de adelante, tal como Ella hizo la noche en que lo conoció a Él. Primero descendió el muchacho y luego Ella, no sin antes echar un vistazo a aquel espejo fileteado que tantas noches observó fijamente; y si las miradas gastaran, el espejo ya no serviría más. Se sorprendió al sentir en sus orbes la estocada que volvía a dejar la espada como al principio, echando atrás todo el avance logrado en esos meses.
Pasó la velada con su novio. Pasó su etapa de colegiala de secundaria. Pasó su novio. Pasaron meses. Eligió una carrera: medicina. Y se lanzó a la aventura universitaria de llegar a ser doctora. Comenzó a conocer gente con sus intereses, conoció a un buen chico con el cual compartía el mismo halo de misterio y desinterés hacia el mundo.
Seis. A pesar de haber cambiado de parada y de horario, otra vez volvía a hundirse en la miel de sus ojos. ¿La espada? Ahí seguía, con su empuñadura precariamente pegada luego de haberla despegado, producto de la fuerza que realizó para quitarla. Había aprendido a convivir con ese recuerdo clavado en su mente; su inserción en la sociedad sólo era un domo que recubría la piedra con la espada, que le recordaba que, aunque intentara cubrirla, esos putos ojos iban a habitar siempre en ella.
Como era de esperarse, Él ni la reconoció. Es más, ni siquiera la miró cuando Ella le solicitó el boleto. De hecho, venía bastante entretenido conversando con una despampanante morocha que venía sentada en el primer asiento. Ella recogió con amargura el papel que la máquina escupió y se dirigió a su asiento, pero no el de siempre. Esta vez escogió uno individual a mitad de la unidad, y clavó su vista en la calle pensando hasta cuando tendría que soportar todo eso.
Era obvio que Ella para Él era una pasajera más. Veía miles de caras a diario, y Ella no era una supermodelo con un cuerpo esculpido por los dioses como para resaltar entre el gentío. Y para colmo de males, la morocha cantaba que daba calambre, le estaba cantando una canción a Él, acaparando la atención de todo el pasaje. Ya no tenía sentido seguir impregnada al recuerdo de sus dulces ojos, no se sentía a la altura. Es por eso que a la hora de descender, lo hizo por la puerta trasera y sin mirar hacia adelante. Había sido fuerte, había bajado ilesa, sin ser salpicada por la miel de sus ojos.
La fortaleza adquirida esa noche a causa de su rabia, sumado a las ganas de poner una bomba en su cerebro y volar a la mierda la piedra, lograron distraerla un poco, y en su distracción cayó rendida ante su compañero de estudios y de miserias. Fue una bonita y fugaz relación que volvió a ser amistad al poco tiempo, sin rencores, por supuesto.
Ella tenía milimetrados los horarios de su colectivo, salía tarde de estudiar y sabía que perder uno implicaba quedarse media hora clavada en la parada como carnada de ladrones. Así que fue por eso que su ex novio amigo se ofreció a interceptar el colectivo que acababa de perder. Aceleró a fondo en la avenida, y en un acto suicida cruzó su auto frente al imponente colectivo antes de que éste arrancara. Bajó a toda velocidad, saludando a su amigo con un beso al aire y se subió al colectivo.
Siete. No podía tener tanta mala suerte. ¿Justo Él tenía que ver el numerito de adrenalina que había montado con su amigo? Era la primera vez que estaba con la cara como un tomate frente a Él, quien la miraba perplejo. Nuevamente había pasado de ojos de animé a ojos de caricatura infantil. Pudo hasta percibir una gota de sudor en su sien, y los nudillos blancos producto de la fuerza con la que sostenía el volante.
Y claro. Él estaba al borde de un ataque de nervios porque creyó que había impactado ese compacto blanco que se cruzó frente a su colectivo. Y cuando se abrió la puerta del copiloto pensó lo peor, ya estaba manoteando su bolsillo para entregar su billetera, pensando que eran ladrones que querían abordar su unidad para asaltarlo a Él y a sus pasajeros. Pero no. Era Ella.
—¿No era más fácil que te llevara a tu casa? —escupió Él, escondiendo su fastidio por el mal momento que había vivido.
—Vivimos para distintos lados —respondió Ella sin atreverse a mirarlo.
—No le costaba nada, que poco caballero tu amigo. ¿De cuánto te doy?
Ella sonrió por la micro charla que habían entablado y le solicitó el boleto. Enfiló hacia el primer asiento que visualizó libre y evitó mirar hacia adelante, ya bastantes baños de caramelo había tenido durante la charla. Al momento de bajar lo hizo por detrás, y al cruzar la calle y pasar por delante de la unidad, pudo percibir sus ojos de animé estocando su espalda. Y luego lo inesperado, un concierto de bocinazos que la hicieron voltear para ver la única sonrisa sincera que Él le regalo en un año. Una sonrisa que era exclusivamente suya, que llevaba su nombre. Ahora sí tenía el visto bueno de Él para saludarlo y así comenzar una charla.
Estaba decidida. La próxima vez que Él la llevara a su casa, como ese buen caballero que Él proclamaba, Ella iba a hablarle.
Pero pasaron los días, las semanas, los meses. Pasó su carrera, abandonada ante la frustración de no poder llevar el ritmo que requería la medicina, dejando sus estudios en el segundo año. Pasaron novios. Un kiosco de ojos para todos los gustos. Menta, chocolate, blueberry, café, y hasta algunos caramelo. Quizás en éste último dulce buscaba aquellos dos caramelos que había pedido, pero por más que lo intentara no era lo mismo.
Pasaron trabajos. Empacó hamburguesas, cuidó niños, fue mesera, y atendió teléfonos. Y cuando se cansó de los oficios, optó por una carrera corta de rápida salida laboral, una licenciatura en recursos humanos. Consiguió su título en una universidad a distancia, y con él, un puesto en una reconocida empresa multinacional. Encontró el amor en su nuevo trabajo; Rodrigo, uno de los proveedores que brindaba servicio a la compañía. Un buen muchacho con el que estaba al borde del altar, que si bien no tenía ojitos de animé, era el dueño de dos mini tarros de miel pura.
Al salir cada día de su trabajo, pasaba con su auto por aquella parada en la que había conocido a ojitos de animé, y un dejo de nostalgia la invadía inevitablemente. La ciudad mágica de Buenos Aires, que tantas veces había recorrido junto a Él, y a la vez a distancia de Él, ya no era la misma. Un lado de las plazoletas centrales había desaparecido para dar paso al futuro, al Metrobus. Los colectivos ahora circulaban por la imponente avenida 9 de Julio, y no rezagados a un costado de ella. Los viajes se pagaban con la SUBE, una tarjeta electrónica que resultaba práctica pero que ya no le daría el regalo de guardar su boleto como recuerdo de sus viajes. Su parada habitué en aquellos años había sido movida y hasta bautizada, ahora se llamaba Obelisco Sur, dado que la misma se encontraba justo frente al gigante emblema porteño.
Si bien nunca pudo concretar lo que se prometió aquella noche, Él no dejaba de ser su primer amor adolescente. Y así lo recordaba cada vez que pasaba por allí, porque conservaba cada una de las estocadas latentes en la piedra con la espada clavada dentro de su mente. Ya no dolía, el domo que la recubría desde la última vez que en vano había intentado quitarla, rompiendo su empuñadura, había hecho bien su trabajo. Pasó su juventud. Pasaron diez años desde aquella noche. Pasó que como todo auto en edad promedio se rompió. Pasó que se tuvo que ver en la obligación de revivir aquellos años que con tanto cariño recordaba. Y pasó lo que tenía que pasar. Habían pasado tantos años que perdió su cuenta interna, y se vio en la obligación de reiniciar su contador. Uno.
Él había pasado los últimos diez años trabajando intachablemente al servicio de la línea, tanto así que estaba estrenando su nuevo puesto. Ahora era inspector, un joven inspector que rompía el típico estereotipo porteño del chancho gordo y mal educado atendedor de boludos. Sus ánimos laborales se habían reiniciado también, y atendía con cortesía a las preguntas de los pasajeros perdidos, ordenaba la fila de gente con síndrome de fastidio post laboral y controlaba la frecuencia de los choferes.
Ella pasó por su lado, casi rozando su brazo con el de Él debido al gentío que circulaba por la parada de Metrobus. Y lo rozó sin querer. Y Él la miró con un mínimo de fastidio por no recibir las disculpas pertinentes. Ella había sentido el roce, pero no iba a voltear ni en pedo. El domo que recubría la piedra y la espada estaba convulsionando en su interior. Se colocó en la fila y comenzó a reprimir mentalmente las imágenes del pasado desgastadas como pergamino, ya no era una adolescente hormonada, era una mujer hecha y derecha, una profesional a punto de casarse. No daba.
Llegó la unidad y la fila comenzó a avanzar lentamente, pero tuvo que esperar otro interno, dado que era demasiada gente para un colectivo tan pequeño en cuanto a asientos. Y es que hasta eso había cambiado también. Si bien los buses eran más grandes, al incluir espacios reservados para sillas de ruedas se habían reducido la cantidad de asientos. Lo único que Ella quería era salir de allí, volver a su departamento, darse un duchazo, cenar una sopa instantánea, y meterse en su cama.
Pero lo único que consiguió en ese momento fue quedar más cerca de Él, a una distancia de cinco personas. Clavó la vista en el horizonte de la 9 de Julio, y se puso a pensar en los trámites necesarios para su boda, para así mantener a raya los recuerdos. Cuando llegó el interno, fijó la vista en el fondo de pantalla de su móvil; una foto de ella y su novio en la playa adornaba el escritorio del teléfono, y así subió al colectivo, pasando nuevamente a centímetros de Él, quien se encontraba junto a la puerta de embarque firmando la planilla del chofer. Se subió y se sentó en la fila individual, cuánto más lejos lo tuviera mejor. Y mientras su auto seguía en el taller pasaron los días. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete.
Se dice que el séptimo día Dios descansó después de su creación, y es por eso que este día es mundialmente conocido como un día de descanso. Pero no. No fue así para Ella.
La historieta se había repetido fielmente cada uno de los días contados, sólo que en ese séptimo día el cielo se volvía a caer a pedazos como en la noche que lo conoció. Ella nunca podía abordar el primer interno y siempre terminaba esperando el que venía a continuación, y en muchas ocasiones quedaba como la primera de la fila, más expuesta de lo que Ella deseaba. Corría con la suerte y la desgracia de que si Él no la registraba en su momento, luego de un abismo de una decena de años menos iba a recordarla. Estaba cambiada, ya no vestía deportivo sino elegante, sus facciones se habían refinado, y aquel cuerpo regordete de adolescente se había estilizado cuando pegó el estirón. Su cabello ya no era castaño puro, ahora se degradaba hacia las puntas, dándole una dualidad de tonos que en otros tiempos era considerado desprolijo, pero que en los tiempos que corrían era el último grito de la moda.
Él estaba absolutamente igual. El pelo unos milímetros más corto, la piel morena color dulce de leche casero fue inmune al paso del tiempo. Ahora su estatura real estaba a la vista, era un poco más alto que Ella. Su labio inferior estaba decorado con un colchoncito cuadrado de barba. Y sus ojos de animé estaban más grandes que nunca, y la miel que habitaba en ellos estaba más pura que antes.
Ella lo observaba perpleja cada vez que lo veía, intentando descifrar su secreto para conservar la juventud y así burlar al paso del tiempo. Quizás Ella estaba más curtida, había sufrido mucho durante esos diez años. Los estudios, los trabajos negreros, la muerte de seres queridos, la vida en sí. Y Él. Sobre todo Él, representado en la roca y la piedra de su mente. Vivir con ello había sido una carga emocional muy grande, principalmente en los momentos en que algo convulsionaba el domo y agitaba los recuerdos para hacerlos más vívidos.
Como cada uno de esos días, se vio en la obligación de subir en el segundo interno por culpa de la superpoblación de la parada. Era viernes y nada le importaba, se avecinaban cuatro días de descanso, cortesía de un feriado más su puente. Llegó el colectivo y como cada día de esos siete, pasó por su lado mientras Él estaba concentrado en el desarrollo de la fila, dado que la copiosa lluvia hacía que la gente se revolviera en sus lugares más de lo normal, dando la opción a los oportunistas de colarse.
Tomó un asiento al azar, y mientras el interno llenaba su capacidad y Ella desenredaba sus auriculares, su cartera comenzó a vibrar. Era su mecánico informándole que ya podía retirar su auto del taller esa misma tarde. Al cortar, enchufó los auriculares ya desenredados y encendió el reproductor de música del móvil. «Fly Away From Here» de Aerosmith musicalizó el pensamiento de que con su auto arreglado ya no volvería a diario a esa parada. O mejor dicho, no volvería a verlo a Él. Volvería a perderlo, y quizás esa vez para siempre. Sintió una pequeña turbulencia que le indicaba que el colectivo estaba arrancando, y el crash del domo haciéndose trizas en su interior. Maldito Steven Tyler.
Apenas arrancó el colectivo y en sincronización perfecta con el estribillo de la canción, saltó de su asiento y comenzó a empujar gente para poder llegar a la puerta de desembarque antes de que éste abandonara la estación Obelisco Sur. Pero el semáforo no la ayudó, y a pesar de que clavó su pulgar en el timbre provocando un irritante chillido, el colectivo no se detuvo sino hasta la estación Alsina. Cuando éste abrió sus puertas, bajó a los trompicones y corrió. Corrió como jamás lo hizo en su vida. Corrió a pesar de los tacones de diez centímetros. Corrió a pesar de la tormenta. Corrió empujando a todo aquel que le estorbaba en el camino. Corrió con Steven Tyler cantándole al oído izquierdo. Corrió y a pesar de los tropezones no se detuvo. Corrió hasta Obelisco Sur. Corrió hasta estar nuevamente frente a Él.
Él no entendía nada. Observaba a la mujer que se había plantado frente a Él, invadiendo su burbuja de espacio personal, y se quedó de piedra cuando Ella estampó su boca contra la suya en una suerte de beso. Se resistió al principio, intentó apartarla con sus manos. Pero el pegamento que Ella había utilizado para sus labios lo hizo desistir de apartarla y se rindió en su lucha, aun así no le respondió el beso por completo. Aplausos y silbidos de los pasajeros eran sordos para Ella, pero no para Él, que en lo único que pensaba era en cómo terminar su jornada laboral ahí mismo, expuesto a los murmullos indiscretos de desconocidos. Ella despegó su boca de la de Él, y se zambulló de lleno en esas dos piletas de miel que tanto la habían psicopateado esos últimos diez años. Permanecieron en un silencio íntimo de algunos segundos, hasta que Él pudo escuchar el bullicio externo que lo arrojó a la realidad, tornando su expresión anonadada en una de fastidio.
—¿Qué hacés? ¿Estás loca o qué? —escupió Él, mientras Ella callaba su boca con un dedo.
—Te perdí siete veces. Te perdí diez años. No quería volver a perderte siete veces más.
Ella quitó el dedo de sus labios justo en el momento en que un interno saturado de capacidad aparcaba para dejar bajar a dos pasajeros. Ella aprovechó la oportunidad y se coló por la puerta trasera, segundos antes de que éstas se cerraran. El colectivo abandonó la parada de Metrobus, dejándolo a Él con la mandíbula por el piso mientras observaba alejarse dentro del interno a esa loca empapada que lo había besado escuchando a Aerosmith en un solo canal auditivo.
Y como segundos antes de la muerte, pudo visualizar todo en flashes que duraron un segundo. La adolescente enmudecida de aquella noche, la amiga del interceptador de colectivos. La loca que acababa de besarlo. Marta tenía razón cuando le dijo aquella noche: «¿Y si fuera ella?». Todas esas eran Ella, la dueña de su aura roja. Ella, que lo había amado en silencio durante los últimos diez años, a la que siempre había ignorado. ¿Qué clase de mujer ama a un desconocido que ni siquiera la tiene en su radar? Ninguna. Sólo Ella. Ella era única y acababa de perderla. Lo había hecho de nuevo.
Cuando hundió su cara en la cuna de sus manos, muchos pasajeros frecuentes que lo conocían se acercaron a preguntarle si estaba bien. Pero Él no respondió ninguna de esas interrogantes, y en cambio comenzó a preguntar desesperadamente si alguien la conocía. Si alguien sabía cómo se llamaba, dónde trabajaba, dónde vivía. Pero fue en vano. Ella no era pasajera frecuente y nadie la conocía como para informarle en qué horario concurría a la estación Obelisco Sur, o en qué parada se bajaba.
Pero tuvo suerte. Un joven que presenciaba la escena de película romántica había filmado y fotografiado el instante, y se ofreció a transmitirle los archivos multimedia para así intentar localizarla. Accedió sabiendo que si eso existía, en algunas horas estaría colgado en la red, quizás en los noticieros locales, y de seguro viralizado en todas las redes sociales. Ya no podía hacer nada, la había perdido por no poder captar en su momento las señales mudas que Ella le gritaba, y que Él no supo interpretar sino hasta que hizo ese repaso mental luego de que Ella partiera. Se arrepintió nuevamente de no haber escuchado a Marta en su momento, cuando lo incentivó a hablarle aquella noche en su colectivo, cuando todavía era chofer.
El resto de su jornada laboral fue una tortura lenta y dolorosa. Al terminar, se subió al último interno que controló ese día y se sentó en el primer asiento como hacía siempre. Pero a diferencia de todos los días, sacó sus auriculares y buscó aquella canción que Ella escuchaba en el momento en que lo besó, ignorando por completo la charla de su compañero. Cuando localizó el tema, y escuchó y comprendió su letra, su mundo se volvió a derrumbar. Quitó los auriculares con rabia y navegó por la galería multimedia. Allí estaba el video y la foto. Amplió un poco la misma y observó con detalle cada una de sus facciones, tan naturales y a la vez tan bellas. No llevaba la cara revocada como la mayoría de sus pasajeras oficinistas, y ahora que lo recordaba, siempre la había visto usando poco maquillaje.
—Me contaron lo que te pasó hoy en Obelisco Sur —comentó su compañero chofer con cautela.
—Soy un pelotudo.
Su colega siguió dándole ánimos y consejos que Él no escuchó, porque como había hecho en la tarde, hundió la cara entre sus manos, mientras tapaba sus oídos con los dedos índices para poder ahogarse en su nueva miseria.
Ahora Él era quien contaba los días de su tortura. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Maldito fin de semana puente turístico. Maldito Steven Tyler que lo acompañó todos esos días en su auto flagelo. Cinco. Apenas la población se reintegró a su jornada laboral, Él comenzó a preguntar a sus pasajeros si la conocían, cuando mostraba la foto de su rostro. Uno de los choferes era aficionado a la fotografía y había realizado la imagen, recortando el rostro de Ella y retocando la foto digitalmente para que hasta la más mínima de sus facciones se visualizara con claridad. Pero nadie la conocía, todos miraban con un dejo de compasión y ternura a aquel enamorado, a aquel rey en busca de su reina. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Una semana laboral se había disuelto mientras Él seguía encuestando a sus pasajeros por Ella, siempre con su celular en una mano y la planilla de control en la otra. Contó hasta diez. Y ahí paró de contar.
Un joven que jamás había visto respondió un sí convencido. Le contó que justamente venía de concretar una entrevista laboral con Ella, para trabajar de cadete administrativo en una compañía petrolera. Él se desesperó al oír la afirmación del muchacho, comenzó a preguntar atropelladamente sobre la ubicación de la empresa y los requisitos del puesto, quería volver a verla alegando ser un candidato al puesto. Le contó que era una búsqueda que había salido publicada en el diario del domingo, y que había que presentarse ese único día entre las dos y las cinco de la tarde.
Consultó su reloj, eran las cuatro y cuarto, tenía cuarenta y cinco minutos para simular ser un aplicante. Pero había un problema, no podía dejar su puesto de trabajo. Por más que la gente se manejara sola en la estación de Metrobus, no podía evadir así nomás su responsabilidad. Sacó su móvil y discó el número de Matías, su superior. Le dijo la verdad, además de ser su jefe, también era su amigo y conocía todo el martirio que había vivido por esos días de búsqueda. Matías accedió sin dudarlo y le regaló la tarde libre, colgó la comunicación deshaciéndose en agradecimientos hacia su amigo y hacia el joven, al cual le preguntó su nombre y apellido para recomendarlo en cuanto se reuniera con Ella, y así agradecerle su ayuda.
Corrió por las calles del barrio de San Nicolás hasta llegar al imponente edificio de la petrolera, un gigante de cemento ahogado de lujo en su recepción. Y fue ahí mismo, frente a las escalinatas de la entrada, cuando se percató de que estaba con la camisa que tenía el logo de la línea bordado en su bolsillo. ¿Quién le iba a creer que venía por un puesto de cadete cuando era inspector? Nadie. Por lo que agradeció llevar ese día una campera de su guardarropa personal, la cual cerró para tapar su camisa delatora, dejando a la vista solamente el nudo de su corbata. Respiró profundo y se introdujo en el edificio.
Se acercó a la recepción y le indicó a la recepcionista los datos del puesto al que venía a postularse. La chica lo miro algo desconcertada. Claro. ¿Dónde estaba la carpeta o el folio con su currículum? Recordó la planilla de control, así que la sacó de su bolsillo, la estiró un poco y la mostró elevándola un microsegundo para que no notara el detalle cuadriculado de la hoja. La chica alzó las cejas de manera despectiva por la desprolijidad que le estaba mostrando a la empresa a la cual aspiraba a formar parte, aun así registró su ingreso y le informó que lo iban a llamar por orden de llegada en el piso diez de la compañía.
Trató de medir sus impulsos y abordó el ascensor junto a un pequeño tumulto de gente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿En todos los pisos tenía que parar el puto ascensor? Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Llegó. Diez pisos que se sintieron igual que aquellos diez días de sufrimiento. Salió del ascensor para observar una pequeña sala de espera con cinco jovenes aguardando su turno, todos ellos muy formalitos, vestidos de tragedia. Y fue en ese momento que comprendió la mirada despectiva de la recepcionista.
Preguntó quién era el último, y luego de recibir su respuesta y una fulminante mirada de quienes lo veían como una competencia más en busca de un puesto, se sentó a esperar su turno. Si había esperado tantos días, unos minutos más no hacían la diferencia. Pero esos minutos dolían, y fue en ese momento cuando comprendió el dolor que Ella había experimentado durante sus diez años de indiferencia. Y eso lo hundió más y más en esa miseria que Ella le había transportado por medio de ese beso.
Pasados unos quince minutos eternos, una de las puertas se abrió y salió un joven seguido por Ella; se saludaron formalmente con la promesa de un llamado si finalmente aplicaba al puesto. Ella dirigió la mirada hacia los reunidos, y su pregunta de quién sigue quedó incompleta cuando lo vio de pie a Él, ante la reprobatoria mirada de quienes sí venían a buscar el trabajo. El joven que seguía se puso de pie, y lanzando un «sigo yo» se adelantó antes de que aquel zaparrastroso que tuvo la brillante idea de usar una camisa celeste con una campera negra de tela de avión para una entrevista laboral le arrebatara su lugar, y por sobre todas las cosas, el puesto que deseaba.
Pero no obtuvo respuesta de su entrevistadora, estaba en estado de shock, recibiendo todas las estocadas que esos ojitos de animé no le proporcionaron durante los diez años que no se vieron. Le dolían, sí, pero era un dolor raro. Él estaba ahí, frente a Ella, y no porque Ella hubiera ido a su encuentro. No. Él había ido por Ella. El domo se había hecho trizas y Ella no tuvo ni la fortaleza ni las ganas de reponerlo, y en ese momento se alegraba de no haberlo hecho.
Si bien no había suspendido su próxima boda, luego de aquel beso que Ella le propinó a su platónico en Obelisco Sur, decidió tomarse unas vacaciones de su prometido y se aisló en la soledad de su departamento a pasar el fin de semana largo, alegando ante Rodrigo una gripe viral que requería reposo, y en lo posible, aislamiento. Y Ella también se auto flageló escuchando Aerosmith una y otra vez, pensando si había hecho o no lo correcto al besarlo. Pensando qué hacer con ojitos de miel tamaño muestra gratis. Rodrigo no se merecía eso que Ella le estaba haciendo, y es por eso que optó por la salida fácil. Un beso que aliviara ese dolor, que aflojara la espada en la piedra. Un beso que la llenara por completo y lo sacaría de su vida, detonando con toneladas de dinamita si era necesario a aquella maldita espada del orto que Él clavó la primera noche en la roca de su mente, y luego de eso comenzaría una nueva vida junto a su futuro esposo. Era el crimen perfecto.
Pero el crimen perfecto no existe, y allí estaba Él, esperando por Ella. Ella, que en su cara veía la angustia que Él había experimentado. Veía como se había ensuciado la miel de esos tarros que Ella tanto admiraba, como bajo ellos se hallaban dos manteles negros, producto de las noches que Él pasó en vela tratando de rastrearla, sabiendo que era en vano al no saber ni un solo dato de Ella. Ambos se miraban fijo, ignorando los cinco aspirantes al puesto que observaban la escena sin comprender por qué aquellos dos locos no se despegaban la mirada. Presenciaban la última batalla, la épica. Estocadas de miel y café volaban en una suerte de combate a muerte. Pero nunca falta un boludo que viene a cortar en la mejor parte.
—Señorita, sigo yo, me gustaría que me atienda ya que tengo otra entrevista y...
—Si necesita el trabajo va a tener que esperar. —Ella lo interrumpió de manera muy tajante sin dejar de mirar a ojitos de animé—. Y si no tiene paciencia, no sé qué hace aquí, el puesto requiere paciencia.
Y esa respuesta de Ella hacia el postulante le dio a Él la vía libre para avanzar unos metros y quedar frente Ella. A Él le hubiera gustado devolverle la gentileza y darle un profundo beso, ese beso que Él le negó la semana anterior al rehusarse a corresponderle. Pero estaba en su ámbito laboral, y hacer eso frente a cinco postulantes la pondría en un aprieto y Ella podría perder su trabajo. Así que mientras pensaba qué decirle, Ella fue más ágil y se le adelanto.
—¿Qué hacés acá? —musitó Ella con un hilo de voz.
—Tenía que verte, lo necesitaba, ya no puedo más —susurró Él también, para evadir las indiscretas miradas de los presentes—. Atendé a todos, yo te espero.
Un «pero» procedente de los labios de Ella quedó respondido cuando Él le indicó con un gesto de su mano derecha que todo estaba bien, que tenía tiempo para esperarla y charlar tranquilos en la soledad de su despacho. Esperó por razón de aproximadamente una hora, y entre una cosa y otra, ya eran cerca de las seis de la tarde cuando el último postulante se fue y le tocó el turno a Él, quien aspiraba a ganarse otro puesto. El de su vida.
Sin mediar palabras, Él se levantó tratando de medir sus impulsos y se dirigió hacia el despacho que Ella ocupaba. Ni bien entró se sentó en la silla frente a Ella, que lo observaba detenidamente desde el otro lado del escritorio. Observaba como Él escrutaba todo en su despacho, y pudo ver una imperceptible mueca de dolor cuando sus ojitos de animé se posaron en la foto que Ella y su prometido se tomaron en las últimas vacaciones.
—No esperabas que te espere toda una vida como Penélope, ¿o sí? —Ella soltó en un hilo de voz, bajando la mirada hasta los currículums que le dejaron sus postulantes.
—No —resopló en un bufido cargado de resignación—. Soy un idiota y lo sé, pero acá me tenés. Se invirtieron los roles, parece —deslizó con ironía y amargura—. Ahora soy yo el que viene hasta acá a reclamar una gota de atención de tu parte. Ese beso despertó algo dormido en mí, y daría lo que fuera para que no sea el último.
Para ese punto de la escueta conversación, sumado a todo el sufrimiento que había pasado durante los últimos diez años, Ella estaba derramando sus primeras lágrimas por Él. Sentía en su interior como Él tomaba la espada por la empuñadura, y sin hacer uso de ningún tipo de fuerza, ésta cedía como un cuchillo clavado en manteca a punto pomada. No lo iba a permitir. Quería quitarse ese dolor crónico que venía sufriendo desde hace años, sí, pero no se la iba a dejar tan fácil.
—¿Y se puede saber con qué derecho venís a irrumpir en mi vida? ¿Sabés lo que me costó rehacer cada parte de ella? ¿Sabés cómo me dolía cada viaje? ¿Cada palabra libretada tuya? ¿Tenés una puta idea del dolor que sentía cada vez que subía a un colectivo y te veía tras el volante?
—Sí —afirmó decidido—. El mismo dolor que sentí desde que me besaste.
—¡No! ¡No tenés ni idea! —escupió con rabia—. Me estás comparando un par de días con años de sufrimiento. No tenés ni idea... —volvió a repetir con la voz quebrada.
Luego de ese tenso cruce verbal, ambos se quedaron en silencio, observando un punto fijo en la pequeña oficina. Ese silencio fue interrumpido por una llamada entrante en el celular de Él. Se removió un poco en su lugar para tomar el teléfono que estaba en el bolsillo delantero de su pantalón, y su cara se transformó al ver la foto en la pantalla.
Clara, su novia. O mejor dicho, la chica de turno. Un huesito. Otra pasajera a la que sí le había prestado atención, dado que la chica fue más viva que Ella. Trabajaba en uno de los tantos call centers que poblaban el Microcentro porteño, y había sido más audaz que nuestra protagonista al hablarle y coquetearle descaradamente, hasta que se cansó de la lentitud de Él y lo invitó a salir. Por supuesto, Él ni corto ni perezoso, aceptó gustoso la posibilidad de aliviar sus instintos masculinos de manera gratuita con una bella veinteañera, sin saber que al poco tiempo se vería atrapado en sus garras, cual víctima de un Súcubo.
Pero el hechizo de ese demonio acabó cuando Ella lo besó. Así que más decidido que nunca, y sin apartarse para conversar fuera de la vista de Ella, atendió la llamada.
—Hola.
—Hola mi amor, no te veo en la parada. ¿Qué pasó? —dijo la chica al otro lado del teléfono, en un tono tan empalagoso como infantil.
—Nada... ¿Y sabés qué? No me llames más, estoy con la mujer de mi vida, no molestes, ¿sí? —escupió con frialdad.
En ese mismo instante, cuando Ella escuchó la última frase que salió de los labios de Él, comenzó a gesticular frenéticamente con sus brazos que no, que se detenga, que estaba cometiendo una locura. Pero Él siguió con su cometido, ignorando los «pero» desconcertantes y tartamudos al otro lado de la línea.
—No hay vuelta atrás, ya obtuve lo que quería, o en todo caso, obtuvimos lo que queríamos. No hay sentimientos de por medio, nunca los hubo.
—¿Quién es ella? ¿La conozco acaso?
—No sé... —respondió Él en su más sincero estado.
—No me tomes de boluda, por favor — rogó por última vez, al borde del llanto.
—¡En serio no lo sé! —exclamó exasperado, clavando sus dos caramelos en la mirada desconcertada de Ella—. ¡No sé su nombre, no sé su edad, no sé dónde vive, no sé nada de ella! Pero lo único que sé es que la amo como en mi vida creí que iba a amar a alguien. Y ni siquiera sé si la amo. No, no la amo, pero quiero estar con ella. Hasta acá llegué. Un placer.
Y sin más colgó la llamada, y apagó el teléfono para evitar que la chica vuelva a llamar. La mandíbula de Ella estaba esparcida por su escritorio, mientras Él la miraba como si fuera un cachorrito de animé pidiendo clemencia, con esos dos tarros de miel cubiertos por una fina capa de lo que peligraban ser lágrimas.
—No debiste hacer eso, yo estoy a punto de casarme...
—Me tenés acá... —la interrumpió—. ¿Pensás casarte?
Ella enmudeció ante su desfachatez. Era una pregunta que venía rondando su mente desde aquel viernes en que lo besó presa de un impulso, y era por eso que había estado esquivando a Rodrigo durante ese corto tiempo. Se preguntaba si estaba tomando la decisión correcta, y se había auto convencido de que así lo era. Y ahora Él se le aparecía como por arte de magia y le pedía que patee el tablero para estar junto a Él; tenía que pensarlo muy bien. ¿Lastimaba a un hombre que la había amado incondicionalmente por alguien que acababa de decir que ni siquiera sabía si la amaba? ¿Iba a dejar todo por un hombre que apenas conocía, y que también había reconocido frente a Ella que había aceptado salir con una pasajera sólo por un rato de sexo? Esa podía haber sido Ella diez años atrás, cuando era mucho más joven e ingenua, y Él andaba en su veintena. Sin embargo, se lo veía sincero, después de todo no titubeó al terminar con su novia.
—No podés venir a prepotearme así... —murmuró tan bajo que Él apenas alcanzó a escuchar.
—Vamos a hacer una cosa. Si mañana no te veo en Obelisco Sur, voy a entender que llegué tarde a tu vida y no me volverás a ver. Ya te lastimé demasiado todos estos años y no quiero seguir haciéndolo.
—Pero... ¿Y tu trabajo?
—Eso es negociable, puedo pedir el control de la cabecera de Retiro, o alguna parada poblada en provincia. Quizás nos crucemos, no te lo puedo garantizar, pero por mi parte voy a hacer todo lo necesario para no lastimarte más.
—Okey —aceptó sin mirarlo.
Y así, sin más que hablar, cuando Él sintió que sobraba en esa oficina, se levantó dispuesto a marcharse. Pero cuando tomó el pomo de la puerta, antes de girarlo se volteó lentamente.
—Por las dudas... Antes de irme me gustaría saber tu nombre.
Cuando vio que Ella abrió la boca para responder pero que no pudo articular palabra, se arrepintió y movió la cabeza en un gesto negativo.
—Mejor no... —continuó—. Prefiero quedarme con la duda en caso de que mañana no te encuentre en Obelisco Sur. No quiero buscar tu nombre en otras personas, ni tampoco quiero que me atormente cada noche de mi vida. Espero verte mañana. Ah, y una cosa más. —Volvió a frenarse—. Contratalo a Germán Martínez, yo estoy acá gracias a él, fue el único pasajero que te reconoció cuando le mostré tu foto.
Y antes de abrir la puerta y dejarla de pie tras su escritorio, con las piernas como gelatina y una manada de pterodáctilos revoloteando en su estómago, Él lanzó la estocada final. La había buscado, en verdad que la había buscado. Y sino, ¿cómo es que sabía el nombre de uno de los postulantes que Ella había entrevistado ese día? Aprovechándose de que la piedra no estaba recubierta con su domo protector, Él, con sus últimas palabras tomó la espada por su empuñadura y la quitó sin el más mínimo esfuerzo. El dolor se iba. Y claro. Era el dolor de no tenerlo, de que Él no la reconozca. Se iba y se llevaba consigo aquella espada que había tenido tanto tiempo clavada en la roca de su mente.
Lo estaba dejando ir.
Y cuando volvió a la realidad y reaccionó, ya era tarde. De nuevo.
Repitió la escena, bajó corriendo los diez pisos del edificio de la petrolera, pero Él ya no estaba. Se había esfumado llevándose consigo a su Excálibur. Rompió a llorar ahí mismo en la esquina, lloró como nunca en su vida. Lloró como nunca lo había hecho por amor. Lloró y se sintió estúpida por haberlo dejado ir, por haber buscado esos ojos de animé que tanto anheló durante diez años en otro lado, aun sabiendo que nunca sería igual. Se secó las lágrimas con rabia, respiró profundo y se internó nuevamente en el edificio. Volvió a su oficina, tomó sus cosas y se fue, el día ya había sido demasiado largo.
Ya su auto enfiló hacia la estación Obelisco Sur, y violando las nuevas leyes de tránsito, al llegar a su parada pasó con el vehículo por el carril exclusivo de colectivos, pero Él no estaba. Retomó la avenida 9 de Julio justo antes de que un policía de tránsito la viera, tuvo la suerte de que el agente fue distraído por un joven que le solicitaba ayuda mientras señalaba frenéticamente el colectivo que estaba detenido en la parada. Algo bien le salía después de todo. Estacionó su auto con las balizas prendidas sobre la avenida Cerrito y volvió a llorar con amargura. Tenía y debía tomar una decisión.
Ninguno de los dos había dormido en toda la noche. Ella, pensando en todo lo sucedido el día anterior. Y Él, por la angustia de no saber si Ella iba a ir en su búsqueda nuevamente. Por otro lado, su flamante ex novia no había parado de torturarlo para que le diera una explicación de la llamada telefónica. Hasta se había presentado en su casa, y Él se tuvo que ver en la obligación de casi echarla a la fuerza. Ambos estaban agotados física y mentalmente por las veinticuatro horas que habían vivido.
Él se encontraba asistiendo a una pasajera de avanzada edad, que estaba perdida en Microcentro como turco en la niebla, cuando de repente sintió un leve empujoncito y algo que caía en la cuna que formaba con sus manos bajo su espalda. Sintió un papel grueso, lo tomó entre sus manos antes de que el viento lo volara y leyó su contenido. No era un papel, era una tarjeta personal con el logotipo de la petrolera.
Era Ella.
Levantó la vista para encontrarse con su rostro, que lo observaba por encima de su hombro mientras caminaba hacia el final de la fila. Y así, sin pensarlo, dejó a la ancianita con la palabra en la boca y corrió hasta alcanzarla, la tomó suavemente por la muñeca y cuando Ella se volteó la besó profundamente, con ese beso que le había negado la semana anterior.
Los presentes en la parada estallaron en aplausos, gritos y silbidos. Hasta se lograba escuchar algún que otro encuestado diciéndole «¿Viste? Al final la encontraste». Cuando el beso finalizó se fundieron en un abrazo.
—No vuelvas a dejarme nunca más, ¿sí? —susurró Él en su oído.
—Entonces devolveme a Excálibur.
Él la observó sin comprender lo que decía, con esos ojos de animé más grandes y espléndidos que nunca. Ella soltó una risa nerviosa y acarició la nariz de Él con la suya antes de proseguir.
—Gracias —finalizó Ella luego de sentir la última estocada, la estocada definitiva.
De más está aclarar que Ella acabó con su relación en buenos términos. A Él se lo siguió viendo en la estación Obelisco Sur, controlando a los choferes y ordenando al malón de gente que salía de trabajar, aunque no así a Ella, al menos no como pasajera, sino ya como su flamante pareja. Pero por la radiante sonrisa que Él portaba día a día, aunque la temperatura sea extremadamente alta o baja, aunque sus pasajeros se peleen a muerte por abordar primero el colectivo, aunque manifestantes alteraran la circulación de los internos de la línea, esa sonrisa imborrable les hacía saber a los pasajeros que fueron parte de su historia de amor y desencuentro —como yo—, que ambos amantes seguían juntos.
Arturo había devuelto a Excálibur a su lugar de origen. Como tenía que ser. Y como así será por siempre.
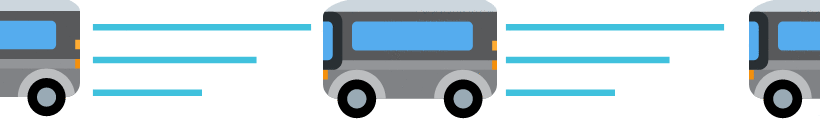
Primer capítulo. ¿Ya saben quiénes son estos dos?
Por si no se dieron cuenta, inspirado en la leyenda del Rey Arturo y la espada Excalibur.
Si bien este capítulo es el disparador, a partir de este punto vamos a empezar a movernos en el tiempo y en paralelo también, de seguro vieron personajes nombrados sin mucha relevancia. Se equivocan. Acá todos los personajes tienen relevancia, cada uno a su tiempo, pero los van a conocer a todos.
Este primer capítulo va dedicado a mi gran amiga y beta de esta historia, jessicagonzalezbooks. Sé que la leíste a la orden, cada nuevo capítulo iba directo a tu correo. Lamento informarte que vas a tener que volver a leer, porque muchas cosas cambiaron al enlazar las historias. Espero te guste de nuevo.
Soundtrack:
La canción principal del capítulo. Patear el tablero para buscar tu felicidad.
Fly Away From Here – Aerosmith
(Just Push Play – 2001)
https://youtu.be/2xzDj-XOX2U
«Te perdí. Y no te perderé, nunca más te dejaré. Te busqué muy lejos de aquí, te encontré pensando en mí»
Se explica sola.
20 de Enero – La Oreja de Van Gogh
(Lo Que Te Conté Mientras Te Hacías La Dormida – 2003)
https://youtu.be/QmhcdlvUIUY
A pesar de ser una historia supuestamente real sobre un diario encontrado en los escombros del atentado del 11M, encaja perfectamente en el capítulo.
Jueves – La Oreja de Van Gogh
(A las Cinco en el Astoria – 2008)
https://youtu.be/8KHH9W_Xsbc
Preguntas sobre alguna terminología argenta o referencia cultural, en este párrafo. Con gusto les explico.
Nos vemos en el siguiente capítulo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top