EL TEMPLO INVISIBLE ROSACRUZ.
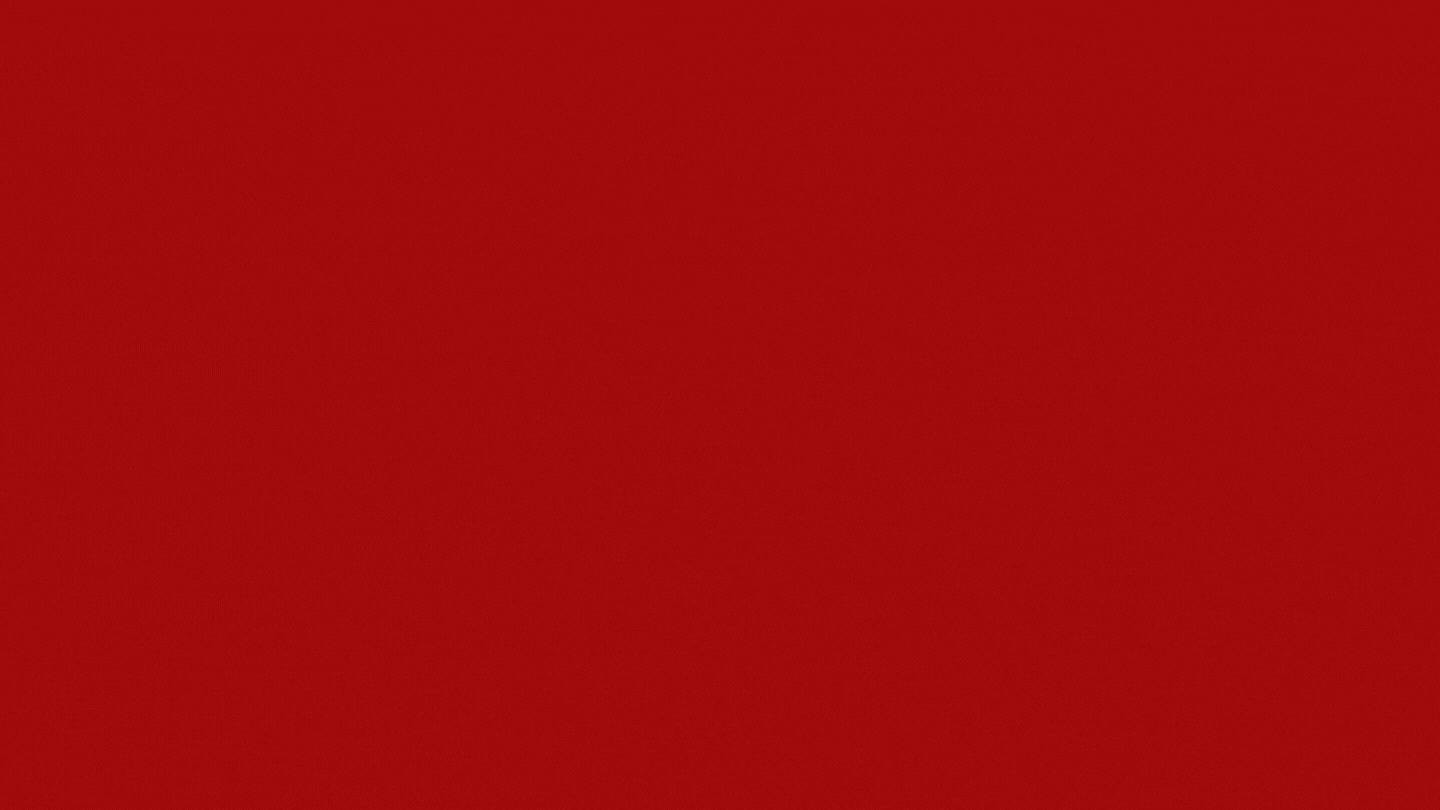
«Cuando abandones tu cuerpo mortal y te eleves en el éter, dejando de ser mortal, revestirás la forma de un dios inmortal».
Versos de oro pitagóricos (*).
Pitágoras
(569-475 A.C).
El sonido metálico del cuadro al estrellarse contra el suelo provocó que un centauro lo mirase con disgusto y que se alejara como si él fuese el culpable. Sir Francis Bacon, al reparar en el gesto del invitado, frunció el entrecejo: por fortuna no se trataba del maestro de los cuadrúpedos, sino de uno de los miembros de bajo rango que participaría al día siguiente, veinticinco de diciembre, en la celebración multitudinaria. Aun así, respiró hondo y se aproximó a su aprendiz.
—Lo siento mucho, maestro —se disculpó este enseguida mientras levantaba el emblema de la sociedad secreta, el causante del ruido.
—¿Se da cuenta, Charles, de que ha dejado que rueden nuestros principios por donde todo el mundo pisa? —Pomposo, Sir Francis le señaló la imagen que el joven tenía entre las manos: el olor a vinagre, a limón y a bicarbonato de la mezcla que utilizaba el neófito para limpiar el metal le hirió la nariz—. ¿Acaso no conoce el significado de la rosa y de la cruz para nuestra Hermandad Rosa-Cruz?
—Por supuesto, maestro —le respondió él con rapidez—. La cruz es el supremo conocimiento al que aspiramos llegar y la rosa la perfección de nuestro espíritu, porque somos vampiros evolucionados que al finalizar nuestra instrucción jamás nos alimentaremos de sangre.
—Exacto, Charles, son nuestros símbolos iniciáticos y merecen el mayor de nuestros respetos, al igual que la memoria del fundador. —Asintió con la cabeza—. En el más estricto anonimato debemos contribuir a que la fraternidad se extienda a lo largo y a lo ancho del planeta. Por este motivo nos parece de muy mal gusto que nos alimentemos de otras formas de vida animal, incluido el hombre y la mujer... Sabe, Charles, que el hecho de que nos hayamos puesto en contacto con usted es un privilegio, jamás nos damos a conocer si no estamos seguros de que el aprendizaje llegará a buen puerto. Usted tiene condiciones, ¡no las desaproveche! Muchos intentaron entrar en nuestra sociedad, incluso publicando en folletos su intención de unirse a nosotros, se lo habrán dicho sus instructores. ¿Por qué jamás les respondimos?
—Porque nadie puede tener la certeza de nuestra existencia, maestro, de lo contrario la hermandad dejaría de ser secreta. —Por el tono parecía que el muchacho repasaba una lección aprendida hasta el cansancio.
—Correcto —y luego Sir Francis añadió—: Debemos respetar nuestro emblema, Charles, no se le debe olvidar nunca. Nosotros no somos como esas sanguijuelas que vagan por ahí: controlamos nuestros cuerpos y nuestros espíritus... Y dígame, por favor, ¿qué quiere decir la frase situada por encima de la rosa?

—Dat rosa mel apibus —leyó el joven, diligente, sintiendo la necesidad de lucirse por el caos que había originado—. La rosa da miel a las abejas. Todos los rosacruces somos abejas en busca del conocimiento espiritual, la clave de la paz para las almas atormentadas de los vampiros.
—¡Perfecto, Charles! Llegará ese día para usted también si sigue las normas y es discreto. Le aseguro que progresará y será casi como nuestro fundador, Christian Rosenkreuz, un alma iluminada. O maestro como yo mismo, que disfruto del estatus de miembro más antiguo. En ese momento ni siquiera necesitará alimentarse de sangre de animales —y Sir Francis, sin poder contener la ironía, agregó—: Por ahora solo intente que nuestro escudo se mantenga colgado en la pared mientras le quita el polvo y lo lustra. Afortunadamente lo hicimos de metal para que durante siglos soporte la limpieza de nuestros aprendices... Piense en todo lo que hemos hablado, Charles.
Después de regañarlo y de observar cómo se alejaba con los hombros caídos, se arrepintió. Todos estaban muy nerviosos porque era la primera vez que les tocaba organizar la celebración, pues constituían una hermandad reciente, nacida apenas en el siglo XV. Era difícil limar asperezas entre participantes tan variados y tan antiguos que, encima, empezaban a arribar antes de lo acordado. Significaba un desafío extraordinario aunque los grifos, aves gigantescas con cuerpos de leones y los ganchudos picos de las águilas, se encargasen de que no se enzarzaran a los golpes unos contra los otros. Los cíclopes y las harpías se tomaban estrictamente la consigna de que el día de tregua era la Navidad, es decir, cuando levantaban las copas de ambrosía festejando la inmortalidad. Entretanto las dríades y las pitonisas se desgañitaban al mediar entre ellos para que reinase la calma.
Además, había invitado a los guías de cada uno de los grupos para abrir a medianoche el sepulcro del fundador de la hermandad, Christian Rosenkreuz, tal como estaba estipulado: quinientos cincuenta años después del entierro místico, acaecido en mil cuatrocientos ochenta y cinco. Sir Francis se encontraba muy emocionado esperando a que los minutos transcurrieran y que el Gran Maestro compartiese con ellos su iluminación y la sabiduría infinita... Y también para ver a Sibila otra vez y escuchar su dulce voz al leer el poema con apariencia de oráculo que ella había escrito para honrar a los rosacruces... ¡Aunque para qué engañarse! Era demasiado lo que los distanciaba y poco lo que los unía, como si viviesen en las antípodas o en épocas distintas...
Porque, para ser sincero consigo mismo, debía reconocer que se sentía un parvenu entre estas criaturas ancestrales. ¿De qué hablaría él? ¿De que había sido en Gran Bretaña el Guardián del Gran Sello de la reina Isabel I o el Lord Canciller de Jacobo I? ¡Como si pudiera impresionarlos solo con esto! Los tres cíclopes eran hijos de Gea y de Urano y habían nacido en el principio de los tiempos, en época pre-olímpica. El padre, al igual que a los hecatónquiros, sus hermanos, los había encadenado en el Tártaro, el abismo más profundo, porque los consideraba abominables y poco dignos como descendencia. Zeus los había liberado para combatir contra Cronos, su progenitor. Y gracias a la destreza de ellos había ganado, ya que Brontes había confeccionado el tridente de Poseidón, el que sacudía las aguas y creaba terremotos en tierra, Arges había forjado el yelmo de Hades, que le proporcionaba invisibilidad, y Estéropes el poderoso rayo de Zeus, que era capaz de acabar con satélites, con planetas y con estrellas. Y, precisamente en este triunfo, radicaba el origen de la festividad del día siguiente.

Zeus, voluble como siempre, se había aburrido después de lidiar con la organización algunos miles de años y le había transferido a su hijo Apolo la responsabilidad que ahora le correspondía a Sir Francis. Este dios de la inspiración profética y artística había aprovechado para crear algo distinto a partir de los remordimientos, porque poco antes había matado a Pitón, la víbora gigantesca que adivinaba el porvenir en Delfos, el centro del mundo. Había necesitado purificarse por quitar esta vida y en honor al reptil había levantado el oráculo y el templo. Las pitonisas habían sido y seguían siendo las encargadas de dar a conocer el destino a los seres y a las ciudades que las consultaban. Entre ellas su amada Sibila la líder en la actualidad y la primera en gozar de tal derecho. En el año quinientos ochenta y dos antes de Cristo, inclusive, Apolo había creado allí los Juegos Píticos, más completos que los Olímpicos, pues habían sido el punto de encuentro de atletas, de poetas, de músicos, y, por supuesto, el lugar en el que las criaturas atávicas celebraban secretamente la inmortalidad de la que los humanos nada sabían. Sin embargo, en aquella época se habían convocado cada cuatro años y cada festividad había durado tres meses.
Una pésima idea, pues esta extensa convivencia había determinado que las harpías y los cíclopes hubiesen estado a punto de liarlo todo y de ponerlos en evidencia. Apolo, furioso, había abandonado la institución y decidido ignorarlos por bárbaros. Había dejado, eso sí, la tarea en manos de ellos con tres condiciones: la primera, que los grupos con maestros iluminados se fuesen rotando; la segunda, que la escuela de Pitágoras fuera una más de las sociedades secretas participantes, a fin de que reinase la calma, y, la última, que la fiesta durara poco, ya que buscaban la concordia y dejar de lado las enemistades por un período, aunque solo fuese de veinticuatro horas, no que se odiaran a lo largo de noventa días. Más adelante, en la Edad Media, habían elegido la Navidad como fecha de celebración para no ir en contra de la corriente y evitar sentirse como unos parias.
Por eso Sir Francis se sentía un parvenu: los rosacruces eran unos advenedizos, unos recién llegados, que se habían unido a los festejos en mil setecientos y a los que ahora se les concedía el privilegio de prestar su templo a la conmemoración. ¿Por qué los habían invitado? Muy sencillo: porque las dríades, las ninfas de los robles, vivían miles de años, pero no eran inmortales. Los necesitaban para que las convirtieran al estar próximas a morir, utilizando todo el autocontrol que caracterizaba a la hermandad. Pitágoras era telépata, tenía premoniciones y podía estar en varios sitios a la vez. Incluso curar. Todo el mundo lo conocía como matemático e ignoraba que había ido hasta Menfis para adquirir el conocimiento total, y, como premio, le habían enseñado los secretos de la vida eterna, pero solo para él. En Babilonia se había hecho un mago poderoso y en la India había aprendido los misterios de la reencarnación, al punto de proteger a sus adeptos en el incendio de su escuela por Cilón y los suyos, después de la guerra contra Sibaris. No obstante ello, consideró el vampiro con cinismo, era incapaz de darle más vida a las dríades.
—Sir Francis, todos los maestros aguardan al lado de la tumba —lo interrumpió Sibila, sorprendiéndolo, y, al mismo tiempo, lo miró con amor, algo que al rosacruz le pasó desapercibido: ni siquiera reparó en que ella se había dibujado con henna el emblema rosacruz en la zona de la garganta, tatuaje que se distinguía cuando se le abría la capa amarronada.
—Gracias, milady, vamos, entonces. —Tímido, la sujetó con galantería del brazo y un calorcillo placentero lo recorrió por completo—. Dígame, ¿le parece que los arreglos van de acuerdo a lo planeado?
—Por supuesto, Sir Francis, como sabíamos que así sería —y luego la pitonisa le aclaró—: La Hermandad Rosa-Cruz es de los nuestros, nunca lo dude. Mañana en la celebración todo saldrá perfecto, quédese tranquilo.
Pero Bacon no le creyó. Pensaba que era una fórmula de cortesía, aunque el ramalazo de placer ante la fragancia a alhelíes y el roce de la piel del brazo de Sibila le serpenteaban por cuerpo y le llegaban hasta los huesos. Caminaron sobre la hierba espesa sin intercambiar más palabras, deleitándose con el aroma fresco de la gramilla y el penetrante efluvio de los eucaliptos, del que emanaba un sensual dejo a menta. De esta manera, llegaron al sitio en el que los esperaban los líderes de todas las sociedades secretas.
Sir Francis se separó de ella y aclaró la voz. Una sensación de vacío le oprimió el corazón. La descartó, colocando por delante de los sentimientos el bien común.
Así, intentando contenerse, pronunció el discurso que había preparado:
—Antes de proceder a abrir la tumba os agradezco que compartáis conmigo este momento crucial en la historia de la Hermandad Rosa-Cruz. El gesto me conmueve porque certifica, una vez más, vuestro altruismo, ya que en unas horas celebraremos nuestra inmortalidad. Sé que usted debería estar ahora mismo transportando al otro mundo las almas de los seres humanos muertos—y señaló a la harpía: ella movía la cabeza de mujer que, pegada a un cuerpo de buitre con garras descomunales, parecía uno de los muñecos de espirales que adornaban los coches y que saltaban para todos lados con los baches—. Y usted —manifestó dirigiéndose a la dríade— custodiando los robles —lanzó una mirada anhelante a la pitonisa, saludándola, y prosiguió—: Usted, Sibila, al igual que el centauro, tendría que estar efectuando sus oráculos, Pitágoras enseñando a los discípulos, Estéropes construyendo templos o elaborando alguna de sus artesanías mágicas. Y, en cambio, todos os encontráis aquí, soportando el olor a humedad de este cementerio del Templo Invisible Rosacruz. No digo más: es hora de que Sibila nos deleite con su homenaje.
Hubo una pausa en tanto la mujer se situaba, de nuevo, pegada a Sir Francis como si se hallara soldada a él. Bacon estuvo a punto de perder el sentido con el perfume a laurel y a rosas salvajes que ahora despedía, sustituyendo al anterior. No obstante ello, aspiró hondo y dejó el aire en los pulmones, colmándose con su esencia.
Sibila lo miró, y, con una pequeña sonrisa, declamó:
Dime, ¡oh, Caballero de la Piedra!,
alquimista, maestro de antiguos ritos, asceta,
si has rozado la luz bajo tierra.
¿Has dialogado con Apolo, Zeus, Afrodita?
¿O solo ha fugado el tiempo? Narra,
¡maestro rosacruz!, tu historia: azota,
el Oráculo; tu verdad reclama, aterra.
Pronto compartirás lo que tu espíritu oculta.
Cuando terminó de recitar, le cogió la mano a Sir Francis y no la retiró de allí.
Él, suspirando, proclamó con voz vibrante:
—Sé que somos una sociedad secreta reciente. Por este motivo me congratulo de que podáis abrir conmigo el sepulcro de un rosacruz que ha llegado a la máxima expresión de lo que somos, de nuestra esencia. Un caballero que en la Edad Media recorrió Oriente en busca de la iluminación para enseñarle a sus elegidos, con la mayor generosidad, que los vampiros también pueden ir por el recto camino, siendo seres luminosos en lugar de depredadores. Os presento, amigos, a Christian Rosenkreuz, nuestro fundador, el Caballero de la Piedra Áurea.
Todos empezaron a aplaudir mientras Sir Francis levantaba la tapa con solemnidad y mucho cuidado. Durante la tarde habían retirado la estatua de encima de la losa, de dos toneladas, con la figura del homenajeado portando el báculo y un tratado de la orden. Dentro del sepulcro, el vampiro reposaba con el rostro en calma y parecía totalmente dormido. Además, aferraba un libro entre las manos.
—Le dejo que haga los honores, Sibila, y que sea usted la primera que sostenga nuestra obra maestra. —Francis Bacon, con su flema inglesa, aprovechó para echarle una mirada que sería capaz de derretir el Ártico.
La pitonisa, contemplándolo amorosa, hizo lo que él le solicitaba. Saltó dentro del sepulcro teniendo precaución de no enganchar su vestimenta y cogió el ejemplar.
Después leyó el título en voz alta:
—Fama Fraternitatis Rosas Crucis.
—Es la primera edición, escrita de puño y letra por nuestro fundador —les explicó, orgulloso, mientras se la comía con los ojos—. Quizá vosotros hayáis leído la publicación de mil seiscientos catorce, de Johann Valentin Andreae. Es un placer para mí... ¡¿Qué?!
Sir Francis observó, atónito, cómo Christian Rosenkreuz levantaba los párpados y los ojos inyectados en sangre se clavaban en la pitonisa. Luego abrió las manos como garras y los nudillos le sonaron igual que molinos oxidados. La cogió por el cuello, a la altura del tatuaje, y la giró debajo del cuerpo para alimentarse de ella. El crujido de los huesos del vampiro, mientras reptaba sobre Sibila, debió de resultar idéntico al de Pitón al batirse en duelo con Apolo. Fueron unos segundos que para el enamorado se eternizaron, como si hubiesen transcurrido milenios.
—¡Por favor, maestro, conténgase! —Bacon, desesperado, intentaba razonar; el resto de asistentes corría de un lado a otro igual que pollos descabezados, sin saber cómo actuar: solo el cíclope intentaba hacer algo, pero los demás, en desbandada, no le permitían ver por su único ojo—. ¡Usted es nuestro mentor, el único que ha seguido el camino de la suprema realización! ¡Piense en el sacrificio que ha hecho, ha ofrendado gran parte de su vida en beneficio del conocimiento! ¡No lo eche a perder!
Sin hacerle caso, el fundador solo rugía:
—¡Sangre, sangre, sangre! ¡Me encerraron porque quería mucha sangre! ¡Sangre, sangre, sangre!
Sibila manoteaba sin poder liberarse. Así que Sir Francis cogió la pala que habían utilizado poco antes y que se hallaba al lado de él. Furioso, dio palazos con toda la fuerza de la que era capaz sobre la cabeza de Christian Rosenkreuz, con cuidado de no lastimar a la pitonisa. Luego, desplegando unas alas de murciélago ocultas, que le rasgaron la camisa, se tiró dentro de la tumba y arremetió contra él a puñetazo limpio.
—¡Deja a mi querida Sibila en paz, no permitiré que le hagas daño, vampiro inmundo, la amo! —gemía, sin cejar en los golpes—. ¡Suéltala, suéltala! ¡Maldito monstruo, deja a mi chica!
Gracias a tanto mamporro apasionado no solo la liberó, sino que noqueó al fundador. Todos se quedaron quietos y Estéropes consiguió, al fin, ayudarlos. Se acercó a ellos, aullando con alegría de cíclope, y extendió el brazo. Ambos lo sujetaron y él, de un tirón, los sacó del sepulcro, bajando luego la tapa. La pareja lo miró con gratitud.
—¿Quiere que la abra en unos minutos, cuando el colmilludo se tranquilice? —le preguntó a Sir Francis.
—No, sellamos la tumba con la estatua y lo dejamos ahí para siempre —y luego les explicó—: Es mejor que nadie lo vea o sería la hecatombe para nuestra comunidad. Ya veis, es un vampiro como todos, nada especial. Nosotros y nuestros discípulos lo superamos con creces, sería una pena que lo conociesen tal como es. ¡Vale más muerto, que vivo!... ¿Podéis guardarme este secreto?
Ante el desconcierto de Francis Bacon los asistentes, todos líderes de sus grupos, comenzaron a aplaudir y a vitorearlo. Al mismo tiempo Sibila lo abrazó y le dio un beso prolongado sobre los labios, que provocó que aumentaran los chillidos, los graznidos y los silbidos: no había forma de que el rosacruz ignorase ahora lo que ella también sentía por él.
Sir Francis enseguida comprendió algo que le había pasado inadvertido: aunque tuviese miles de años menos que algunos, era uno de ellos. Todos tan diferentes, todos tan iguales. ¡Sin duda esta sería la mejor Navidad!

(*) Citada en la página 102 del libro Historia de las sociedades secretas, de Ramiro Calle. Editorial Sirio, S.A, 2010, Málaga.

https://youtu.be/em7J53CExlw
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top