6. EL CONCIERTO
La sombra de la plaza de toros se cernía sobre mí. Estaba a punto de entrar en el primer concierto de mi vida. Si la ciudad normalmente estaba viva, aquel día lo estaba incluso más. Tanto que ni siquiera podía escuchar lo que Juana, que estaba justo a mi lado, trataba de decirme. Un helicóptero sobrevolaba nuestras cabezas tan bajo que parecía que podía tocarlo con las palmas de las manos. Todos los accesos estaban controlados por la policía, y el tumulto de personas caminaba como un rebaño sin dirección, como animales perdidos. Eventos como aquel eran algo desconocido para mí, pero por lo que podía apreciar en la actitud de la masa acumulada, también lo era para la mayoría. La emoción se palpaba en el aire, al igual que la desorientación, que se transformaba en filas de personas con rostro serio e inmóvil, que, como sonámbulos, avanzaban lentamente hacia las puertas de entrada.
Pepe había tenido la gran idea de llevar catalejos y, al pisar la arena, entendí por qué su idea había sido fabulosa: la plaza por dentro era realmente inmensa. A pesar del calor, quisimos estar a la altura de la situación, así que unas horas antes habíamos quedado en casa de María para arreglarnos. Juana me pintó los labios y me recogió el pelo en un moño alto. Me prestó un vestido precioso de color azul cielo decorado con un lazo en el pecho. Ella llevaba una diadema rosa que encajaba perfectamente en su pelo rubio y un vestido del mismo color. María se había puesto el collar de perlas de su madre, y también se había pintado los labios. Esto último por insistencia de Juana, claro. Me sentía realmente guapa y elegante. Encajaba. Miraba a mis amigas y las veía radiantes. Las observaba de arriba a abajo y, por mucho que me esforzara, no lograba ver niñas, sino mujeres.
Pepe y Fran, que al final decidió venir con nosotras, nos guiaron hasta las gradas, y nos sentamos; la piedra ardía por el intenso sol de verano.
—¡Ay, cómo quema! —me quejé.
—Toma, Carlota, espera. Ponte esto debajo. —Fran se quitó la chaqueta que llevaba—. Me estaba achicharrando —dijo secándose el sudor de la frente.
De pronto un hombre trajeado y exquisitamente engominado salió al escenario, interrumpiéndonos. No tenía pinta de titiritero, pero como si lo fuese, como si su trabajo fuese el de atraer a las gentes para adentrarse en el circo, vociferó:
—¡Por fin ha llegado el día! Mis amables espectadores y espectadoras, saludad desde las gradas a las inigualables, inimitables, maravillosas y grandes ¡Not Fooled!
De pronto una ovación recorrió la plaza de toros. El público prorrumpió en aplausos y algún que otro tímido «bravo» surgió de los diferentes laterales del recinto, retumbaba su eco, volviéndose hacia nosotras con mil veces más potencia.
De detrás del escenario comenzaron a salir ellas: Jordanne, Gabrielle, Jude y Evelyn. Jude Lawson, con su desobediente cabello rubio cortado como si a posta hubiese cogido las tijeras del costurero para desahogarse en una tarde furiosa arrancándose mechones, se acercó al micrófono situado en la parte delantera del escenario, y con su voz rasgada y áspera rugió con todas sus fuerzas:
—¡One, two, one, two, three, four!
Gabrielle arañó el bajo con la intensidad de mil mares mientras levantaba la mano derecha con el símbolo de la paz dibujado en sus dedos. Había arrancado una milésima de segundo antes para que el resto de instrumentos, dominados por la ferocidad de la exótica Jordanne, de raíces mexicanas, y la firmeza de Evelyn, sonasen ensamblados.
El silencio de la multitud tamizó el lugar, y lo que ocurrió después de aquella primera nota fue una señal inequívoca de que el espíritu de la juventud voceaba enloquecido y aislado en su cárcel de carne y hueso. Una entraña que picaba y picaba día tras día las paredes para resquebrajar esa cárcel humana y salir al mundo exterior. Comenzó en los asientos de las primeras filas. Los aullidos manaron de lo más profundo de las gargantas de los espectadores, e inmediatamente el contagio fue inevitable. En las gradas retumbaban las voces de aquellos jóvenes, rechinaban las cuerdas vocales de tal forma que asustaba. Muchos se pusieron en pie, y dejaron de aparentar lo que debían ser para mostrar lo que realmente eran: recipientes de sangre caliente, hormonas, furia y regocijo. Adolescentes. Los peinados se deshacían a medida que las canciones avanzaban, las camisas dejaban filtrar el sudor de la dicha y las distancias entre muchachos y muchachas no se correspondían con las marcadas por la Biblia y por la gracia de Dios. Abrazos, saltos y risas conquistaron el territorio que una vez perteneció a los toreros. Aquel día de verano, Not Fooled, con su imagen envalentonada, sus sonrisas burlonas, sus cuerpos femeninos —pero no tanto, poco fieles a los de una madre de la época— y su agresividad inocente ganaron la batalla. Aunque no la guerra.
La música se paró en seco y la oscuridad se disipó ante una luz potente. Aquella canción ruidosa y excitante dio paso a otro silencio sepulcral, esta vez uno intimidante que precedió a la explosión de una batalla campal rotundamente inoportuna.
Noté cómo María me tiraba del vestido. Primero suavemente y después tan fuerte que me hizo tropezar y caer al suelo. Al incorporarme, con su llamada de atención, reparé en ambas puertas laterales de entrada. Por ella entraban, a pisotones titánicos, el Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico. Vestidos con robustos cascos grises y ropas grises también. No entraban en son de paz, pues sus manos se aferraban a porras y pistolas dispuestas a reeducar. Jarabe de palo para el niño malo. Primero entraron caminando, en orden, con apariencia relajada, corpulentos, formando. Sin embargo, pronto comenzaron a correr en varias direcciones con la intención de detener el evento, y a sus asistentes, por revolucionarios. Estaba claro que para alguien nos habíamos pasado de la raya.
Conseguí ver al fondo cómo la banda tiraba los instrumentos al suelo y cómo al escenario subían varias personas, probablemente de su equipo, para sacarlas lo más rápidamente posible de aquel previsible destrozo. En ese momento, el gentío, nosotras, nos quedamos solas frente al riesgo.
Juana y los demás comenzaron a correr, así que intenté seguirlos, pero entre el confuso caos las perdí. Miré a mi alrededor, pero no conseguía ver nada, hasta que durante un fugaz instante conecté la mirada con un agente. Este comenzó a correr hacia mí de inmediato. Me apresuré en dirección contraria con dificultad. En varias ocasiones estuvo a menos de dos centímetros de agarrarme por la parte de atrás del vestido. No sé cómo, resbalé entre la gente, y al final conseguí llegar al pasillo principal de la plaza, y cuando la persecución me estaba pareciendo eterna, me liberé de mi persecutor. Giré a la derecha y caminé despacio a través de un pasillo secundario sin salida, intentando recuperar el aliento. Comprendí que me había salvado porque el pavoroso ruido del caos se oía cada vez más lejos y las voces eran cada vez más ininteligibles.
Seguí caminando hacia la pared que cerraba el corredor, y al final me topé con una puerta escondida a la derecha. Una puerta que debía de haber estado custodiada minutos antes por algún guarda grandullón. Ahora, el acceso estaba libre, así que pensé que podría ser una buena idea entrar y esconderme allí. Sí, lo mejor sería esperar a que todo pasase para poder salir a escondidas y poder marcharme a mi casa. Huir lejos de allí. En realidad solo pensaba en eso. En que tenía que haber hecho caso a mi madre, en que aunque creyéramos que algo era inofensivo e insignificante, podía volverse en tu contra y, sobre todo, que podía verse como un acto radical de alta traición. Entonces, en mi cabeza se formó el retrato de un policía gris, borde y nada piadoso, cerrando unas esposas que apretaban mis muñecas. Me vi a mí entrando en los calabozos y pensé en mis padres, que tanto habían luchado por mi futuro, intentando explicarles a los vecinos qué me había ocurrido:
—¿Dónde está Carlota? Hace mucho tiempo que no la vemos... —Y mi padre tendría que contarles alguna mentira, y miente fatal. Odia mentir. Y, mientras, mi madre se tendría que aguantar las lágrimas o esconderse para llorar y rezar por mí.
Agité la cabeza para salpicar esos oscuros pensamientos fuera de mí, y atravesé la puerta. Terminé en un pequeño recoveco que guardaba otra puerta que también decidí traspasar.
Desde el silencio y el solitario golpeteo del eco de mis pasos, me introduje de nuevo en el barullo. Sin embargo, esta vez se trataba de un alboroto mucho menos aterrador. Eso sí, igual de ajetreado. Se escuchaban voces en otro idioma. En inglés, aunque en aquel momento no estaba segura. Solo sabía que no sonaba a castellano, pero ahora sé que era inglés americano. No británico, no. Americano.
De varias puertas entraban y salían continuamente personas, algunos hombres y otras mujeres, todos bastante jóvenes y excelentemente vestidos, con un estilo vanguardista que solamente había visto en algunas revistas, en televisión y, en muy pocas ocasiones, en las portadas de los vinilos y pósteres que Pepe y Fran nos habían enseñado en la Discos Dorado. Todos caminaban con prisa en direcciones opuestas, y aunque yo estaba ahí de pie, parada, parecía ser invisible ante la discusión y el jaleo de los forasteros. La rodilla me picaba, y al rascarme me di cuenta de que en mi caída me había rozado la piel y me había hecho una herida que sangraba.
Por un momento, dejé de fijarme en el zafarrancho y levanté la mirada. Allí estaba, delante de mí, deslumbrando la habitación como una misteriosa estrella nueva en el espacio, portadora de un fuerte imán al que era imposible resistirse. Jude, preciosa, con su desordenado cabello rubio, sostenía un cigarrillo en sus jugosos labios y sus exóticas paletas separadas. Desde tan cerca podía apreciar un pequeño lunar bajo el labio. Ya no llevaba la misma ropa que en el escenario, donde supongo que habían lucido aquello que les habían aconsejado para una ciudad conservadora como Madrid. Ahora llevaba un enorme pendiente de plumas en la oreja izquierda y nada en la derecha. Sus muslos se marcaban como consecuencia de aquellos pantalones de cuero negro que vestía a juego con una chaqueta de piel de la que colgaban flecos. Increíblemente bella, cubierta por aquel extraño uniforme, que por aquellos años solo tenían el derecho a endosárselo algunos hombres.
El griterío de aquella galería del recinto se debía al equipo de la banda, que mostraban sus estrategias para salir de la plaza de toros de la mejor forma posible. Algunos señalaban planos, otros, en un círculo de humo, debatían por qué camino era mejor salir, otras discutían quién debía abandonar el lugar primero. También buscaban papeles que tendrían que presentar en caso de que la policía les pidiese información sobre la contratación del evento.
Normalmente, los códigos de conducta se aplicaban a los ciudadanos de a pie, y a finales de los sesenta, el trato era recibir a los extranjeros con los brazos abiertos. Era casi imposible que la policía se buscase un problema con una banda de las características de Not Fooled. Su reconocimiento era mundial y cualquier altercado emitido por los medios de comunicación con una banda de Estados Unidos podría alterar la relación cordial que el presidente Nixon mantenía con Franco. Ambos se conocieron gracias a Eisenhower, el primer presidente que entabló conversaciones con el jefe del Estado en los cincuenta. Por supuesto, la incursión de los grises en el concierto no tuvo lugar en las noticias del día siguiente. Nadie habló de aquello, excepto los que estuvimos allí para presenciarlo. Yo lo viví y sé que fue real. La idea de unos jóvenes formando tal alboroto no podía salir a la luz, sopesando lo que venía ocurriendo meses atrás en las universidades.
Me quedé ahí plantada. El teléfono no paraba de sonar. Se mezclaba con las voces, y vi que Jude hablaba con Evelyn, la muchacha que tocaba la batería. Se las veía bastante preocupadas, esperando a que alguien diese órdenes de actuar por fin.
Durante más de diez minutos, nadie reparó en mi presencia. Anonadada, congelada, mirando alucinada e intentando adivinar si estaba soñando o no, pensando, si no estaba soñando, por qué en lugar de gritar como una loca y arrojarme hacia ellas en plan admiradora, me había quedado ahí quieta, como un témpano de hielo.
La primera que se topó con mi mirada sobrecogida fue Jordanne, que instintivamente se lanzó hacia mí escondiendo su miedo detrás de una furia y un enfado desmesurados. Me agarró con ambas manos los brazos, y comenzó a zarandearme gritándome algo que no conseguía entender. Estaba aterrorizada, pero no era capaz de mover ni un solo músculo. Al advertir lo que Jordanne hacía, uno de los hombres de la sala se abalanzó para separarnos y sacarme de allí a empujones, levantándome casi dos palmos del suelo. Pero antes de que aquel hombre cerrase la puerta, Jude se acercó y nos detuvo. Le dijo a él que se marchara, y con gestos y un castellano muy rudimentario me habló:
—Perdona. Tranquilou, no salgas ahí fuera...
Pero yo abrí la puerta y salí corriendo, más asustada incluso de lo que había estado minutos antes. Debía salir de ahí. Era preferible salir a la batalla campal e intentar escabullirme que quedarme ahí. ¿Y si llamaban a la policía por meter las narices donde no debía? Entonces no habría escapatoria. Podía oler la humedad de los sótanos de correos.
Casi llegando a la entrada principal, alguien me tiró del brazo para detenerme. Me sostuvo tan fuerte que me hizo daño. Me di la vuelta y miré por primera vez la profundidad de sus ojos azules. Jude simplemente negó con la cabeza. Entendí que si salía por la puerta estaría en un peligro mayor, pues aún se escuchaban los golpes y las carreras que tenían lugar en la calle. Después aclaró:
—Está peour ahí fuera, de verdad. Hazme casou.
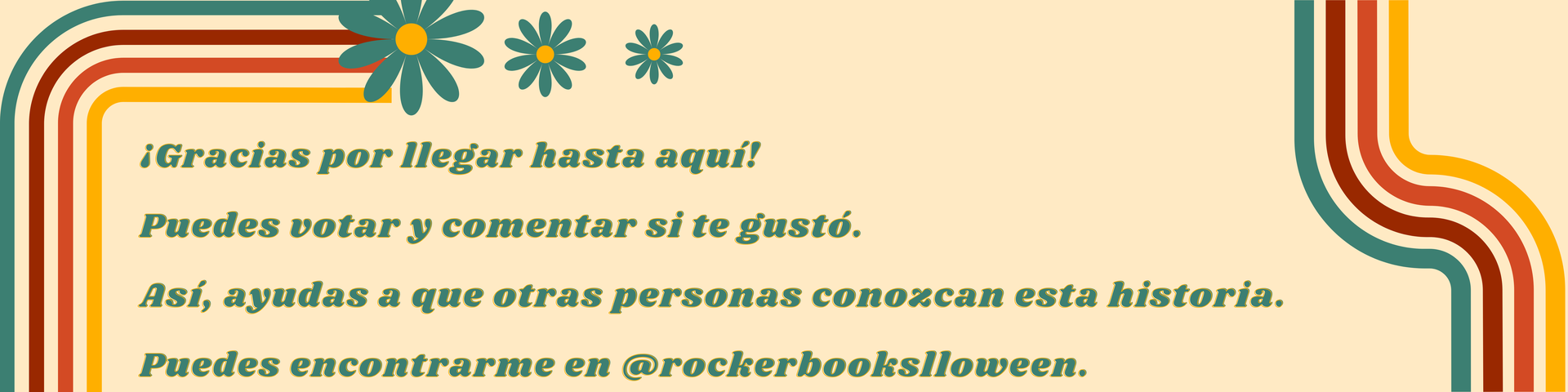
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top