5. FUTURO, FUTURO...
Los días siguientes poco tuvieron que ver con mis primeras semanas en la capital. Pasé de compartir el tiempo con mi madre en casa, lo que significaba fregar suelos, rezar más de la cuenta, hablar de temas poco interesantes y estudiar con una mirada clavada en la espalda, a por fin tocar con la punta de los dedos lo que comúnmente se conoce como vida social. No pisar el espacio entre las cuatro paredes de mi habitación desde bien pronto por la mañana hasta casi el anochecer me había devuelto la convicción de que mudarnos había sido la mejor elección para nuestra familia. Atrás dejé los momentos de profunda soledad y tremenda tristeza, para adentrarme en los recovecos de nuevas amistades y en los sorprendentes hallazgos que la ciudad me había prestado en aquella caminata de exploración.
Desde luego, mi madre no pudo contener las ganas de dar curso a una advertencia que, sin embargo, creo que en aquel momento era bastante habitual en las familias que habían vivido varias y espasmódicas etapas en el curso de la historia:
—¡Ten cuidao y a ver con quién ye que te juntas, nena! Aquí un día sales por la puerta, píllante por banda, desapareces y vuelves a casa con el güeyu más morau de lo normal, y una costilla medio rota.
Hombre, la mujer algo de razón tenía, pero por mucho que mi nueva amiga tuviese un pie más en el ideal francés (lo que en mi pueblo se conocería como desvergüenza) que en el nuestro propio, era buena persona y, además, de buena familia. A mi nueva lista de amistades, además de Pepe, el de Discos Dorado, y Fran, su socio, se unió también María, una de las mejores amigas del colegio de Juana. De estas de toda la vida. También de buena familia.
María sí era bastante más recatada y había sido educada en un entorno católico, apostólico y romano, como Dios manda, vaya. Juana me contó que incluso casi termina metida a monja. Al final había optado por la universidad, pero si no lo hubiese hecho, María estaría ya, a aquellas alturas del verano, de camino a Valladolid para enclaustrarse en el Monasterio de las Descalzas Reales.
De hecho, esta no tenía mucho que compartir con Juana, pero era de estas amistades que se forjan cuando eres bien pequeña, y que después, pasen los años que pasen y aunque no tengas en absoluto nada en común, siempre terminas por mantener. Por eso, aunque Juana hubiese cambiado su pensamiento hacia uno más abierto, seguía conservando con María una amistad robusta y, en ocasiones, impenetrable. Yo no la veo desde la universidad, y no creo que vuelva a verla jamás.
Para mí, ambas eran una especie de ángel y demonio que se instalaban en mi hombro susurrándome palabras. Una me animaba a vivir y a abrir las miras, y la otra me instaba a replantearme las decisiones tomadas. Me recordaba que la voz de mi madre me aullaba desde un balcón, que los pecados te convierten en un ser horrible, y que vas al infierno.
Estas dos caras de la moneda me enseñaron cosas importantes para sobrevivir en la gran ciudad, la dualidad del arrojo y la contención. El equilibrio justo para ser feliz con las pequeñas cosas que Madrid me podía ofrecer. La presencia de María en nuestras vidas hizo que todas nos centrásemos en estudiar mucho para la prueba final antes de entrar en la universidad. Ella, al igual que Juana, estudiaría Derecho. El padre de María era un abogado de reconocido prestigio, pues había llevado muchísimos casos relevantes de presos políticos tras la Guerra Civil. Ambas no compartían sus ideales, y esto en alguna ocasión había provocado debates entre ellas. En el futuro, serían indudablemente juristas diferentes. Probablemente, hoy en día se hayan encontrado cara a cara en el juzgado para luchar por sus respectivos clientes. Como enemigas, por supuesto. Aunque también las imagino juntas, tras el juicio, tomando un café con leche tranquilamente en el Café Comercial y debatiendo sobre qué es lo que ha ido mejor o peor en la causa y qué es lo que la una y la otra podrían mejorar de sus discursos.
Juana venía todas las mañanas a mi portón. Me esperaba bajo el despejado cielo y el caluroso verano con sus libros pegados al pecho:
—Madre, me voy a estudiar con Juana. —Esa frase siempre precedía a un beso en la blanducha mejilla de mi madre antes de salir pitando para ir, por supuesto, no realmente solo a estudiar, sino a Discos Dorado a cumplir con el trato que habíamos cerrado con Pepe.
—Juana, Juana... —le escuchaba farfullar—. Nun vengas tarde, nena.
Las casi dos semanas previas al examen de madurez corrieron a una velocidad pasmosa y, a pesar de tener que hincar los codos, en la tienda nos divertimos mucho.
Entre aquellas cuatro paredes todos nos sentíamos seguros, así que los días se medían en las lecturas de los libros para preparar el examen y música a raudales, desde los Rolling, hasta los Bravos, pasando por B. B. King o Aretha Franklin. Aquellas canciones conseguían llevarme a un mundo onírico del que no quería salir. También lecciones sobre por qué «My Generation» de The Who era la mejor canción de los últimos tiempos o discusiones en las que se exponía si el poder de la Iglesia sobre el Estado era legítimamente moral.
La respuesta en cuanto a la canción de The Who, Pepe, la tenía bien clara: «"My Generation" es la mejor canción de los últimos tiempos. Fijaos en la letra. Aquí dice que esta es nuestra generación. Que estamos aquí para cambiar las cosas y que si a los viejales les molesta lo que hacemos es porque ven un peligro inminente. Porque sus armas están a punto de desaparecer. Esto lo dicen los ingleses. Imaginaos lo que podemos decir aquí. Las cosas están a punto de cambiar y es nuestra responsabilidad crear algo grande a partir de esto».
En cuanto al tema de la Iglesia, las disputas solían ser más largas y acaloradas. Nadie se ponía de acuerdo. María apostaba por la unión de Iglesia y Estado alegando que esa era la única forma de encontrar el equilibrio entre la integridad y la avaricia. Pepe no estaba de acuerdo, y decía que se estaba planteando adherirse al hinduismo, como Lennon, y Juana defendía que la religión era el germen del mal de las mujeres. En mi cabeza flotaban todos aquellos pensamientos. Se cruzaban entre sí y formaban su propia versión, aunque, en mi caso, la mayoría de las veces ese pensamiento se guardaba bajo llave, pues disfrutaba más de escuchar a otros que de escucharme a mí misma.
A mediodía Pepe siempre nos traía un bocadillo delicioso del bar de la esquina. Compraba también cinco refrescos de cola: uno para mí, otro para Juana, otro para María, para Fran y él mismo. Los cinco fuimos inseparables durante un tiempo y surgieron lazos fuertes entre nosotros. Pepe, por ejemplo, estaba loco por Juana y María, por Pepe. Cosas que pasan. Yo no estaba loca por nadie en concreto. Todos me parecían increíblemente maravillosos en su particular medida.
—Hoy Juana, estás guapísima —solía decir Pepe cada mañana.
—Jobar, Pepe. ¡Todas las mañanas me dices lo mismo! Al final me lo voy a terminar creyendo. —Y claro que se lo creía. Ella sabía lo guapa que era y el efecto que tenía sobre Pepe.
—Pues créetelo porque eres una diosa del Olimpo. Más bella que Afrodita, más guapa que Cleopatra...
—Madre, ¡qué exagerao que eres Pepe! —decía yo mientras María se comía las pieles de los labios y miraba furiosa la situación. Los celos la comían por dentro en esos momentos.
—Tú también, Carlota.
—Eres un zalamero. Eso es lo que eres.
—Que no, que no. Si no, mirad. ¡Mirad la tienda! Está llena todos los días.
—Eso es por la música —dije yo—. La culpa de todo la tiene...
—¡Pink Floyd! —gritábamos todos a la vez como una especie de broma interna.
Que hubiese chicas en la tienda no había sido lo habitual hasta entonces, así que el lugar siempre estaba lleno mientras nosotras estábamos allí, porque muchas chicas se animaban a venir y, al final de las dos semanas, Pepe nos confesó que habíamos superado las ventas que él había estimado como límite:
—Aquí tenéis chicas. Os lo habéis ganado —dijo tendiéndonos tres entradas para el concierto de Not Fooled—. ¡No sé qué voy a hacer cuando acabéis de trabajar aquí! Se me partirá el corazón.
El día de la prueba de madurez me levanté realmente nerviosa. Las tripas se me iban a salir por la boca si no hacía algo para calmarme. ¿Había malgastado el tiempo en la tienda cuando realmente debería haber estado estudiando más? Esa era mi única oportunidad para ir a la universidad. ¿Qué dirían mis padres si no pasaba el examen?, ¿tendría que ir a trabajar a la panadería de Manuelita?, ¿volveríamos al pueblo?, ¿tendría quizá que casarme?
Madre aquel día no paraba de recolocarme la camisa. Me quiso coser cada hilo suelto y no me dejó llevar playeras. Mi padre me escondió una nota en la mesita de mi habitación, justo debajo del libro Fiesta al noroeste de Ana María Matute que Fran me había prestado: «Hija mía, estoy pila orgulloso de ti. Bete tranquilina que estoi seguro de que lo vas facer genial. Yes la mejor».
Pero no estaba tranquila, no, y menos después de leer aquella nota de plena confianza, de amor incondicional y seguridad que mi padre tenía hacia mí. ¿Y si le fallaba? Después de tantos años estudiando era o todo o nada. Una carta. Un examen. Una moneda al aire. Todo al órdago.
Juana llamó a tiempo como cada mañana, aunque en aquella ocasión venía acompañada de María. Las tres pusimos rumbo a nuestro futuro más inmediato, nerviosas y con la mirada puesta en los apuntes prácticamente todo el camino. María, de vez en cuando, abría alguno de los pesados libros, y veía cómo movía los labios intentando memorizar frases o palabras. Yo, en cambio, aunque mirase los papeles, no era capaz de leer nada de una. Cuando llegamos a la Casa de Cisneros ya tenía sangre y heridas alrededor de las uñas de las manos, de tanto mordérmelas. En aquella Plaza de la Villa se habían concentrado muchos jóvenes preparados para tomar una decisión: disposición absoluta para tomar el mando de su destino. Demasiados jóvenes, en mi opinión, y casi todos muchachos. Éramos pocas las chicas que llegábamos tan lejos en el camino de la educación, así que casi todas las miradas se acababan posando sobre nuestras espaldas. Es cierto que todo apuntaba a una evolución, pues ya afloraban cambios, como que aquel año nos hubiésemos presentado el doble de muchachas que el año anterior. Sin embargo, para la mayoría, todavía era complicado aceptar que una joven eligiese estudiar en lugar de buscar un marido u ocuparse del hogar. De hecho, en la escuela nos insistían mucho en que escogiésemos «el camino de la familia».
Fue una experiencia un tanto extraña la de sentirme observada, digo. La de ser el centro de atención. Juana me pegó más de un manotazo cariñoso en la mano para que dejara de morderme las uñas. María se contenía, pero yo veía cómo se erguía orgullosa de ser una de las pocas afortunadas.
Éramos exactamente trece muchachas. Al entrar apresuradamente nos separaron en diferentes salas. Eso me hizo pensar que aquella insistencia en disgregar hombres y mujeres era absurda, pues en unas pocas semanas no habría muro alguno entre nosotros. Todos nos sentaríamos en la misma aula de la facultad, escucharíamos al mismo profesor, respiraríamos el mismo aire y beberíamos del mismo conocimiento. De poco me iba a servir en la facultad haber aprendido a coser punto de cruz.
Cuando la prueba llegó a mis manos, los nervios que luchaban por salir simplemente se desvanecieron. Finalmente, resultó que sí había estudiado lo suficiente y que, después de todo, se me daba estupendamente bien retener datos y conocimientos. Así que salí de aquel antiguo edificio —que desprendía un aroma a madera podrida, naranja y geranios— cien veces más contenta de lo que había entrado. Arranqué hacia el exterior en un correteo inundado de la certeza de que ya era la primera mujer universitaria de mi familia.
Al salir, ahí estaban: Pepe y Fran, esperándonos en la puerta con una botella de la que la sidra comenzó a brotar al verme salir. Sin pensarlo, me lancé al cuello de Pepe para molerlo a abrazos y besos, y unos segundos después noté a Juana, María y Fran abrazarnos por detrás.
—¡Eh, María! —silbó Fran ondeando en su mano un papel—. También tengo una para ti, ¿o qué te creías? Si has trabajado casi lo mismo que ellas. —Le entregó a María su entrada para el concierto de Not Fooled.
—Chicas, lo hemos hecho... —celebró Juana.
—¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Ya está —grité yo a los cuatro vientos.
—Ahora sí, ahora es oficialmente verano —dijo María.
—¿Qué, Carlota? ¡Que ya eres estudiante! —Se burló Juana recordando mi miedo al campo universitario.
—Anda, calla... —respondí empujándola con el hombro.
¡Ya no había vuelta atrás! Al día siguiente por la tarde estaríamos de camino al concierto que se convertiría en el más importante de mi vida.
Aquella noche en mi casa se vivió un momento de gran felicidad. Mi madre había comprado pasteles donde Manuela, y mi padre descorchó una botella de vino añejo que tenía allí escondida para ocasiones especiales. Todo el esfuerzo que ambos habían hecho a lo largo de sus vidas había dado resultado. De verdad que no había visto a madre nunca tan feliz y dichosa, y tan poco gruñona. Aunque quizá también tenía que ver con que, antes de llegar a casa, me había bebido dos vasinos de sidra y todo me parecía fluir. Aunque no tenía la nota, les bastó ver lo segura que estaba yo para celebrarlo por todo lo alto.
—¡Qué orgulloso estoy! Sabía que lo ibas facer genial. Nena, ¿quieres más pollu?
—Sí, por favor. —Quería decirlo. Quería, pero me estaba costando, así que lo solté bajito, rápido y atropellando las palabras —. Me gustaría poder celebrarlo mañana con mis amigas, ¿puedo?
—Claro, home. Esto nunca se celebra lo suficiente.
—Iremos a un concierto...
—¿A un conciertu? ¿Cómo ir a un conciertu? No, guaja...
—Un concierto, madre. ¿No dice que no se celebra lo suficiente?
—Venga, Josina. La nena tie que celebrarlu. Déjala que vaya.
—Pero, nena, nosotros no podemos comprate una entrada ahora. La universidad no ye que se paga sola.
—No, no, si ya tengo la entrada. Juana me ha regalado una, ¿puedo ir? Por favor, madre.
Madre iba a explotar de contento, lo veía en su forma de mirarme, en cómo relamía los pasteles, en cómo me hablaba. Aquel día era el día de pedir cualquier cosa. Y viéndome tan segura y supongo que tan crecida, no le quedó más remedio que ceder:
—Bueno, si veo que ya lo decidiste, nena. Pero ten cuidao, anda.
No me contuve y le di un beso sonoro en la mejilla a mi madre.
—Gracias, madre.
—Anda, anda. ¡Cómo ye que circulan aquí los besos y los cariños cuando queremos! Estoy de Juana... tal moño.
Y aunque sonaba dura, yo sabía que no, que estaba blandita como un bollo.
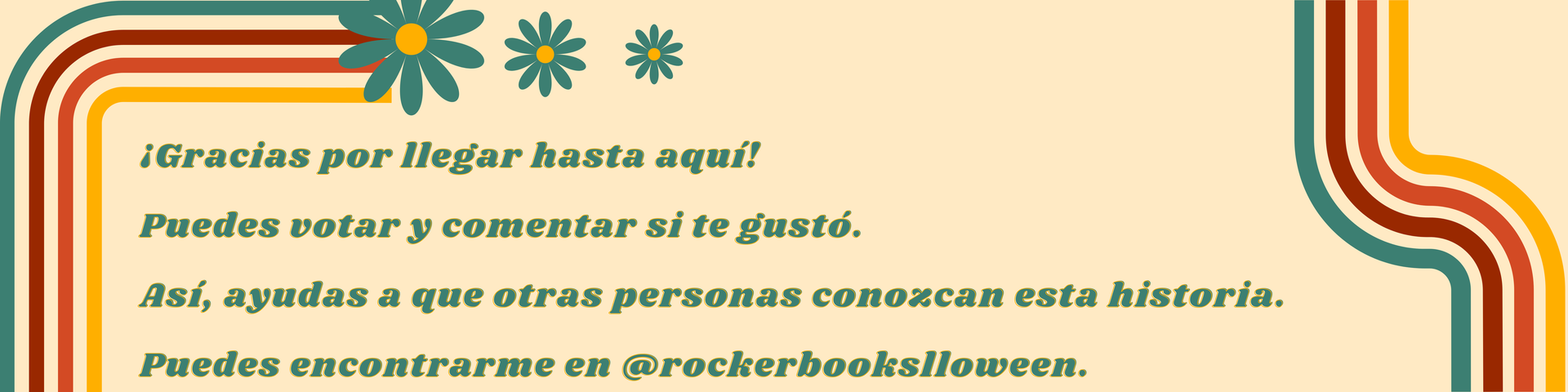
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top