2. OLOR A CERRADO
Tardamos un millón de años en llegar a Oviedo. Cuando pisamos la estación de autobuses yo ya estaba cansada, tenía sueño y un hambre que me moría.
El autobús olía a cerrado. Nunca había viajado en autobús realmente, porque casi siempre íbamos en tren o en bicicleta, o sino en carro. Qué angustia, tanta gente en un mismo sitio, y qué olor a cerrado. Pensé que lo mejor era abrir los bocadillos, al menos así olería a chorizo y a panceta. En el autobús había gente de todo tipo, sobre todo hombres que iban a trabajar a la ciudad, y pensé que era afortunada por poder marcharnos en familia, y no tener que despedirme de mi padre, porque aquellos señores, desgastados, con las manos bastas y llenas de heridas, seguro que tenían familia, mujeres, hijas e hijos que les mancarían cada noche al acostarse. Miré a mi padre y vi en sus ojos exactamente el mismo pensamiento que me recorría a mí la mente.
—Padre, ¿podemos comer ya? Me muero de hambre...
No puedo negarlo, era una chica glotona, pero lo normal para la época. No siempre había comida rica y cuando había comida rica, es decir, chorizo y panceta, las tripas me empezaban a rugir incluso antes de abrir la servilleta de tela que los envolvía. Además, así igual conseguía disipar el olor a cerrado y a gasolina.
—¡Pero si comiste hace nada, Carlota! ¡Qué impaciente ye esta nena!
—Anda... Porfa...
—Toma anda. —Y me tendió mi favorito: el de chorizo.
De pronto el viajero que iba delante se giró para hablar con nosotros. Era un señor no muy viejo, con boina y una nariz grande. Tan grande que yo no podía dejar de mirarla:
—¡Ay, familia, que me dio el hambre también! —dijo sacando su bocadillo de una mochila de cuero negro—. ¿A dónde van ustedes? —preguntó.
Ahora la gente que no se conoce no habla entre sí, pero antes era normal hablar con la gente, sobre todo si iba en camino de correr la misma suerte que tú. Eso sí, mejor quedarse en las preguntas típicas y no meterse en berenjenales de política.
—Mi maridu va a trabajar al tren. ¿Se lo puede usted de creer?
—¡Uy, no me diga! Yo voy sin trabajo, pero me han dicho que allí todos los días hay una faena nueva que hacer. Así que he cogido mi maleta, y pa allá que voy, señora.
—¿No ye de aquí, verdad?
—No, qué va. Yo vengo de Zamora. En Asturias había trabajo, señora. Duro, pero trabajo, si bien se acabó. Voy a probar suerte en la gran capital.
Y durante las diez horas que duró el viaje compartimos bocadillos, nos enteramos de lo que iban a hacer todos los viajeros y estuvimos elucubrando sobre cómo decían que sería vivir en Madrid. La señora de la primera fila iba a ver a su marido, que llevaba trabajando en la capital unos meses. Felisa se llamaba, una señora muy amable. Venancio, un joven mozo y muy guapo, viajaba para encontrarse con su tío, que era abogado, y empezaba con él a aprender el oficio. Mari Cruz, una chica muy joven, pero que ya se iba a casar, iba a ver a su suegra para ultimar los detalles de la boda... Y en un momento, me entró el sueño y me quedé dormida adentrándome en lo que los pasajeros contaban: «dicen que Madrid es tan grande que si te pierdes, no te encuentras», «dicen que el generalísimu pasea por El Retiru todas las mañás, a las seis de la mañana en punto», «dicen que en verano hace tanto calor que del suelo sale humo», «dicen que en Madrid las chiquillas llevan minifalda»...
La ciudad fue complicada para toda mi familia. Llegamos el siete de mayo, unos días antes de las fiestas de San Isidro, y los frentes contra los que debí luchar yo como mujer o padre como cabeza de familia fueron muchos. Primeramente, adaptarnos al nuevo lugar. Mi padre pasó de trabajar casi al lado de casa, a tener que coger un tranvía todos los días. Si bien aquella generación se adaptaba bien a cada cambio, y no podía ser de otra forma después de haber vivido dos dictaduras, una república, una guerra civil y una guerra mundial, se habían acostumbrado a vivir en un ambiente familiar y tranquilo.
Madrid estaba repleto de policías, todo el mundo tenía prisa. Mi padre pasó de trabajar con mineros y camaradas, a compartir espacio con ingenieros y estudiosos que venían de otra clase social, inalcanzable para él. Su modo de hablar, su forma de vestir y de relacionarse eran cuestionadas y quejarse tampoco era una opción, aspavientos y protestas no eran bien recibidos. Se notaba que la ciudad había sido un terreno mucho más hostil en los primeros años de la posguerra y que el hambre y las penurias habían apretado con mucha más fuerza que en el pueblo. Yo notaba a mi padre cansado, triste y que echaba de menos sus montes y sus tierras. Intentaba hablar castellano puro, se esforzaba por integrarse una vez más, pero fue difícil, y a mí se me partía el corazón de verle angustiado, achicado, lánguido, cuando siempre había sido un hombre alegre, positivo y enérgico, a pesar de sus dolencias.
Al final, todos sus problemas se solucionaron cuando sus compañeros del tren se enteraron de que el pobre tenía un hermano aparentemente adepto al régimen y, además, religioso. Así de sencillo. Eran otros tiempos, y aunque él supo que en realidad no se había ganado su respeto por méritos propios, cosa que siempre me pareció de lo más absurdo, porque era un hombre bueno, amable y muy trabajador, se alegró de poder echar sus horas en las vías a martillazo limpio, tranquilo. Sin ojos en la espalda buscando la menor excusa para echarlo a los leones.
Mi madre echaba de menos la huerta y sus animales todos los días. Se lo veía en la cara. Además, ella siempre había sido muy cerrada, muy para dentro, sufridora. La casa se le tornó desolada y cerrada, pero tuvo que conformarse, y poco a poco aprendió a salir al mercado y a sobrevivir en un entorno muy diferente al que acostumbraba. También se acostumbró a refunfuñar por todo, antes ya lo hacía, pero bajo el influjo de la ciudad refunfuñaba aún más.
Por supuesto, yo pagaba casi todos sus enfados, y la verdad es que estaba deseando empezar a estudiar para verla solo algunas horas, para que no pudiese echarme en cara demasiado y se quedase tranquila pensando que su hija se estaba labrando un futuro mejor.
Para mí fue un acto beligerante. De la tranquilidad de marcharnos en familia, pasé a un enfado incontrolable por haberme arrastrado a aquel lugar que había convertido nuestra tranquila vida en la montaña en un cóctel molotov.
No asumí lo que significaba dejar el pueblo para marcharme a una gran ciudad como Madrid. Simplemente, sumida en la emoción de la aventura, reflexioné sobre los beneficios de vivir allí, pero una vez instalada, la ilusión fue desapareciendo en un profundo pozo de miseria y fueron aflorando en mí sentimientos de rabia y frustración.
La universidad no empezaba hasta septiembre y quedaban muchos meses por delante. Ni siquiera sabía qué carrera iba a estudiar, aunque Medicina era mi opción favorita o, mejor dicho, la opción favorita de mi madre. «Un médico se face respetar, nena», me decía, «o ye que conoces a un médico del que se atrevan a hacer fantoche». También es cierto que ver sangre ni me impresionaba ni nada. Quizá podría haber sido una buena médica. Pero yo solo sabía que quería ir a la universidad, y sabía que iba a estudiar Medicina porque era lo que tocaba. Lo de decidir uno algo por gusto y vocación no era privilegio de quienes, como yo, habían nacido en la pobreza.
Conocer a nuevas amigas estaba siendo más complicado de lo que pensaba. Allí, en Coela, si eras nueva, con más o menos recelo te acogían, pero esto no ocurría en aquel barrio de Madrid, al menos, no a mí durante las primeras semanas.
No se daban ocasiones para hablar con gente, así que mis únicas conversaciones eran con la frutera y con la panadera, cuando mi madre me encargaba la labor de ir a comprar fruta o pan. Las dos eran mujeres agradables, pero un poco mayores para mí, supongo.
Hablar demasiado a veces también era un problema, y ya no por los pensamientos políticos o pamplinas, que también, sino porque las palabras no se decían de la misma forma. Puede que en mi pueblo fuese una de las niñas más listas y formadas, pero en el poco tiempo que llevaba en la Calle de los Artistas, me habían corregido varias veces por la pronunciación o entonación. Quién más amable, por supuesto, porque también en ocasiones era motivo de burla, y eso que nunca antes había experimentado entre las imponentes paredes hechas de piedra y naturaleza que cercaban Coela.
Puedo asegurar que es una de las sensaciones más desagradables que he vivido, ¡y eso que ya he vivido mucho! Uno no elige dónde nace. Uno nace y, si tiene buena suerte, puede darse con un canto en los dientes y, si no la tiene, lucha para ser mejor o se hunde en la más absoluta de las desventuras. Y eso hacía yo, luchar. Aunque hundirme en la más profunda de las desdichas podría haber sido mi destino. Me salvó la cabezonería. Una también nace con la terquedad, y a terca no me gana nadie.
Egoísta nunca me he considerado, eso no. Esto me hizo caer en la cuenta de que si yo lo estaba pasando mal por los recientes acontecimientos, no podía imaginarme qué estaba ocurriendo en las entrañas de padre y madre, porque ellos ni siquiera tenían buen conocimiento del castellano. Parloteaban un amasijo de castellano, extremeño mal hablado, bable moderno y dichos y refranes del refranero español ligeramente inventados.
Recuerdo el día de San Isidro. San Isidro es una fiesta popular madrileña muy importante. Todavía si cierro los ojos tengo la sensación de ver la ciudad ahí delante, tan bonita, con su música resonando en la calle, el chotis, las chulapas y los chulapos. Pero también los lagrimones que se me derramaron aquellos días mirando por la ventana, por la pena de no poder participar en aquella alegría multitudinaria. No era yo una niña llorona, glotona sí, pero no llorona, y aquel día no me pude aguantar las ganas. Estaba tan triste, tan sola, que solo me tranquilizaba al coger un papel y un lápiz para escribir a Berna. Echaba de menos mi casa, echaba de menos el olor a tormenta de verano, a monte y hierba mojada, a moras. Echaba de menos mi habitación, mi espejo, el reflejo de una moza feliz. Puede sonar al clásico drama adolescente donde nada es para tanto pasados los años, y lo era, pero eso no significaba que el dolor fuese menos vivo y real.
Esta era la lucha interna que cada día vivimos hasta que nos acostumbramos a nuestras nuevas costumbres. Debo ser justa y dejar aquí por escrito que algunos años después todo cambió bastante, y que la ciudad de los chisperos pasó a ser la casa de muchos inmigrantes en busca de una oportunidad bajo el manto de la boyante industrialización. Y yo, que recibía el título de gata bien merecidamente, participé en eso de convertir Madrid en un lugar más agradable para los que vinieran después.
La lucha exterior fue quizá más fácil pero más espinosa y enredosa. Si el siete de mayo pisábamos la Calle de los Artistas, número 31, por primera vez, sobre el día diez, en mitad de las fiestas se atascó un hecho inquietante, como un resto de comida que se queda incómodamente entre los dientes.
No recuerdo exactamente si fue el día diez, pero ese día ocurrió algo que se trata hoy en día como un hecho histórico de importancia mundial: el mayo francés. En el país vecino comenzaron algunas revueltas que pasaron de ser localizadas y pequeñas, a más y más concurridas. En un principio fueron los obreros quienes decidieron hacer una huelga, y era lícito, porque Francia era un país democrático y libre donde la Viridiana de Buñuel nunca fue censurada.
A tal alboroto se unieron los estudiantes, y lo que empezó siendo una protesta pacífica, acabó siendo una batalla campal que se extendió como la pólvora a toda Europa. Berlín, que ya venía encadenando disturbios desde el sesenta y siete, cuando un estudiante recibió el disparo de un policía durante una protesta. París, sobre todo París, que buscaba una remodelación del sistema político y social. Y sorprendentemente ¡Madrid! Y ahí estaba yo, una guajina de diecisiete años que nunca había salido de su pueblo, en medio de una ciudad donde además de celebrarse fiestas, se celebraran motines, y no de los que acaban bien.
De lo que se vivió en España, poco se informó en las televisiones, radios públicas, revistas o periódicos.
Sí mostraron algunas imágenes sobre lo que ocurría en París o en Berlín, pero siempre diciendo algo como «se trata, por supuesto, de organizaciones políticas de tipo comunista en cualquiera de sus variantes».
Yo lo vi con mis propios ojos. No eran organizaciones políticas de tipo comunista. Fueron varias las ocasiones en las que, estando yo tranquilamente en la calle, tuve que salir corriendo. En menos de cinco minutos se formaba la revolución más inesperada y, seguido, la disipación a mamporros por parte de los grises. Y yo estaba muertita de miedo porque pensaba que en cualquier momento me detendrían, y la verdad es que no para mí era plato de buen gusto pasar una noche en los sótanos del Palacio de Correos. Es curioso cómo cambiamos con el tiempo, ahora no suelo tener miedo nunca.
Algunos tenían ideas comunistas, sí, pero otros solo eran jóvenes con ganas de liberación, con hambre de un futuro exorbitante o con hambre, sin más. Ganas de verdad, porque les faltaba lo más importante: la libertad.
—Madre, ¿viste hoy el periódico?
—Sí, nena, sí... —decía—. Ay, Pedru, ten cuidao cuando salgas hoy pal traballu.
Mi madre desde que llegamos siempre repetía más o menos esa frase, «ten cuidao» para arriba, «ten cuidao» para abajo. Siempre. Hasta que murió la pobre ya de vieja.
—Josina, nun pasa ná. Nun estamos en guerra. Si veo algu, corru lo más rápidu que pueda, que estas piernas ya conquistaron la mina —solía decir él.
Otras veces era:
—¡Y la nena, ho!, ¿qué va facer cuando tenga que ir a estudiar? Siempre están a trumpazos pa ahí, pa la universidad. —Y la verdad es que razón no le faltaba. La leche limpia a finales de los sesenta era deporte nacional.
Poco a poco el susto se me fue pasando y empezaron a llamarme las nuevas ideas del país y de Europa. Quería saber por qué se formaban todas esas marimorenas. Todavía no era una niña revoltosa y prefería estudiar y callar, pero desde que dejé Coela esta actitud no duró mucho tiempo.
Así pues, pasamos de vivir en un lugar tranquilo a hacerlo en una ciudad donde la policía estaba cada vez más presente, donde se vislumbraba un futuro turbulento que además casi siempre rodeaba a la universidad y a los estudiantes. Escenario al que yo misma, Carlota Martín Rubio, me uniría en septiembre de ese mismo año, y al que no estaba muy segura de en qué medida me gustaría pertenecer, con todas sus consecuencias.
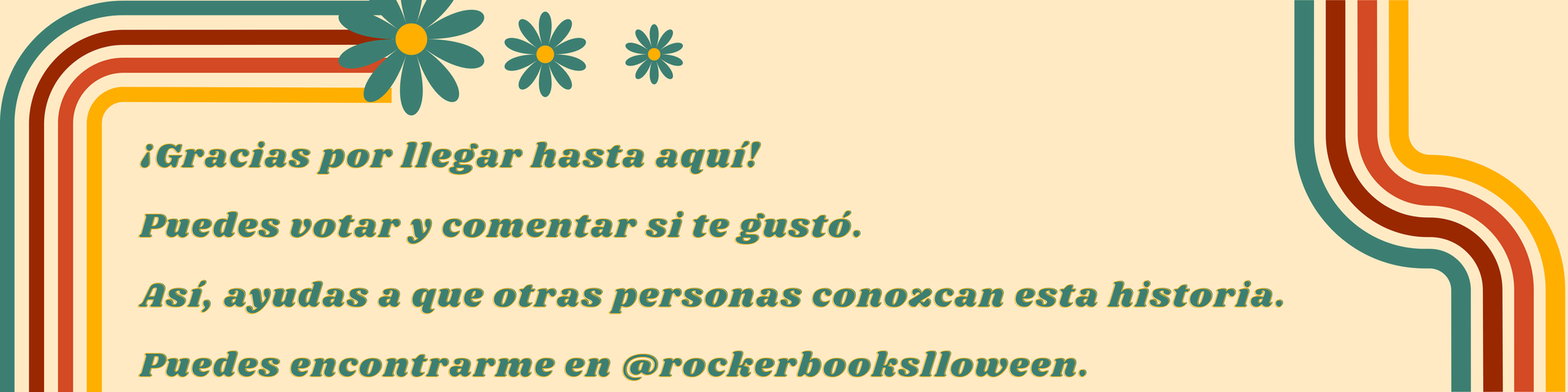
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top