11. Secretos y resuellos

El bamboleo del carro entre las rocas de los caminos agrestes era estresante, pero por suerte no estábamos a oscuras, ya que me había llevado la lámpara de la habitación. El cristal protegía a la llama y su luz era más fiable que la de las velas.
Los niños dormían en un semi abrazo, compartiendo la manta con la que Pau los había cubierto. Los observé con detenimiento: ambos muchachos eran muy distintos, pero la conexión entre ellos era fuerte y fraternal, mientras que el vínculo entre mi hermana y yo era cada vez más débil. Me esquivaba y, cuando me miraba, lo hacía con decepción. A su vez, yo me sentía culpable por todos los pensamientos negativos que había exteriorizado y volcado sobre ella.
—Melisa, no quise tratarte mal —confesé conciliador. Tomé su mano y besé sus nudillos. Me esforcé en sonreír—. No soporto que me odies.
Ella entornó los ojos y dejó escapar un bufido.
—No puedo odiarte, Marc, pero quiero que confíes en mí. Odio los secretos. Seguro que cualquier cosa que me cuentes es menos grave de lo que me pueda imaginar por mí misma.
Rehuí sus ojos, de nuevo, centrándome en la llama. Era cálida, al contrario que el frío nocturno que rajaba la piel y convertía nuestras respiraciones en hálitos. Quería contarle que no solo había sido lo de ella, sino que había más, mucho más.
—Tuve un mal día y lo pagué contigo, lo siento. No me gusta estar rodeado de extraños.
—A mí sí. Marc, eres mi hermano y eso no va a cambiar, pero amo estar aquí y hablar con otras personas. El mundo es demasiado grande para desaprovecharlo entre cuatro paredes.
Suspiré y asentí con timidez.
—Cuéntame algo, lo que sea —insistió—. Demuéstrame un mínimo de confianza, por favor.
Negué con la cabeza. Pau y Bernat estaban fuera, tras la pequeña ventana. ¿Nos estarían escuchando? De haber tenido más privacidad, sí le hubiera confesado una pequeña parte, se lo debía y, además, también la atañía, pero abogué por la prudencia. Ya tendríamos tiempo de confesiones cuando nos encontráramos a solas.
Ella creyó que su hermano la evadía de nuevo.
Hastiada, suspiró y se asomó al asiento del conductor.
—Pau —nombró al cochero—. ¿Cumplirás tu promesa?
—Por supuesto, señorita —contestó él. Las yeguas se detuvieron y las ruedas chirriaron por el frenazo—. ¿Qué tal ahora?
—¿Qué promesa? —quise saber.
—No es asunto suyo.
La puerta de la berlina se abrió. Melisa salió de ahí con un brinco poco acorde a su salud. Dos segundos después, quien se sentaba a mi lado era Bernat.
—Tu hermana quiere aprender a conducir carros, ¿qué te parece? —bromeó.
Apenas terminó de hablar, Tramuntana y Queralt arrancaron al trote. Supuse que esa era la promesa de la que habían hablado. Mi hermana decía no conocerme... ¿No podría yo decir lo mismo de ella?
—¿Qué vas a hacer con Melisa? —pregunté a bocajarro.
—Salvarle la vida, era lo que habíamos acordado.
—Pero seguimos sin saber el precio...
Suspiré sobre el cristal que envolvía la flama y su luz se hizo más chiquitita durante unos instantes. En aquel habitáculo, helado, en penumbra y en presencia de aquel extraño, hasta las respiraciones de Zeimos y Siset sonaban como una melodía hostil.
—Bonita lámpara. Me suena mucho.
—Es mía —me defendí.
Volvimos a permanecer en silencio hasta que, de súbito, posó sus manos sobre las mías.
—Ella aceptará en cuanto sepa todo lo que va a ganar. Marc, no solo le voy a dar la vida, sino que os voy a hacer ricos, muy ricos. ¿Quién se negaría a eso?
Medité durante unos segundos. Vida y dinero eran dos palabras que sonaban bien, pero no saber qué esperaba de ella me mataba.
—Melisa no es como yo. No puedes pedirle que...
—No soy Robert —zanjó—. Y harías bien de dejar de compararme con él—. Mi insinuación lo había indignado y pude hallar algo de paz en el odio que parecía tenerle al putero. Apretó los labios y observó a los muchachos—. No soy un ser divino, pero tengo límites —añadió.
—Desde el principio, ¿solo la querías a ella? Yo no pinto nada...
Bernat intentó acercarse más a mí, no obstante, se detuvo al notar que mis hombros se agarrotaban.
—Estás aquí porque yo lo he decidido.
—¿Para torturarme?
—Para ayudarte.
Desvié la mirada hacia los niños. La manta que los cubría se había caído, así que le cedí la lámpara con tal de inclinarme para volver a abrigarlos. Entonces, distinguí un vendaje ensangrentado en sus muñecas. Me volteé asustado, por suerte, el extraño no se percató de mi hallazgo. Continuaba tranquilo, como si nada. Me llevé la mano al bolsillo, extraje el reloj y le di algunas vueltas a la cuerda. No dijo nada.
Hubo un movimiento brusco, la berlina se aceleró, frenó, volvimos a escuchar el trote de las yeguas. Fuera, Melisa y Pau se reían juntos.
—¿Cómo murieron vuestros padres? —me interrogó entonces, frío y por sorpresa. Colgó la lámpara en un pequeño gancho y aguardó por mi respuesta.
En un mundo en el que la muerte estaba al orden del día, la gente sabía que algunas respuestas carecían de importancia, por lo que nadie me había preguntado. Por primera vez en mucho tiempo, mi mente me llevó a unos años atrás, a aquel maldito viaje a Cádiz que acabó con sus vidas. Los recordé amarillentos y ardiendo por la fiebre mientras se deshacían en vómitos alquitranados. Alguien nos metió en un barco de regreso a Barcelona antes de que cerraran el puerto.
—Fiebre amarilla.
Me miró extrañado. Para aquel entonces, aquella epidemia aún no había llegado a la ciudad Condal, así que se debió de hacer muchas preguntas. Fuimos por negocios, para ser más ricos... Volvimos pobres y huérfanos, pues ningún familiar se ofreció a hacerse cargo de la enfermedad de Melisa. Ella era mayor de edad y yo no tardaría en serlo también. Quizá podríamos haber pedido ayuda más adelante, ¿quién sabe? Pero el orgullo fue mal consejero. Nos sentí abandonados y decidí hacerme cargo yo solo. Parpadeé fuerte. Volví a mirar a Zeimos y Siset. ¿Qué les habría pasado a ellos? ¿Qué les habían hecho?
—Mi hermana se volverá a enfermar, ¿verdad? Me ha dicho que te has negado a... —No podía continuar. ¿A qué exactamente?
—Engañar a la muerte tiene un alto precio. Por ahora no puedo pagarlo.
—Yo sí puedo. —Guardé el reloj y me encaré a él. Debía lograr que cambiara de idea, darle lo que quería. Acaricié su rostro y posé un beso suave sobre sus labios cerrados. Bernat enarcó las cejas, como si no entendiera mi proceder, cuando quise volver a besarlo, me esquivó—. ¿Acaso Marieta ya te dejó saciado? —escupí con sarcasmo.
El extraño me observó, si cabe, aún más sorprendido.
—No todo es lo que parece, deberías saberlo.
Alzó de nuevo la mano, me acarició la mejilla y buscó mi boca con la suya, pero al roce de nuestros labios volvió a apartarse. Persistente, me enderecé y me coloqué a horcajadas sobre él. No se quejó, al contrario. Me agarró de las caderas y empezó a acompañar el vaivén en un juego muy erótico en el que me tentaba para apartarse después. El beso nunca llegaba, no profundizaba, sin embargo, sí recorrió mi cuello con su lengua y me entreabrió la camisa con los dientes a la par que nuestros miembros se endurecían, uno sobre el otro. Al percibirlo, sus dedos, ávidos, buscaron darme placer. El traqueteo hacía que la lámpara se balanceara y la llama bailara de un lado a otro, llenándolo todo de sobras deformes. Su rostro se veía atractivo y, bajo el tono ámbar de la lumbre, su expresión se había vuelto humana. Me aferré a su cabello e intenté centrarme en mi objetivo, que no era yo, pero su aroma me embriagaba y el maldito juego que se llevaba cada vez se me hacía más tentador. Si en un primer momento busqué venderme, como tan acostumbrado estaba, en esta ocasión me vi insaciable: quería más, lo quería todo de él, y no era yo, sino mi cuerpo que iba por libre.
Hasta aquel entonces, todas mis relaciones habían sido un mal trago que debía pasar, siempre con un fin práctico. Mi mente me abandonaba y me evadía mientras cedía mi cuerpo al antojo ajeno. Con Bernat no lograba abstraerme del todo y lo que comenzó siendo algo frío, se convirtió en fuego. Sentía placer en el tacto de su boca sobre mi piel, en las manos que acompañaban mi virilidad y en la erección que empujaba entre mis piernas, bajo el pantalón, pero, sobre todo, en el beso que no logré cazar. Sin darme cuenta, eché la cabeza hacia atrás y gemí fuerte, de forma involuntaria.
El carro se detuvo y los críos se agitaron.
Me aparté raudo y los contemplé: dormían. También escuché a Melisa bajar. Me arreglé la ropa y me hice el dormido, aunque antes vislumbré la sonrisa triunfante de Bernat.
—¿Qué está pasando aquí? —preguntó mi hermana, sin esperar siquiera a terminar de abrir la puerta para exponernos.
—Tu hermano sueña muy alto —contestó Bernat.
Cuando entró, las yeguas volvieron a trotar.
—Parece que al menos es feliz en sueños —pronunció, con una voz que rondaba entre la diversión y la nostalgia—. ¿De qué os conocéis?
Creo que toda la sangre de mi cuerpo, o del único punto en el que se hallaba, se disolvió ante el miedo a que Bernat respondiese. Apreté los párpados hasta ver destellos en los que distraerme.
—Tenemos un conocido en común.
—Robert... —dedujo ella—. ¿Qué clase de hombre es? ¿Sabes qué vínculos tiene con mi hermano?
Me inquieté. ¿Sería capaz de contarle la verdad?
—Deberías preguntarle a él.
—Entonces me temo que nunca lo sabré.
—Te quiere y se preocupa por ti. Tú eres su mundo —replicó Bernat, para mi sorpresa.
Hubo un relincho, las ruedas crujieron por el frenazo. Yo fingí despertar, los niños lo hicieron de verdad.
—Hemos llegado —gritó Pau.
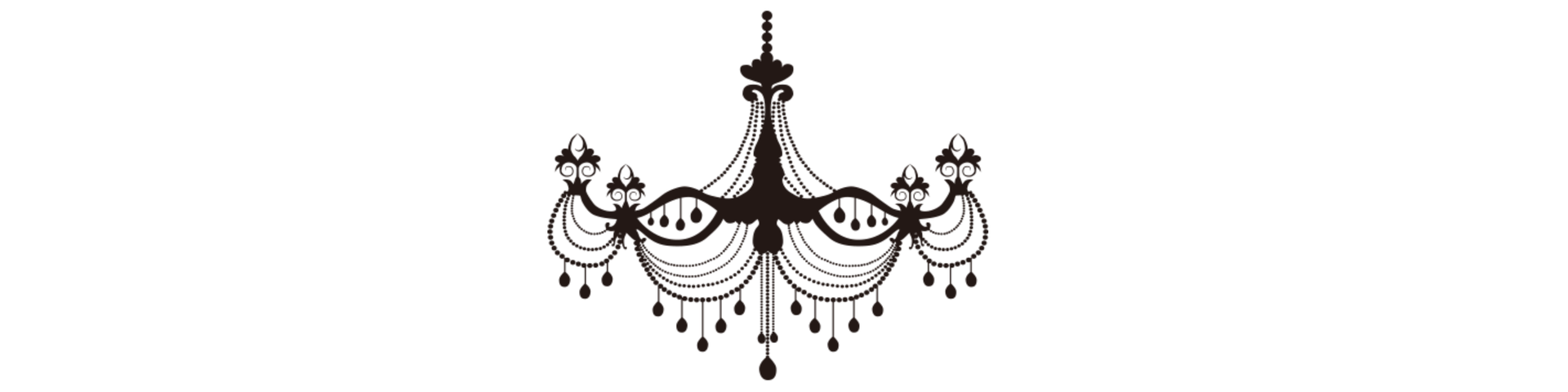
La fonda era de nueva construcción y en su estructura se atisbaba el entrelazado de la vida rural y el modernismo condal. La fachada se imponía sobre el resto de las viviendas y los ventanales estaban esculpidos con motivos florales. El portón, iluminado por la lumbre de un gran farol, nos dio la bienvenida junto a una anciana de baja estatura y sin cartílago en la nariz.
—¡Bernat! ¡Cuánto tiempo sin saber de ti!
Abrazó al extraño y luego saludó a Pau con frialdad, aunque el cochero no se dejó amedrentar: tomó su mano y le dio un beso en el reverso.
—Parece que los años no pasen para usted, estimada Mercè.
Una de dos: o Pau era un profesional de la mentira o aquella mujer nació arrugada, porque a mi parecer debía rondar el siglo de edad y, además, apestaba. Y pese a que la que parecía no conocer el agua era ella, sacó un pañuelo de su manga y se limpió la galantería de Pau como si le produjera urticaria.
—Solo estaremos hasta la noche, estimada —aseveró Bernat—. ¿Tienes habitaciones para mis acompañantes?
Ella asintió con una sonrisa que dejaba a la luz una dentadura amarilla tan incompleta como su nariz. Agitó una campana de bronce que parecía haber aparecido en su mano como por arte de magia. A la llamada del sonido, acudieron unas sirvientas, jóvenes, bien vestidas y legañosas, que nos acompañaron a Melisa y a mí a un pequeño aposento en el que se hallaban dos capas individuales, una silla y una cómoda.
—¿Te encuentras mejor? —pregunté a mi hermana, a la vez que la ayudaba a desabrochar el corsé.
—Cansada, pero valió la pena. Pau es increíble...
Me encaré a ella, quería reprocharle esas confianzas con el cochero, mas la alegría brillaba en sus ojos y el rencor por nuestra discusión se había disipado. Me gustó verla así. Preocupado, también atisbé el cansancio y el malestar.
—¿Seguro que te encuentras bien? —insistí.
Ella se sentó al borde del colchón para luego deslizar sus piernas bajo las mantas.
—Solo necesito dormir. He pasado la noche despierta, no como tú.
Yo no quería dormir, no aún. Necesitaba hablar con Bernat.
Los amplios pasillos estaban desiertos y los trabajadores, concentrados en la cocina, listos para darle la bienvenida al inminente día. No sabía dónde buscar, hasta que escuché su voz en dirección a unas escaleras ascendentes. Al bajar, descubrí el despacho lujoso en el que dialogaba con el cochero. Zeimos estaba tumbado sobre un sofá, inconsciente, y Pau le vendaba la muñeca.
—¿Estará bien? —preguntaba Bernat.
—Ha sido poco, mañana los llevaré de excursión y se encontrará mejor. —Lo cubrió con su propia levita y le acarició la cabeza. Luego, se encendió la pipa e inspeccionó la estancia—. Bonitos muebles, ¿crees que quedarían bien en mi nuevo despacho? —comentaba Pau, a la par que acariciaba un amplio escritorio de roble con molduras doradas.
—No te hagas ilusiones, he tomado ventaja —replicaba el extraño.
—¿Sin trucos?
—Sin trucos.
Zeimos se quejó en sueños. Pau fue a consolarlo con un gesto que rozaba lo paternal.
—Me alegro, pero no debes abusar. ¿Lo sabes? Dos veces en un día es demasiado.
Hice notar mi presencia con un carraspeo; ambos se giraron. Entonces, Pau me contempló con una sonrisa más amplia que su propia cara. Dejó la pipa a un lado y alzó al muchacho en sus brazos.
—Lo llevaré con su hermano. Que descanséis.
No subió a la planta superior, sino que atravesó otra puerta que estaba al final del despacho, enmarcada por dos estanterías. Parecía como si aquel lugar les perteneciera. Lo conocían. Sentí tentación de hacer mil preguntas, pero mi hermana y su enfermedad eran cuanto tenía en mente.
—Tenemos un asunto pendiente —le recordé a Bernat.
—Cierto. —Se acercó a mí y yo retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared—. ¿Por dónde íbamos?
Me desabrochó los botones de la camisa, uno a uno, y deslizó su lengua por mi esternón. Yo había bajado para hablar... En lugar de ello, acaricié su cabello, tiré de él y lo llevé al encuentro de mis besos. Sus labios me recorrieron, se rozaron con los míos, aunque no me dio paso. Solo eran besos superficiales que recorrían mi rostro, mi cuello, mi pecho, mi vientre...
Volví a tirar de él, gimiendo de nuevo, y me contempló a fondo mientras sus dedos se deslizaban dentro de mi pantalón. El brillo violáceo se ocultaba refulgente al fondo de sus pupilas, como una pequeña llama lista para brotar y arrasar con todo.
Mi corazón se aceleró, al igual que mi respiración. Me precipitaba a una velocidad vertiginosa, entretanto, los gemidos y resuellos cada vez se hacían más potentes. Era como si sus manos abarcaran mi cuerpo al completo o su aura me envolviera también a mí. Él me observaba con deseo y curiosidad, pero no surgía sonido alguno de su garganta.
Cual latigazo, de pronto, sentí el peso de la realidad, el miedo y la repulsión, no sabría decir si de Bernat o de mí. Lo empujé hacia atrás con violencia, buscando mi espacio, y me sostuve en la pared mientras con la otra sujetaba mi erección, que parecía tener vida propia. Tomé aliento. Cuando me sentí algo mejor, me acerqué felino y, en esa ocasión, fui yo quien besó su cuello hasta llegar al oído.
—¿Seguirás cuidando de mi hermana? Como ves, estoy dispuesto a pagar el precio. —Para enfatizar, acaricié su polla sobre la tela y me hice espacio entre la cinturilla del pantalón.
—Claro. —Se había quedado rígido. Lo miré indeciso, juraría que estaba decepcionado. Retrocedió hasta la puerta y me invitó a salir con un gesto cortés—. Hora de descansar.
En aquel instante me asaltaron las dudas como nunca antes lo habían hecho. Había aceptado, había logrado mi propósito, pero no parecía satisfecho. Creo que ninguno de los dos lo estábamos. Me permití soñar que lo había malinterpretado, que su interés en mí era real y yo lo había echado todo a perder.
Antes de llegar a la habitación, recordé que había dejado mi nueva lámpara en la berlina y no quería irme al cuarto sin ella. Salí afuera, donde el amanecer bañó mi rostro e iluminó mi mirada.
No sabía cómo sentirme. ¿Culpable? ¿Estúpido? Si debía ser sincero conmigo mismo, había disfrutado de cada roce, de cada caricia, incluso del beso que nunca llegó. Sentí la necesidad de ocultarme y lo visualicé a él, con su brillo violáceo y su misterioso interés. El cabello suave, castaño y blanco, su lengua recorriendo mi piel... Me alivié evocando lo sucedido mientras permanecía con la vista fija en las montañas de Montserrat, que a esas horas parecían pintadas al óleo, con matices morados, grises y verdes.
Por extraño que fuera, no pensé en la enfermedad de mi hermana, ni en Marieta ni en lo que les había sucedido a los niños. Solo en su mirada decepcionada al creer que lo que le ofrecía carecía de significado. Si así fuera, podríamos aclararlo.
Las yeguas, testigos de mi devaneo, relincharon, y recordé a qué había venido. Entré en la berlina y descolgué la lámpara.
—Buenos días, Marc —pronunció una voz, apenas volví a salir—. No esperaba verte por aquí.
Sentí un imperioso deseo de correr y gritar, no obstante, me controlé intentando recordar que no estaba solo y que Bernat había prometido protegerme.
—Buenos días —me esforcé en contestar—. Yo tampoco esperaba verte a ti, Robert.

¡Buenos días! Antes de nada, quería disculparme por la extensión del capítulo. Se me da mal lo de seguir las normas.
¿Qué tal vais de teorías?
¿Qué creéis que sucede con los niños?
¿Qué os han parecido los "casi" encuentros entre Bernat y Marc?
¿Hasta el momento, tenéis algún personaje favorito?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top