5- BASTET. Los oscuros.

Alasdair sale de la tina. Los ojos sensuales destellan plata líquida. Se exhibe al caminar hasta mí, con el falo expuesto igual que en las estatuas del dios Ares. Reconozco —para ser honesta del todo—, que es mucho más grande que el de cualquier escultura masculina.
No consigo apartar la vista del pecho musculoso, de los fuertes muslos y de la desafiante erección. Esta me impele a dejar libre mi lujuria y más cuando, sin mediar palabra, me recorre la boca con la lengua y me muerde el labio inferior.
—¿Qué pretendéis? —Me le froto contra el vientre, su aroma almizclado me seduce.
—Satisfaceros, mi señora. —Salto y le enredo las piernas alrededor de las caderas—. ¡No veo la hora en la que me ordenéis que os proporcione placer!
Me sostiene con una mano y con la otra me levanta el vestido sobre la cintura. Delicado, me recorre los pechos y luego se pierde entre mis pliegues femeninos, igual que si buscase el Santo Grial allí. Como es lógico, al masajearme el clítoris me mojo al momento y tiemblo sin control. La piel está callosa de tanto empuñar la espada, por lo que a la par que me enardezco me siento protegida. Lo sé, resulta ridículo.
—No podéis negar que me deseáis, Bastet. Os habéis humedecido solo para mí. —Pero, antes de que le pueda contestar, alguien aporrea la puerta.
Escucho a Wu de Han que aúlla:
—¡«Los oscuros»! ¡Nos atacan! ¡Todos llevan anillos mágicos!
Alasdair me coloca sobre el suelo. Luego le abre a mi general y le permite el acceso. Yo, en cambio, voy hasta la ventana. Observo que los engendros salen del mar de las Hébridas, parecen unos deformes cangrejos al caminar en dos patas.
—¡Malditos bichos, pronto arribarán a las murallas! —La insatisfacción sexual le imprime un tono ronco a mi voz—. ¡Preparaos para el combate, Wu! —Mi furia se incrementa al apreciar las sortijas, pues el sol del mediodía ya no significa una ventaja para nosotros.
«Los oscuros» son mi némesis. El castigo que el Creador diseñó para mí cuando abandoné sus aberrantes designios. Todos consideran que Dios es amor, pero él siembra el mal y el caos para que el bien sea una pequeña semilla que crece entre la maleza. Siempre me hostigan y me recuerdan la anomalía que fui al nacer.
Reparo en que Alasdair se coloca la feileadh mor sobre el cuerpo desprovisto de ropa.
—¿Acaso anheláis que os maten? —inquiero con entonación de mando.
—Iré con vos, Bastet, no consentiré que os arriesguéis sola. —Vuelve a abrazarme y me da un beso posesivo—. Y no me insultéis al tratarme como a una simple damisela, no me esconderé detrás de vuestras faldas.
—Cuidaos, «los oscuros» son monstruosidades implacables. No valorarán vuestro heroísmo, como hacen mis huestes, ni combatirán con honor. Parecen vampiros, pero no lo son. —Él esboza una sonrisa torcida que me provoca aleteos en el estómago.
Una vez fuera, le entrego mi claidheamh mòr predilecta, que es de la mejor calidad. Y esperamos a que se nos acerquen. Pese a las diferencias entre los enemigos, me invade el mismo furor de cuando luché codo con codo con Boudica, la reina icena. Ambas combatimos contra la IX Legión al conquistar Camulodunum, en nuestro intento por independizar Britannia de Roma.
Rememoro —furiosa— cómo la encontré en la ribera del río. Se limpiaba una suciedad de la que jamás se liberaría. Llevaba el pelo rojo por las rodillas, el torque de oro le ceñía el cuello. Me contó que los administradores del emperador Nerón se quedaron con sus territorios y con las riquezas heredadas del marido, pues las mujeres líderes significaban una ofensa para el poder romano.
No conformes con esto, la desnudaron en público y le dieron bastonazos para doblegarla. Y después violaron por turnos a sus hijas. Ahora me alimento de esta ira, que todavía me impregna el espíritu como si fuera hiel. Por eso suelo acudir a estos recuerdos cuando necesito valor extra.
—¡Mirad hacia allí, Bastet! —Alasdair, inquieto, señala el monte cercano—. ¡Mi padre utiliza la carga highland! ¡Él le debe de haber proporcionado los anillos a «los oscuros»!
Observo en la dirección que mi amante me indica. Treinta escoceses descienden la cuesta. Gritan como si intentasen despertar al indiferente Dios, que duerme en su cómoda morada sin que nada ni nadie le importe. Van armados en la mano izquierda con un escudo de pinchos y con un puñal. Y en la derecha llevan una espada corta.
—¡Acabad con «los oscuros» antes de que llegue el laird! —ordeno con ímpetu belicoso a mis tropas—. ¡No matéis a los humanos, solo capturadlos!
Luego me dedico a cortar dedos que lucen sortijas. La satisfacción al comprobar cómo se transforman en cenizas —ante el brillo del astro rey— es tan memorable como mi ira. Cuando las bestias alcanzan la zona donde yacen despanzurradas las criadas, el perfume de la sangre y de las vísceras las distraen. Cegadas por la gula, rompen filas y saltan hacia el sitio como una plaga de langostas.
—¡Bellacos, no os vayáis! —chilla el padre de Alasdair, pero ellos no lo obedecen—. ¡Venid aquí, demonios!
Un par de engendros me atacan por la espalda, pero solo me entero cuando mi amante les cercena los pescuezos.
—¡Matad a mi hijo! —vocea el laird a sus guerreros—. ¡Lo han convertido, evitadle la humillación de ser un vampiro!
Lo amparo con el cuerpo. Combato como una fiera a punto de perder su más valiosa posesión, pues «los oscuros» han vuelto y me cercan desde todos los ángulos. En una distracción, el laird le clava a Alasdair la espada cerca del corazón.
—¡Asesino, qué habéis hecho! —me arrodillo y compruebo que apenas respira, él es lo único que me importa—. ¡Sigue siendo humano, jamás he tenido la intención de que sea igual que nosotros!
Alasdair se remueve, y, con las últimas fuerzas, le hiende el puñal a su progenitor en el tobillo, quien en mi quebranto a punto ha estado de cortarme la cabeza.
—¿No os avisé, Bastet, de que el amor os haría más débil? —balbucea, próximo al desmayo.
—¿Quién os ha dicho, Alasdair, que os amo? —lo increpo, también con la voz entrecortada, a sabiendas de que pronuncia una verdad incuestionable.
—No necesito que alguien me lo diga, lo veo en vos. ¡Casi habéis sucumbido por mí! —Y se cae hacia atrás, su voluntad de acero lo abandona.
Rujo, desesperada. Desenfundo los colmillos, me he olvidado de ellos durante décadas. Después me desgarro la muñeca derecha y le abro la boca. Con el alma destrozada, hago que trague mi sangre.
—¡Maldito seas, Dios! ¡Me obligáis a quitarle su humanidad! —Y, a pesar de la distancia que nos separa, oigo que mi progenitor ríe.
«Los vampiros no lloran», establece el undécimo mandamiento de mi padre cruel... Pero gotas saladas, gruesas y con un dejo a herrumbre me vuelven a recorrer las mejillas.

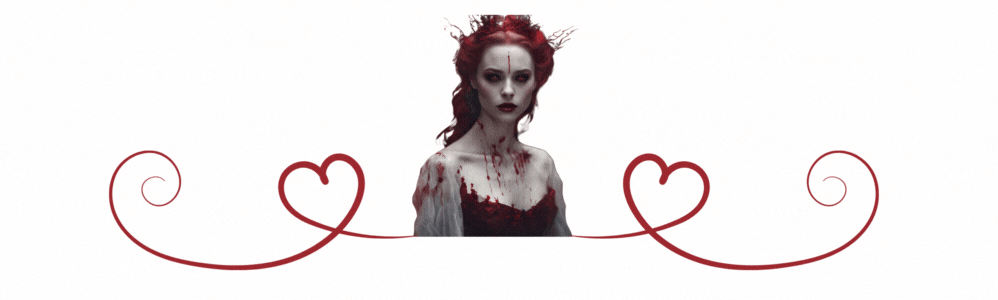
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top