3- BASTET. Safo de Lesbos.

Le miento a mi prisionero escocés sin que se me note el embuste. No tengo amantes, llevo doce largos meses sin desear a nadie. «¿Cómo puede ser que me consuma el deseo de hacerle el amor hasta quedar exhaustos?», me pregunto sorprendida.
Porque frente a Alasdair me domina la necesidad de encerrar su sensualidad en un frasco, como si esta fuese el más embriagador de los perfumes. Y luego respirarlo la jornada entera para que me desborde la energía. Avariciosa, lo anhelo solo para mí.
Impediría —sin ningún género de duda— que cualquiera huela su aroma a bosque de álamos. Vetaría que alguien vea la electrizante figura del guerrero cuando camina con la ancha espalda erguida, el trasero perfilado por la falda. Y cómo flexiona los músculos poderosos de los brazos y de las piernas. Sería capaz de conseguir que nadie escuche el erotismo de su entonación ni que le deguste el sabor a sal de la piel. Ni le permitiría a la más ligera brizna de hierba que disfrute con su roce.
Porque este hombre —si se lo propusiese— lograría hipnotizar a las hadas que se esconden en Faerie Glen y provocar que convivan en buena sintonía con los mortales. ¿Qué sortilegio habrá utilizado conmigo? Lo ignoro. ¿Tal vez halagarme y contemplarme como si fuese única en mi especie?
Si resultara admisible lo colocaría en la cumbre achatada de Castle Ewen —para aislarlo del resto de habitantes de Skye—, pues no olvido que cuando lo vislumbré en la primera ocasión me empeñé en conquistar Duvengan para saciar la curiosidad que su atractivo me produjo.
Tiemblo, ya que me envenena la misma sensación que me cegó tantas centurias atrás. Fue durante mi visita a las polis griegas, al conocer a Safo de Lesbos. Ella me convenció de acompañarla a «la casa de las servidoras de las musas» y de recibir sus enseñanzas.
—Te quiero —repetía a diario y enredaba el cuerpo con el mío en inimaginables posturas.
Safo fue una excepción, mi única mujer. Tal vez por eso —por desconocimiento— creí leer en los labios engañosos un sentimiento más profundo.
Pero, meses después, la descubrí mientras besaba a otra discípula y le recitaba la misma poesía que antes a mí:
«Solo en mirarte: ni la voz acierta
de mi garganta a prorrumpir; y rota
calla la lengua».
—¿Qué esperabais? —Se sorprendió al reclamarle la traición—. Este sitio está abierto a demasiadas jóvenes hermosas. Soy incapaz de amar solo a una, pero no dudéis de que os quiero.
Tonta de mí, me hallaba a punto de romper la regla sagrada —la de jamás convertir a una humana en vampiresa—, para gozar juntas de la eternidad. Igual que al creer que Dios era un padre compasivo y cariñoso, fui de nuevo ingenua.
Sin más dilación abandoné Lesbos. El amor constituía un espejismo para un ser como yo, la violencia y el odio sí formaban parte de mi naturaleza.
«Si soy incapaz de amar, entonces, ¿por qué lloro?», me preguntaba cada pocos minutos. Así que, ansiosa, cogí una barca y me dirigí a la isla de Léucade. Angustiada, subí por los acantilados de blanca piedra. Buscaba la famosa roca desde donde se despeñaban los enamorados a los que no correspondían. Una vez allí las aguas del mar Jónico —mezcla de azules y de turquesas—, me susurraban desde el abismo.
Parecían ordenarme:
—Lanzaos, Bastet, lanzaos. ¡Morid por amor!
Y me tiré desde lo alto como una pobre ilusa. Cegada por mi dramatismo, creía a pies juntillas que podría morir.
Pero el líquido fresco me reavivó y me devolvió el sentido común. Nadé hasta la orilla y me acosté de espaldas sobre la arena. Me propuse que en el futuro sería más sensata, más experimentada. Y, sobre todo, más cauta. Porque hubiese bastado con quitarme el anillo mágico y calcinarme al sol del mediodía si de verdad anhelaba sucumbir.
Advertí —eso sí— que yo estaba tan incapacitada para amar como Safo, porque ambas confundíamos esta emoción con la lujuria. Y reconocí una verdad que ya sospechaba: que las mujeres eran sibilinas por naturaleza. Me congratulé de haber sido lista cuando decreté —al principio de los tiempos— que no compartiría mis dones ni mis maldiciones con ninguna. Nunca lo había hecho ni nunca lo haría. El poder era mío y solo mío.
Los años me añejaron como al buen vino y me hicieron más influyente todavía. Me reafirmé en mi creencia de que los varones eran básicos y que respondían al rigor del entrenamiento y de la cama con excelente disposición. No pedían más de lo que me hallaba dispuesta a dar y no les importaba que reservara la fuerza principal para mí. Porque nada me alcanzaba, siempre quería más. Saltar hasta rozar las nubes, correr más rápido que los guepardos, hacer el amor durante días enteros y sin parar. Forzar —en un santiamén y con una simple mirada— la voluntad de una fémina, hasta que me implorara que le succionase la sangre de las arterias y que llorara al rechazarla.
Y hoy —igual que Safo en tantas oportunidades— Alasdair me aguarda en la estancia. Es otra tentación arrolladora, dulce y peligrosa. ¿Cómo resistirla si aún no me encuentro preparada? Solo la guerra conseguiría imponerme sentido común.
Así que cojo mi espada preferida —la claidheamh mòr— y aliento a Wu de Han y al ejército, que desean demostrarme su fidelidad. Necesito conquistar castillos más allá de Skye. Añadir esmeraldas, rubíes, monedas de oro y de plata a mis riquezas, hasta que logre reunir montañas. Satisfago mi codicia, un sucedáneo de la aspiración que me muerde por dentro y que no logro identificar. Es más, anhelo mi avaricia, la mimo, me recreo en ella... Y durante un par de semanas este pecado capital me llena.
Finalizado el lapso, preciso otra ración de Alasdair, sentirlo cerca, respirar el mismo aire que él. Solazarme con los guapos rasgos, intercambiar frases ingeniosas, perderme en los ojos grises que suelen brillar al verme.
Al arribar —victoriosa— subo por el torreón. Salto de dos en dos los peldaños. Me detengo detrás de la puerta al escuchar las risillas coquetas de las criadas.
—¡Qué guapo sois! Bastet no está, divertíos con nosotras. ¿Por qué nos rechazáis?
Escucho —en la mente— que la burlona voz de Safo me recita:
«Transpiro de frío, un temblor
se adueña de mí, descolorida
como pasto seco, me
muero».
Entro sin llamar en la habitación de mi cautivo. Constato que las sirvientas utilizan el baño en la tina como excusa para acariciarlo. Ellas se paralizan y me observan con horror. Porque él es mío y lo saben. Entonces, ¡¿cómo osan desafiarme y no temen mi venganza?!

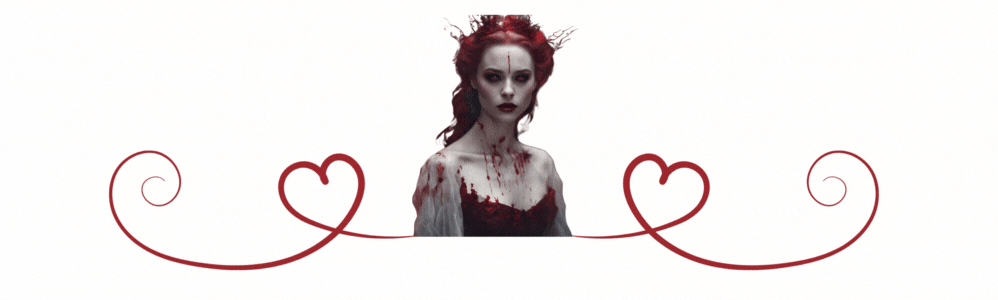
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top