2- ALASDAIR. ¡Miradme!

«¡La primera derrota y me ha costado mi libertad!», reflexiono agotado. Ya ha pasado una semana desde el inicio del cumplimiento de la condena y todavía escucho las estridentes arengas y las atronadoras notas de las gaitas de las Highlands. Por desgracia, he quedado anclado a la chupasangre desde aquel fatídico día.
Debería ayudar al laird a planificar la reconquista de la isla, en lugar de languidecer en esta maloliente prisión. Porque me desgarra por dentro ser un mero rehén del monstruo que se halla frente a mí. Me repito una y otra vez que es una criatura sedienta del líquido que me corre por las venas. Entonces, ¿por qué se comportó con honor y permitió que mi padre y parte de su ejército se replegaran? No lo comprendo.
Debo admitir que Bastet me desconcierta. No solo por la evidente hermosura, sino porque envidio la destreza que demostró durante la contienda, la valentía extraordinaria y la fuerza física y mental. Sostenía la espada —casi tan alta y pesada como ella— y golpeaba el eje de madera de las lanzas y las convertía en pulpa. Se las ingeniaba para cercenar los cuellos de manera limpia, sin pretender provocar dolor alguno. Y contenía a sus colmilludos con mano firme para que no se desfogasen y recurrieran a los más bajos instintos.
«¿Cómo no preferir la oferta de ser su amante, si me embarga el deseo en cuanto la veo?», reconozco apenado. Intento disimularlo y me centro en el odio, que también borbotea en mí con la implacable potencia de los rayos. Y en el sarcasmo de los gestos y de las palabras.
—¿Qué me escondéis? —Me escruta con la rojiza mirada, mezcla de azul y de sangre—. Sed auténtico, si intentáis engañarme lo percibiré y temeréis las represalias.
—No escondo ningún secreto. Es obvio que, como tantos, desearía contar con vuestra fortaleza para poder vencer a mis acérrimos enemigos. —Los pensamientos lujuriosos me surcan la mente, igual que las bolas de cañón recorren el cielo en los campos de batalla. —Sois más baja que yo, pero mucho más poderosa.
—¿Sabéis, Alasdair? —Rompe uno de los hierros de la celda como si fuese un palillo—. Podría daros este don por el que tanto suspiráis. Os aviso, tened cuidado con lo que deseáis porque se os puede cumplir. —Lanza una carcajada que aumenta su belleza y que retumba contra las paredes de la prisión—. ¿Daríais a cambio vuestra alma y vuestra humanidad? Si es así, os lo concedo en estos instantes.
—No lo sé. —Lo cierto es que no me fío de ella ni un pelo—. Tendría que pensarlo junto con vuestro ofrecimiento previo, supongo que antes de que la margarita agonice.
—¡Pues deberíais saberlo en lugar de expresar vuestros anhelos a quien puede hacerlos realidad! —chilla, la reacción resulta desproporcionada, aunque gratificante, ya que la indiferencia se esfuma.
—¿Os molesta que desee ser como vos? —inquiero, anonadado, y me recuesto contra el áspero muro.
Bastet se aproxima a los barrotes, me contempla con furia y me recrimina:
—¡Miradme! ¿Tenéis idea de quién soy? ¡Pobre iluso! ¿Acaso ignoráis que el Creador no fue benevolente conmigo al insuflarme la vida? Me hizo nacer en Babilonia como diosa, la infame Lamashtu, la «malvada hija de los cielos», sin que todavía hubiese hecho algo para merecer tal castigo.
—¿El creador?
—¡Vuestro perverso Dios! ¿Quién va a ser? Me condenó a alimentarme de la sangre y de la carne de los recién nacidos y de sus madres. Durante siglos consiguió que yo misma me odiara. ¡¿Os parece envidiable?! —El rostro se le pone carmesí, no entiendo cómo un engendro puede poseer conciencia—. Pero vuestro Ser Supremo no era mi dueño. Logré escapar a Egipto y allí me convertí en la felina diosa Bastet. Sé que era una ilusión, pero muy satisfactoria, pues la ciudad de Bubastis se consagró a mi culto como guardiana del hogar, protectora de los niños, de las mujeres y de la fecundidad amorosa. Irónico, ¿verdad? Más que nada porque no me gustan los gatos ni conozco el amor. ¡¿Y encima me envidiáis?! ¡Yo os envidio a vos!
—¿Qué envidiáis de mí, acaso mi actual soledad? Ni siquiera he impedido que me retengáis en esta abyecta mazmorra. —Resisto el impulso de extender el brazo para acariciarle la mejilla y brindarle consuelo.
—¡Vos podéis amar, sentir de verdad! ¿No veis cuánto anhelo vuestra humanidad? Para mí el amor es sinónimo de lujuria. Hasta mis hijos, las hordas vampíricas a las que convertí, en algún momento fueron humanos y se dejaron arrasar por este sentimiento.
—No os entiendo, Bastet, esta emoción os haría más débil. Si no amáis no pueden heriros al dañar al objeto de vuestro amor.
—¡¿Débil?! —Se afirma sobre la puerta de hierro, la arranca de cuajo y la tira lejos: los descomunales goznes de acero estallan igual que ramitas secas—. ¡Bendita debilidad! La única flaqueza que sería capaz de sustraerme de este hastío.
Camina hasta mí con pasos lentos y mirada de depredadora. Al apreciar que los ojos le lanzan destellos rojizos me encomiendo a Dios, pues creo que el final llega. Sin embargo, se limita a pasarme el índice por la frente.
—Dais pena, tonto humano, renunciaríais a un bien de naturaleza divina a cambio de nada. ¡Merecéis un escarmiento!... ¿Habéis decidido si preferís que os coma? Sería un detalle respetuoso, únicamente me alimento de los mejores guerreros. ¿O quizá escogéis ser mi amante?
Querría resistirme a este juego. Porque deduzco que significa una venganza por ser lo que soy y lo que Bastet nunca será, pero la tentación de conocerla en todos los sentidos me resulta irresistible.
—Opto por lo segundo.
—¡Como gustéis! Seguidme, Alasdair.
Subo detrás de ella por la escalera de caracol y luego por la de piedra que permite el acceso a la segunda planta del torreón. «¿Me desgarrará la ropa y se lanzará sobre mí, tan ávida de sexo como de sangre?», me pregunto y el mero hecho de pensarlo me provoca una erección.
—Esta es vuestra habitación y la de ahí la mía —Bastet ocupa los aposentos del laird y dispone para mí los de mi madre, ambos se comunican por una puerta; luego le ordena a un par de sirvientas—: Traed una tina, bañadlo con agua caliente y dadle una feileadh mor[*], un cinturón, un broche y todo lo que sea preciso. Os encargaréis de que siempre luzca pulcro.
—¿Y luego qué? —Le clavo la vista.
—Y luego, Alasdair, os toca esperar vuestro turno. —Suelta una risa pronunciada.
—¡¿Turno?! —Me muestro perplejo.
—No creeréis que, como todas las jovenzuelas a las que habéis desflorado, estaré pendiente de vos. —Me acaricia el rostro—. Recordad: tengo muchos amantes, solo seréis uno más. Evitad que el privilegio que os concedo se os suba a la cabeza.
Gira y se va con la rapidez de una gacela en apuros... Y me deja con millones de preguntas sin respuesta.
[*] Es el antecedente del kilt actual.

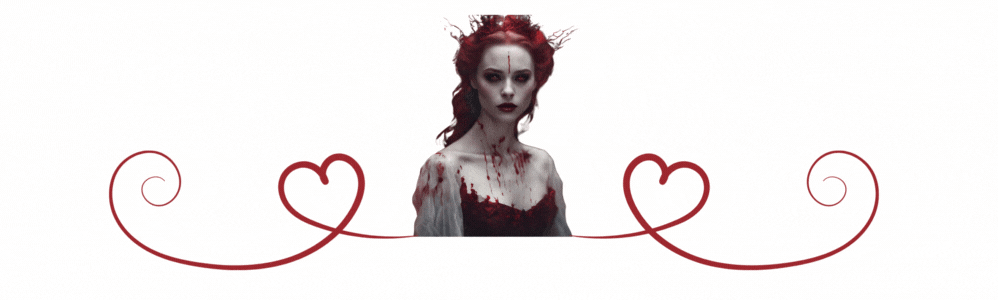
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top