1- BASTET. Podría...

Por poder, podría desempeñar decenas de actividades distintas, pero en lugar de ello me abanico con una margarita. Y, encima, invierto el tiempo en beber gota a gota la copa de cálida sangre que me ha traído el lacayo. «¿Qué hago con el hijo del laird?», pienso, indecisa por primera vez en mi larga existencia. «¿Lo mato o lo dejo vivir? Significa una tentación demasiado grande que permanezca con vida».
Ni siquiera el perfume herrumbroso que proviene de mi copón consigue devolverme el brío. Tampoco me ayudan a salir del agujero negro de la «extenuación» las agujas de plata que la doncella me ha clavado alrededor de la cabeza, técnica que aprendí de Liu Sheng cuando vivía en la antigua capital china de Chang'an.
Quizá al verlo —tan joven y tan apuesto— durante la captura provoca que se me acumule el agotamiento de los miles de años que cargo sobre las espaldas. Y que estos me aplasten sin misericordia, igual que si fuese una simple hormiga. Por fortuna mi «cansancio vital» solo es un mal interior, pues la belleza y la aparente juventud continúan en mí tan intactas como la madrugada en la que nací convertida en criatura de la noche.
Quien me observa y no me conoce ignora mi revolución interior. Solo aprecia a una hermosa joven de cabellos rubios rojizos que se dedica al ejercicio de la más banal «pereza». Y caería en una falacia, ya que esta palabra jamás abarcaría las emociones primitivas que me desgarran por dentro.
—El joven Alasdair ya está en las mazmorras, condesa Bastet —me informa Wu de Han, el jefe de mis tropas vampíricas y el único que me acompaña desde los orígenes del mundo.
Me parece increíble, pero hasta me cuesta levantar la mano en un gesto de gratitud y esbozar una diminuta sonrisa. No hay duda de que se merece el reconocimiento, puesto que me ha ayudado a atrapar al único heredero del laird MacLeod. Y, en consecuencia, he conseguido incluir entre mis numerosas posesiones el castillo de Duvengan y la isla de Skye.
Por poder, podría recrearme con estos logros, pues hemos abandonado nuestra madriguera en las montañas Cuillin. Y hemos proclamado los derechos de nuestro clan vampírico mediante la prerrogativa del conquistador. Podría clavarle los colmillos a Alasdair directo en vena a modo de festejo y succionarle así el vigor que hoy me falta. O, mejor aún, podría traer a este guapo escocés de pelo azabache y mirada gris de acero para complacerme con él en el lecho. Le lamería cada músculo, cada pequeña porción de piel, cada recoveco. Y lo haría mío como a tantos miles de amantes humanos que han pasado por mi cama. No habría gritos de dolor, sino de gozo. Lo haría... si tuviese energía.
Podría aprovechar esta victoria y el temor que generan mis huestes en los corazones más intrépidos y arrasar las Highlands para convertirme en la dueña del horizonte y de los arcoíris. ¡Tantas cosas podría hacer si tuviese ahora mismo vigor! O podría colocarme el anillo mágico para tolerar los rayos del sol, y, a velocidad sobrehumana, trasladarme hasta Londres donde me divertiría con la compañía teatral Lord Chamberlain's Men. Allí disfrutaría de alguna obra de Shakespeare —el Bardo de Avon—, del que tantas excelencias se cuentan. Lo haría... si tuviese el ánimo correcto.
Wu carraspea y me transporta de regreso a la realidad.
—¿Puedo ser sincero con vos, Bastet? —me pregunta mientras atisba alrededor.
—Por supuesto, general, siempre valoro vuestra sinceridad. —La voz me suena cristalina, aunque infundirle este tono también me fatiga.
—He escuchado que algunos murmuraban acerca de que la gesta que hemos conseguido esta semana os ha perturbado y que ya no parecéis la misma. —Inquieto, se rasca la cabeza—. Si me permitís el consejo, creo que sería el momento idóneo para visitar a nuestro prisionero. Estoy convencido de que con ello acallaríais los rumores de cuajo.
—Gracias, Wu, vuestra opinión es sabia —hablo muy bajito; suspiro y agrego—: Estoy en «esos días».
Él sabe que no me refiero al ciclo menstrual que padecen las mujeres cada veintiocho lunas, sino a «la holgazanería» que me embarga al cabo de doscientos años, agudizada por la inexplicable atracción hacia el maldito escocés.
Me levanto de la silla ceremonial —labrada en madera y con un revestimiento dorado—, tan similar a un trono. Luego me arrastro —casi como una serpiente—, y desciendo con lentitud los peldaños de la escalera de caracol. Poco después arribo a la cárcel que se sitúa en las entrañas de la fortaleza. Me mantengo impávida ante el hedor a humedad, que me golpea la nariz igual que una sonora bofetada.
—¿Venís a regodearos, chupasangre? —El joven MacLeod salta sobre los barrotes igual que lo haría uno de «los oscuros»; me contempla con rabia y sin parpadear.
—¿No os han alimentado y os han concedido todo lo que os apetezca y que sea razonable, tal como ordené? —Me esmero por ser precisa al pronunciar los vocablos y el esfuerzo es tan grande que me da la impresión de que vuelvo a combatir contra las legiones romanas o contra los visigodos.
Casi me sacan del hastío la altura del apuesto escocés, los rasgos cincelados por la naturaleza y que imitan el método del escultor Miguel Ángel, la mandíbula cuadrada... Casi.
—Concededme la libertad, hermosa, y con ello tendré todo lo que necesito. —Suaviza el tono, pretende atraerme igual que a tantas ilusas hembras.
—¿Intentáis convencerme con miel en lugar de con insultos? —me mofo, aunque debo reconocer que la conversación ahora sí me sustrae de la apatía.
—Nadie ignora lo que sois. —Alasdair efectúa una genuflexión con falsa condescendencia—. Una vulgar chupasangres que posee demasiadas ínfulas.
—Y lo que podríais ser vos, humano, si esa fuese mi voluntad. —La amenaza es velada, pero la comprende enseguida—. ¿Os confieso algo? Todavía no sé si convertiros en comida o meteros en mi lecho... Haremos algo más divertido, mejor. ¿Os gustaría decidir vuestro destino? Pensad en una de las dos alternativas: ¿cuál preferiríais?
—¡¿Cómo me exigís, engendro, que delibere entre dos opciones demenciales?! —Vuelve a aporrear los barrotes—. ¿Por qué os ensañáis conmigo si nunca os he hecho el menor daño?
Mientras el hombre duda, le cuento los latidos del corazón y enfoco la mirada codiciosa en el robusto cuello. Acto seguido, huelo la margarita que todavía me reposa entre las manos.
—Si no sois capaz, el azar decidirá —con la finalidad de amedrentarlo, arranco un pétalo de la flor, sonrío y exclamo—: ¡Os como! —Efectúo una pausa prolongada, antes de desgarrar el siguiente—. ¡Os hago mi amante!... Apuraos, esta margarita quedará desnuda muy pronto.
Su odio aparente es tan espeso como la sangre coagulada. Digo «aparente» porque mis hiperdesarrollados sentidos detectan en Alasdair unas emociones que no sé calificar. Y que se enraízan en él del mismo modo que una hiedra abraza el roble sobre el que se mece.

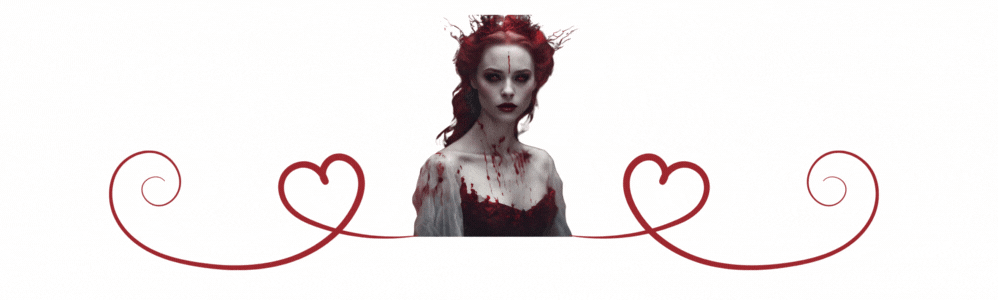
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top