Capítulo 4
¿Cuándo era el cumpleaños de Amada? ¿Cuál era su comida favorita? ¿A qué le tenía miedo? ¿Con qué solía soñar mientras dormía? Los primeros días tras su llegada estuvieron llenos de preguntas que me guardé para después. Sentía curiosidad hacia ella, hacia lo que le gustaba, lo que odiaba, a lo que aspiraba.
Era una mujer simple, para nada delicada, con facciones muy lindas de las que parecía no ser consciente. Tenía un espíritu vivaz que controlaba bastante bien frente a los adultos, pero que sacaba a relucir con mis primos pequeños. Jugaba con ellos en el jardín, mucho más animada que yo, durante varias horas, aunque no entendiera ni una sola palabra de lo que decían.
Los niños la habían acogido con mucha rapidez, incluso más rápido que a mí. Y parecía que la querían mucho, en especial la exhaustiva de Mica. Eso nos tranquilizó un poco a Ailyn y a mí, ya que pudimos relajarnos y convivir con más calma, como en los viejos tiempos.
No obstante, nuestra interacción con Amada se vio limitada por sus entretenidas labores. Apenas y habíamos conversado más allá de las indicaciones básicas como mantener el jardín recogido después de los juegos o cocinar la comida y la cena. De los mandados, los trastes y el piso limpio nos encargábamos nosotras casi todo el tiempo, pero también seguíamos al diario pendiente de mi tía Teresa, que cada día amanecía con mucha más vitalidad.
La explicación era evidente; le contentaba la presencia de la chica nueva, que tanto le recordaba a su pueblo. Al principio ambas conversaron por horas sobre el lugar de donde venían. Mi tía le preguntó con entusiasmo si conocía a sus papás y si se encontraban bien.
La familia de Amada vivía en la casa de enfrente. Su mamá era amiga de la infancia de mi tía Tere, a quien tampoco volvió a ver a causa de su matrimonio y partida a Estados Unidos. Eran muy unidas y la extrañaba casi tanto como a sus papás, que por fortuna seguían en el mismo hogar sin muchas preocupaciones.
Amada no interactuaba mucho con sus vecinos, pero sí que los conocía. De hecho, al enterarse de que vendría, le hicieron llegar a mi tía un collar de oro con forma de corazón, que al abrirse contenía una foto de ellos abrazados. Mi tía Tere lloró de la emoción y agradeció muchísimo aquel regalo, que la niña cruzó en un peligroso trayecto por el desierto.
De vez en cuando escuchaba algunas de sus conversaciones. Sobre cómo el pueblo cambió en los últimos veinte años, qué cosas permanecían en su sitio, alguna anécdota divertida de la infancia o adolescencia de mi tía, una que otra vivencia de Amada en el río donde le gustaba nadar. Y claro, cómo ambas extrañaban su pueblo remoto.
No es que yo viviera excelente en México, pero definitivamente era mejor que estar en un sitio escondido por montañas de difícil acceso, con la comunicación limitada y hogares de estructura inestable porque el concreto era lujoso. Pero eso a ellas les importaba muy poco. Para Amada su pueblo era lo único que conocía hasta ese momento, y mi tía siempre lo recordaría como el hogar de su familia. Y a ambas eso las unía.
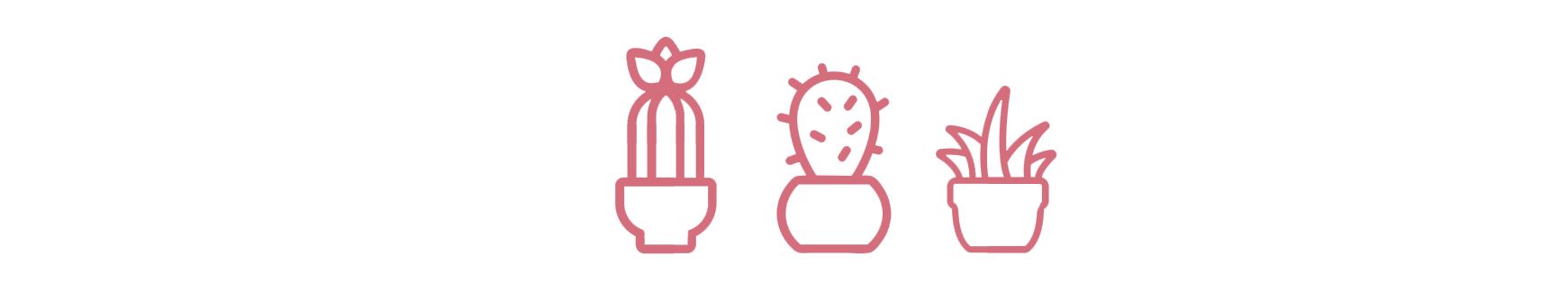
Tan solo una semana después, y ya bien recuperada de aquel fatídico viaje, Amada se encontró perfectamente adaptada al hogar de los Figueroa. Hacía las labores que le correspondían e incluso llegaba a intervenir en las mías antes de que me levantara. Solía sentirme culpable, pero ella parecía estar bastante bien con eso.
Aun así, insistí en ayudar lo más posible y con frecuencia me acercaba a Amada para pedirle que me dejara hacer cualquier cosa. Ayudarle a preparar los desayunos, comidas y cenas fueron las labores donde mejor me aceptó. Era muy buena cocinera y mi tía estaba encantada por recordar con tanta exactitud la sazón de su tierra.
Claro que un cambio de país también resultó bastante drástico para la muchacha nueva. Había cosas que no entendía en lo absoluto, como el inglés o el exceso de ruido por toda la casa. Otras cosas le parecían extrañas, pero de verdad las disfrutaba, como la piscina del jardín o la cantidad desmesurada de postres y dulces que abundaban en la gigantesca alacena familiar.
Mis primos insistían mucho para que Amada probara todo lo que le encantaba al estadounidense promedio. No obstante, yo le advertí que fuera cuidadosa con lo que comiera aquí o de lo contrario, su estómago no aguantaría. No estaba acostumbrada al azúcar, ni al exceso de carbohidratos o a la comida procesada.
Fue como si un mundo nuevo se abriera para ella. O al menos esa fue la primera impresión que tuve. Examinaba con suma sorpresa muchas cosas a nuestro alrededor, preguntaba por otras que incluso a mí me parecían cotidianas y lógicas. Fue por eso que una mañana, mientras Mica jugaba sola en el jardín porque no había aceptado que ninguna de las dos la acompañara, quise preguntarle por su vida en México.
Las dos nos sentamos en las sillas amplias de la terraza, con las piernas extendidas y prestándole atención a los movimientos solitarios de la niña. Esta sería la primera vez que platicaríamos a solas, tendido, sin interrupciones ni quehaceres de por medio. Una oportunidad perfecta para conocernos mejor después de yo haberme dedicado casi exclusivamente a observarla.
—Oye, ¿por qué decidiste venir? —le pregunté, fingiendo indiferencia—. ¿No es muy difícil para ti cambiar tanto de aires?
Amada se acomodó mejor en su asiento, mientras pensaba en qué decir. Aunque la pregunta pudiera ser respondida con cierta dificultad emocional, continuaba animada y despierta. Observó por unos cuantos segundos a los alrededores, murmuró un breve "ummm" para refrescar su mente.
—Iba a casarme.
Después de que confesó aquello, no pude seguir fingiendo que su historia me daba lo mismo. De inmediato me volteé en su dirección, con los ojos cargados de sorpresa y una necesidad urgente de saber más. ¿Cómo que iba a casarse? ¿Se refería exactamente a lo mismo que yo creía? ¿A esa fiesta donde dos enamorados unen sus vidas para siempre y la chica lleva un increíble vestido blanco? Si resultaba ser así, ¿por qué? Apenas teníamos dieciocho.
—¿Tenías novio? ¿Por qué lo dejaste? —Quería invadirla de preguntas.
Era evidente que una chica tan bonita como ella tuviera pareja. Cualquiera querría estar con Amada. Su belleza era rara, su actitud positiva, y era exactamente lo que todas las mamás querían que sus hijas fueran para sus maridos; chicas serviciales, atentas y muy habilidosas para el quehacer.
Pero entonces, hizo una negación con la cabeza.
—Tenía un pretendiente con el que ya estaban arreglando mi boda —siguió, con naturalidad—. Porque necesitamos mucho el dinero que su familia iba a pagar por casarse conmigo.
Aquella volvió a ser otra gran sorpresa, hasta que recordé que mi tía Tere me había contado algo relacionado cuando hablamos de su noviazgo con mi tío, de cómo se escapó para casarse en secreto porque también estaba prácticamente comprometida con alguien más. Lo poco que Amada me contaba se parecía.
—Iban a ser como cien mil pesos —esta vez la sorpresa fue suya—. ¿Te imaginas? Jamás he visto tanto dinero en mi vida.
Para la época, eso era mucho dinero. Y aquella familia lo tenía porque se dedicaban al comercio entre municipios del estado y tenían una hacienda enorme. Inclusive lograron mandar a su hijo a la universidad, lo que en el pueblo era prácticamente imposible. El hombre con el que Amada iba a casarse tenía mucho más futuro que cualquier otro de ahí. Y claro, fue escogida por su belleza y en provecho de su delicada situación.
—Con eso íbamos a pagar el tratamiento de mi mamá, porque hace poco le descubrieron una rara enfermedad en la sangre —por un momento su mirada y voz se ensombrecieron.
Amada le contó a su mamá los planes. Se casaría con uno de los hombres más ricos del pueblo y con el pago se irían a la ciudad para darle el mejor de los tratamientos. Ella se quedaría con su marido a cambio de la salud de su madre y para que su hermana menor no buscara un destino similar. Estaba más que dispuesta a sacrificarlo todo.
Incluso en cama, sufriendo de un dolor indescriptible, su mamá le pidió que por favor no lo hiciera. Se oponía a los matrimonios arreglados, que eran una tradición tan natural en su municipio como respirar. Quería que su hija fuera feliz, que fuera libre y no una mujer vendida más como lo fue ella. Confiaba en que Amada sería más inteligente y lograría ayudar a la familia sin tener que dejar su vida entera por siempre.
Y es que un matrimonio arreglado como los de allá era arriesgado en muchos aspectos. Los hombres se sentían con el derecho de hacer lo que quisieran con sus esposas bajo la excusa de haberlas comprado. Muchas eran sometidas a una discreta esclavitud, a no ver nunca más a sus familias, a tener los hijos que el marido quisiera, a dejarse maltratar de muchas formas. La violencia doméstica era muy común, pero muy poco hablada.
La mamá de Amada fue obligada a casarse con un hombre que le doblaba la edad teniendo tan solo dieciséis. Por fortuna nunca fue violento o esclavizante y solo tuvieron dos hijas, pero venía de una familia bastante pobre. No pudieron ofrecer más de veinte mil pesos por arreglar ese matrimonio y los abuelos de Amada aceptaron por la misma urgencia de alimentar una boca menos.
Básicamente, y en la que entonces fue nuestra actualidad, Amada había sido la chica más costosa del pueblo. Aún con su edad, que según ella era más cercana a la de una quedada.
—Mi mamá me contó que una de sus mejores amigas se opuso y se casó con otro en secreto —sonrió con cierta amplitud, sin dejar de mirarme—. Y que ahora es rica.
Ambas sabíamos que hablábamos de mi tía Teresa, una de las mayores triunfadoras de la historia del municipio. Así que, con esa idea, la mamá de Amada insistió mucho en que mejor buscara un futuro como el de su mejor amiga. Que ella vería la forma de volver a contactarse con Teresa y que le pediría el enorme favor de acogerla en su hogar a cambio de un trabajo para su hija mayor. Y que con ese dinero ganado se pagara su tratamiento.
Con cuatrocientos dólares al mes trabajando de empleada doméstica era posible pagar un buen hospital en México. Así que las preocupaciones de su familia se redujeron mucho.
—Mi mamá tiene fe de que encontraré algo bueno aquí. —Y eso también parecía devolverle los ánimos—. Quizás un trabajo todavía mejor o un marido gringo que nos ayude.
—¿Todavía piensas casarte? —Le pregunté por fin, después de haberle permitido hablar más de lo que lo hizo en la última semana.
Para mí eso era impensable, al menos teniendo dieciocho. Quería empezar la universidad, conseguir un trabajo, conocer más personas y después ver la posibilidad de casarme, aunque la idea no me atrajera para nada. Los noviazgos y las bodas tradicionales me parecían una prisión, por eso me había rehusado al romance serio. Quizás yo era más como las jóvenes quedadas que Amada mencionó.
—Quiero ayudar a mi mamá, eso me importa más —Se inclinó hacia adelante para apoyar los codos sobre las rodillas. Su cabello larguísimo la siguió, tocando el suelo polvoriento—. Así que, si me caso con un gringo, habrá todavía más dinero.
Puede que Amada no supiera mucho sobre lo que podría depararle el futuro si tomaba una decisión tan importante como aquella, pero se mantenía muy optimista y segura. Eso era algo que admiraba bastante, ya que yo aún me sentía entre la delgada línea de querer seguir siendo una adolescente para no enfrentarme al futuro, o transformarme en adulta y aceptar todo lo que conlleva serlo.
Aunque ella pareciera bastante inocente y hasta ingenua, poseía una madurez interesante de la que yo carecía. En sus manos estaba el destino de su familia, por eso atravesó el país y la frontera en un peligroso trayecto, sabía lo importante que era el dinero y cómo conseguirlo, era consciente de los sacrificios que tendría que hacer y no se quejaba en lo absoluto de nada. Yo, en cambio, solo podía preocuparme por la carrera que estudiaría y sacar un buen promedio en mi último año de preparatoria.
Mis padres no tenían ningún problema en sus vidas que requiriera de mi importante intervención. Es más, me dejaban andar bastante libre por casi cualquier sitio siempre y cuando no hubiera compromisos. Y cuando se trataba de tomar riesgos, ellos intervenían para que la tarea me fuera más sencilla.
Puede que mi familia no tuviera mucho dinero, pero invertían en lo que consideraban importante. Por ejemplo, comprarme un costoso boleto de avión a Arizona. De esta forma no tuve que atravesar caminos como los que Amada tomó.
—¿Cómo está tu pierna? —Pensar en el desierto me recordó a su viaje ilegal y desconocido.
La chica extendió las extremidades por enfrente, tomó parte de su larga falda rosa y se la subió hasta los muslos. Por primera vez vi la cicatriz sin el vendaje, que era fea. Entre las puntadas aún se veían manchas oscuras de sangre seca, la piel un poco estirada, un moretón verde a los alrededores. Ya no le dolía, pero sí que le molestaba. En su ansiedad quería arrancarse el hilo porque eso le provocaba comezón, pero se mantenía fuerte y ocupada para no pensar en ello.
Me acerqué para ver más de cerca, examiné la herida como si realmente supiera de algo que pudiera ayudarle.
—¿Dolió mucho? —Le pregunté, esperando que me contara los detalles de su travesía.
Asintió con la cabeza, cerró los párpados por un segundo.
—La verdad es que en ese momento no sentí nada —comenzó, pasándose los dedos por la herida—. Me dolió después.
Amada realizó casi el mismo trayecto que mi tía Tere hace veinte años. Tomó un autobús desde la capital de su estado y viajó por horas interminables hasta que llegó a la parte más cercana de la frontera con Arizona que pudo. Ahí se encontró con los coyotes que su familia pudo pagarle y entonces, emprendió la marcha junto a un grupo de no más de veinte personas.
Había unos pocos niños, una mayoría de hombres, y un puñado de mujeres de diversas edades. Entre ellas, una chica cuatro años menor llamada Jimena. Ambas se acercaron casi por inercia, atraídas por el parentesco de sus edades y porque venían completamente solas.
Jimena venía del sur también, aunque de un pueblo a muchas horas de distancia del de Amada. Iba a Estados Unidos a encontrarse con su mamá, que la había dejado a cargo de unos tíos que no la trataban muy bien. El papá murió años antes en un accidente y quedarse solas orilló a su madre a buscar en Estados Unidos una solución.
Jimena no quiso decirle a nadie que cruzaría, ni siquiera a su mamá porque quería sorprenderla. Tuvo que ingeniárselas para ahorrar algo de dinero y el resto, a palabras de Amada, lo pagaría "con el cuerpo".
—Ella dijo que las mujeres podíamos pagar de muchas formas que no fueran con dinero —alzó la cara, juntó las cejas y paseó la vista—. Pero no se me ocurre cómo. Quizás... ¿cargando sus cosas?
Por encima de lo inquietante que se estaba tornando su historia, no pude contener un gesto de evidente confusión. La miré fijo, creyendo por un instante que bromeaba con su pregunta. No podía ser tan inocente después de todo, ¿o sí? A los dieciocho lo normal era saber sobre... eso. Sobre tener sexo con alguien. Pero en la cara de Amada yo solo podía notar que su pregunta iba en serio.
—Creo que Jimena se refería a dormir con alguien para... ya sabes. —Moví las manos en círculos, intenté buscar en sus expresiones que me entendiera.
Inclinó un poco la cabeza, miró hacia el cielo, imaginó algo que nunca sabría. No era posible que estuviera fingiendo; realmente parecía no saber de qué hablábamos aquella niña del desierto y yo.
—Dormía con hombres, ¿no? —pregunté directamente, mirándola a los ojos tan brillantes y grandes que tenía.
Amada asintió al instante, sin una pizca de duda. Pero aún así no parecía encontrar algo extraño en ello.
—Los siete días que estuvimos ahí siempre se quedó con los guías, más escondida —explicó con tranquilidad—. Todos los demás nos dormíamos juntos.
Cuando era momento de parar con la agotadora caminata para dormir, Jimena y Amada se separaban y no se veían hasta la madrugada siguiente para seguir juntas por su travesía desértica. Nunca le contó detalles de sus noches ni por qué lo hacía. Para Amada, Jimena solo era una niña protegida y hasta privilegiada.
Mientras Amada seguía con su historia, no pude no pensar en lo que había hecho Jimena durante días para poder pagar su cruce. Solo tenía catorce años y nadie más que a mí parecía preocuparle. Sin embargo, me lo tuve que guardar. Parte de la ingenuidad de Amada no debía verse perturbada todavía por mis inquietudes y explicaciones. Quizás, algún día no muy lejano, se pondría a pensar en ello y lo entendería de la misma manera que yo.
El último día de su largo viaje terminó en pleno atardecer. Los coyotes pidieron a todo el grupo que se apresurara porque, dentro de territorio estadounidense, la migra era peor. Muchas historias se cuentan a diario sobre policías persiguiendo migrantes como si se tratase de un juego o cacería. De cómo persiguen a caballo a un montón de personas agotadas y hasta usan cuerdas para capturarlos como los vaqueros lo hacen con los animales rebeldes.
Otros más simplemente disparan a quemarropa. Pero no hay ni una sola historia pacífica al respecto. Si los estadounidenses te atrapan, se avecina sufrimiento.
Esas historias, que se contaban durante las caminatas, asustaron mucho a Amada. Por ese motivo, y con muchas intenciones de sobrevivir, siguió al pie de la letra todas las indicaciones de los coyotes. No renegó a nada y pidió solo lo necesario de agua y comida. Pasó más hambre y cansancio que nunca, pero el miedo de quedarse para siempre ahí la motivaron a continuar sin una sola queja. Era la última esperanza de su familia, así que tenía que lograrlo.
Los coyotes revelaron que iban retrasados y que eso era una mala señal. Una de las rondas de la migra estaba próxima a pasar por su sitio y no había más que plantas y tierra a los alrededores para esconderse. Presionaron al grupo con bastante dureza, lo que provocó en Amada una crisis ansiosa.
Así que, al tratar de cruzar por una cerca afilada de alambre, mientras era empujada para que se diera prisa, su pantalón se atoró. La ansiedad y adrenalina del momento provocaron que se moviera bruscamente para liberarse, midiéndose poco. Se cortó la pierna con una de las muchas púas, pero el dolor fue apenas perceptible en comparación con su miedo.
Empezó a sangrar. No fue ella quien lo notó, sino Jimena, que señaló la mancha roja expandiéndose y los pantalones rotos que exponían la herida. Le habló a uno de los coyotes y este le ayudó a hacerse un apretado torniquete para que la sangre dejara de salir y siguiera caminando.
Solo hasta ese momento pudo sentir dolor. Estaba desesperada y poco a poco empezó a tener problemas para andar al mismo ritmo que los otros. Entre amenazas de ser abandonada a su suerte, continuaron presionándola para que no se rindiera. Sus últimos kilómetros estuvieron llenos de lágrimas que la propia Jimena trató de limpiar.
Hasta que por fin lo lograron. Para ese momento ya solo quedaban los muy rojizos rayos del sol tras los cerros y un camino de tierra por donde recogerían a todos los viajeros del desierto. Amada se iría con los coyotes hasta la casa de los Figueroa, pero nadie vendría por Jimena.
—Rogué mucho para que la dejaran venir con nosotros —confesó, con los ojos cristalinos y la voz baja—. Pero no la dejaron. Me dijeron que solo había pagado para que la cruzaran y que no iban a hacer más.
Así que Amada y los coyotes también esperaron a que un auto pasara a recogerlos. Ella se sentó en la tierra junto a Jimena y le preguntó a dónde iría. La niña dijo que no lo sabía, pero que tampoco le preocupaba. Iba a pedirle un aventón a las personas que vinieran por el resto de los recién cruzados, a ver si tenía suerte.
Cuando finalmente fue la hora de que Amada se fuera, quedaban solo tres personas y los coyotes. Con dificultad se acercó a su nueva amiga y la abrazó con fuerza. Le deseó lo mejor en su camino, que se reencontrara con su mamá y que aprovechara cada momento con ella.
Al final ni siquiera pudo despedirse por completo de Jimena, pues los hombres la jalonearon y separaron para meterla al auto, importándoles nada. Ambas gritaron que tuvieran cuidado mientras trataban de acercarse otra vez, sin éxito. Dentro de sí, Amada hizo un último esfuerzo para llevarse a Jimena con ella cuando forcejeó con nulos resultados.
La metieron a uno de los asientos traseros y al instante se le unieron los guías con los que compartió los ocho peores días de su vida. Vio por última vez a su amiga a través del espejo retrovisor, de pie sobre el camino de tierra. Jimena también la observó alejarse en el auto, consciente de que nunca se volverían a ver.
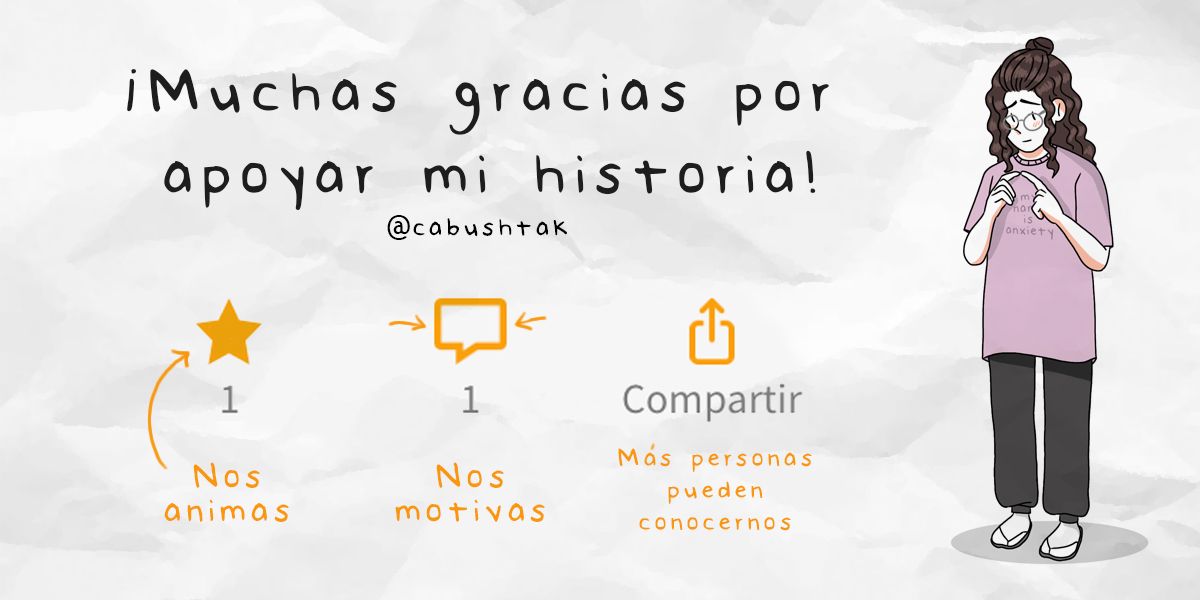
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top