5. Victoria. En algún lugar lleno de polvo
No es que tuviera demasiado claro por qué estaba actuando de aquella manera. Quizá fuera por miedo a ser yo el principal blanco de las burlas del campamento y, la verdad, no me apetecía nada terminar colgada en lo alto de un árbol. O puede que fuera porque aquella chica de ojos emborronados y expresión agresiva me recordase ligeramente a Esther. Y no sabía si eso me hacía odiarla, tenerle miedo o todo lo contrario.
—¿Es por aquí? —pregunté señalando la antigua escalinata de madera que recorría retorcidamente los pisos superiores, igual que una enredadera.
—Eso parece, Victoria —dijo suspirando—. Vamos allá...
Subimos unos seis o siete escalones que crujieron bajo la inflexible suela de mis mocasines, prueba de lo vetustos que eran los cimientos sobre los que se sostenía aquella casa.
—¡Halaaaa! —exclamé al llegar al tragaluz de la escalera y girar naturalmente hacia la derecha—, ¿has visto eso?
Frente a mí, los rayos del sol penetraban por la abertura circular. La luz se arremolinaba con gentileza y magia en el descansillo de las escaleras, de la misma forma en la que lo hace sobre la superficie del mar. No era un ventanuco cualquiera, se trataba de un antiguo rosetón gótico, brillante, cargado de extraordinarios matices de color.
Llevé las manos hacia él y el rojo escarlata, el amarillo ambarino y un verde escarabajo me tiñeron las yemas de los dedos y, después, el resto de las líneas retorcidas de mis manos. Me sentí sobrecogida por la belleza y por la curiosidad que despertaba en mí.
—¿El qué? —interrumpió Enara, sacándome de una ensoñación que, al parecer, comenzaba a ser habitual. Retiré las manos de golpe y, de forma instintiva, comencé a atusarme el pelo, enmarañado, debido al altercado con la chica de los anteojos.
—Nada, nada. La vidriera. Qué... chulada. —¡Alucinante! ¡Embriagadora! ¡Maravillosa! ¡Inspiradora! Y muchos más adjetivos que decidí dejar en mi pensamiento.
—Ah, sí, ¡muy guay! Venga —asintió con expresión divertida, al no saber a qué venía todo eso. Me propinó un pequeño empujón hacia delante—, vamos, camina de una vez, Martínez, que a este paso nos van a salir canas.
—Sí. Vamos...—expiré y continué el camino que dibujaban los peldaños.
No se podía negar que aquel colosal caserío había sido cosido y remendado exteriormente como un títere cubierto de parches. A pesar de respirar pura naturaleza, maleza y profundo bosque, no se divisaban hierbajos sobresaliendo de los jardines, que estaban excepcionalmente cuidados. La fachada había sido pintada hacía no mucho, igual que los grandes ventanales y sus contraventanas de madera barnizada. Sin embargo, en el interior el único elemento que parecía no pertenecer al mismo edificio, igual que una pieza rota de un puzle que no encaja, era aquella barandilla sobre la que mi mano descansaba en aquel momento.
Y todo se abrió ante mí como la obra de arte que era: las vidrieras, los resquebrajados retratos, los candelabros que proliferaban por las paredes cubiertas de papel pintado de los pasillos. Me sentí en el interior de las páginas de un libro de Jane Austen o Louisa May Alcott.
De camino al último piso, el silencio se esfumó. Atravesamos el griterío de las demás chicas, que elegían, a empujones, habitación y litera. Algunas ya habían dejado su ropa atrás y vestían el uniforme del campamento: pantalones cortos azules y camiseta amarilla.
Subir al último piso no fue una decisión voluntaria. Todas las habitaciones estaban ocupadas. Arriba pude localizar tres puertas: una cerrada a cal y canto con candado. Otra que daba a una habitación que solamente constaba de una cama y una mesilla. Claramente, se trataba de la habitación de un trabajador. Así pues, no tuvimos más remedio que entrar en la tercera puerta, todavía jadeando por el esfuerzo de subir las escaleras.
Por encima del hombro observé a aquella muchacha de gafas grandes y expresión de ratón asustado. Subía siguiendo nuestros pasos, despacio y con cuidado. Su expresión me turbaba. No parecía de esas que se abalanzaba sobre una a la primera de cambio. Pese a eso, había demostrado que era mejor no meterse con ella. En realidad, no sabía si me inquietaba más ella o Enara.
Entrecerré los párpados tratando de leer sus ideas, pero esta desviaba la vista cada dos por tres. Cabizbaja, parecía avergonzada y triste. No comprendía cómo y por qué había decidido tomarla conmigo. No tenía ningún sentido. Aparté estos pensamientos a un lado, relajé los músculos y giré el pomo de la puerta para acceder a mi habitación.
Enara entró como una bala en el polvoriento cuartucho, lanzó su mochila desde una distancia considerable, que aterrizó colisionando contra la colcha de cuadros color aceituna de una de las camas.
—¡Me pido la litera de arriba!
—A mí me da igual —aseguró Carmen, dejándose caer, resoplando en la cama más baja de la litera. De esta surgió una nube blanquecina de polvo que planeó en el ambiente hasta alcanzar la redonda nariz de la chica de anteojos. Al momento, comenzó a estornudar desenfrenadamente. Una, dos, tres, hasta once veces.
¡Pues sí que le hacía falta una limpieza a la habitación! De hecho, después de haber atisbado mínimamente las habitaciones de los pisos inferiores, la nuestra me pareció de pronto mucho más vieja y descuidada. Poco más o menos que un desván abandonado en el que nadie hubiera puesto un pie... no sé, desde 1960 por lo menos.
—Vale, pues si te da igual... —dije sentándome al lado de Carmen—. ¿Me dejas ahí? Porfa...
—¡Vamos, Martínez! Tampoco hace falta que te pegues a mí como una lapa. Yo voy a mi rollo, ¿entiendes? —No supe si bromeaba o no, pero me azuzó un golpe con su chaqueta de cuero.
—No es por eso. Es por... —susurré, señalando con la mirada, levantando las cejas, a la muchacha de gafas, que se sorbía la nariz con un pañuelo de tela blanco. No hizo falta añadir nada más, pues todas me comprendieron. Incluida aquella chica.
—No te preocupes —susurró irritada y algo afligida—. No pensaba hacerte nada. —Echó su mochila a la litera de arriba y se tumbó de cara a la pared.
—¿Te vas a cambiar ya? —Abrí mi maleta y busqué en el neceser mi cepillo para arreglarme el pelo, que, todavía enmarañado, empezaba a molestarme.
—Bai, ¿por?
—¿Bai? Lo siento, no te entiendo.
—Bai es «sí» en euskera —aclaró levantándose la camiseta gris de los Iron Maiden, dejando al aire el ombligo—. Digo que sí, que me voy a cambiar ya, que por qué lo preguntas.
—Ah, no sé. No te veía yo haciendo caso a Asunción tan rápid... ¡Eh, eh! ¡Para, para! —Me interrumpí a mí misma al ver que seguía desnudándose y que, bajo la camiseta gris y desgastada, Enara no utilizaba sostén.
—¿Qué paaasaaa?
—Un poco de intimidad, ¿no? —solicité.
—Martínez, por si no te has dado cuenta, estamos cuatro en una habitación y no hay baño. Olvídate de esas intimidades durante estas semanas. Porque no pienso ir al baño a cambiarme cada vez... ¡Ah, esperaaa! —sonrió esta—. Que es porque no llevo sujetador. Ya...
—Deja de llamarme Martínez. Me llamo Victoria Min. Y no, bueno, sí, bueno... —balbuceé. Me giré lo más rápido que pude y comencé a ordenar la ropa de mi maleta sin sentido alguno, roja como un tomate.
—Mira, tía, ¡es lo que hay! El sujetador me molesta y así me siento libre. Acostúmbrate. O, mejor, ¡pruébalo! —Enara no tenía ni idea de que haber obviado la intimidad, la vergüenza y el recato radicalmente por una noche me había costado un billete de ida al dichoso campamento de modales.
—Vale...
—Que no te agobies, de verdad, que no pasa nada. Y hago caso a esa monitora, porque paso de movidas la primera noche. Y... porque, ¡qué hostias!, tengo un calor que me suda hasta la nariz. No puedo más con la chupa de cuero y con estos pantalones. —Solté una risilla ligeramente nerviosa. Enara sonrió también, pero con autosuficiencia. En ese instante me sentí pequeña, mucho más pequeña que ella. Como una niña a su lado.
—Hola... —Carmen saludaba tímidamente a la otra chica, colgándose de la parte superior de la litera—. Yo soy Carmen.
—Ya lo sé... —murmuró esta.
—¿Y tú? ¿Cómo te llamas?
—Bihotz. Me llamo Bihotz.
—Pues, ¡encantada Bihotz! Más vale que no te hagas pis en la cama, porque caería sobre mí... —Bihotz emitió una risilla algo cohibida y, entre ese sonido desigual, percibí un trocito de sollozo. Bihotz había estado llorando.
—Bueno, tías, ¡una que se larga! —Enara tiró con ímpetu un manojo de collares, anillos y baratijas sobre la cama, se quitó todo, menos las pulseras. Se estaba peinando hacia atrás para recogerse el pelo en una coleta alta.
—¿A dónde vas? —preguntó Carmen.
—Pues a cenar. ¿Nunca habéis estado en un campamento o qué?
—¡Si es prontísimo! —exclamé algo cansada por todo el viaje.
—Ya... pero entre que hacen recuento, nos sentamos, nos explican cómo funciona la cena... ¡Ah! ¡Y nos cachean! Porque este campamento... tiene pinta de hacer ese tipo de cosas.
—¡Pues yo me muero de hambre! —resolló Carmen, soplándose un mechón de pelo.
—A ti nadie te ha preguntado —se burló Enara.
Me cambié deprisa y metí toda mi ropa en el saco de yute. Con mucho cuidado, me desabroché la pulsera y la guardé en mi neceser. Lo cierto era que la ropa del campamento parecía cómoda: de algodón, por estrenar y limpia. Durante unas semanas podría olvidarme de los mocasines, los pantalones de raya perfectamente planchados y esos chalecos de cuadros que mi madre se empeñaba en comprarme. A ver, no digo que estuvieran mal del todo, pero seguro que Tino los detestaría. A veces me imaginaba vestida como él, como Tino Casal, con la línea del ojo negra y esa ropa de leopardo y cuero. Ahora bien, ¡por algo había que empezar! Y el uniforme del campamento me parecía una buena opción.
—¿Bajáis o no?
—Pues... supongo que sí —accedí, encogiéndome de hombros.
—Oye, ¿tú siempre eres tan... estiradita? —tanteó Enara. No supe qué responder.
—¿Tú no vienes, Bihotz? —preguntó Carmen, zarandeándole el pie.
—Baja tú, Carmen. Yo no tengo apetito esta noche...
▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬
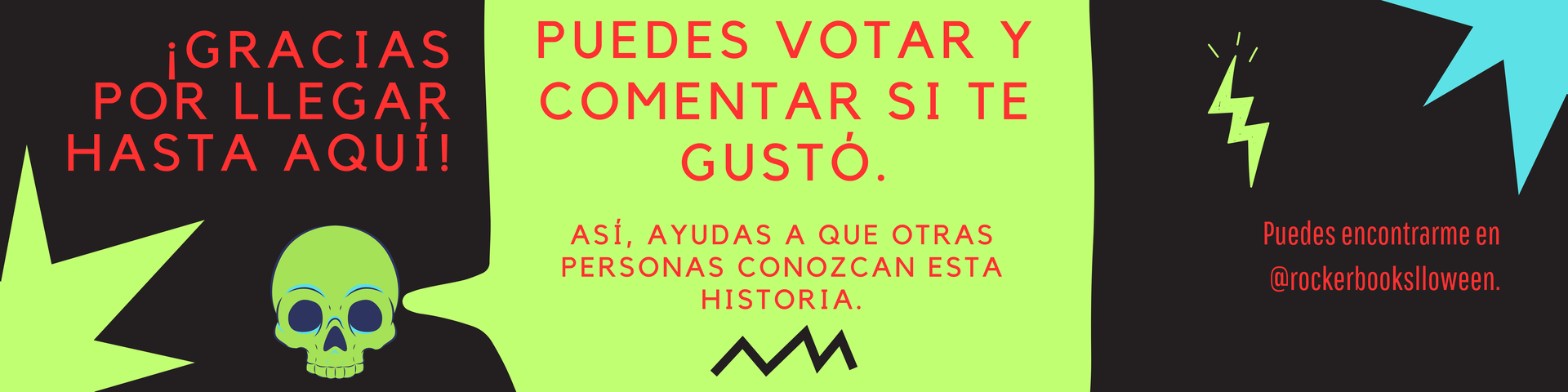
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top