2. Bihotz. Esto no va a salir bien
Mi reloj-calculadora Casio, el que gané en el concurso de ciencias, marcaba las trece y cuarenta y un minutos. Bien: según mi estimación estábamos exactamente a doce minutos del campamento. De hecho, acabábamos de dejar el verdoso lago de Urkolazpi unos cincuenta metros atrás. Desde la carretera, en mal estado por el paso del tiempo y repleta de curvas, a causa de las montañas, solo pude observar, con mis gruesos anteojos, un fragmento minúsculo de hidróxido de hidrógeno, vaya, agua, pues el bosque y sus altas y diversas especies de pinos tapaban casi por completo el lago.
—Merde ! —protesté despegándome de la frente una masa esferoide y desigual impregnada de mucosidad viscosa.
Podría decir que me produjo un asco terrible y, aunque sabía que los mocos eran simplemente producto de las células caliciformes del epitelio cilíndrico para proteger mis órganos del ambiente externo, casi echo la papilla. Así que, supongo, ¡gracias, compañera del asiento dos del autocar!
—¡Que te jodan! —gritó la chica desde la parte delantera. Otras tres o cuatro se burlaron junto a ella.
En aquel momento, mirando de cerca la bola de papel, agradecí los primeros minutos de trayecto, en los que había viajado sola. Tía Margot me había envuelto un sándwich de queso y lo había dejado sobre la mesa de la cocina antes de ir al trabajo. Lo guardé en mi macuto; en el apartado de los tesoros, al lado de mi brújula. Y con él a las espaldas, me subí con un traspié a la vieja bici de mi madre y llegué hasta la estación de autobuses de Hendaya, aunque sería más adecuado definirlo como «apeadero de plástico no biodegradable de Hendaya, en el que a veces paran autobuses y, a veces, no: ¡sorpresa!».
El viaje hasta San Sebastián había transcurrido tranquilamente. Había
estado sola y en silencio. Solo me había acompañado el rumor del motor del autocar. Por eso, había aprovechado para estudiar el revoltoso mar Cantábrico desde la ventanilla y comerme, de paso, mi sándwich de queso. Todavía tenía hambre. Había comprobado que, como afirmaba en mi cuaderno de anotaciones, el agua salada brillaba con el mismo azul índigo que el de la playa de Ondarraitz: con esas líneas blancas hechas de espuma y esos picos salientes, señal de que ahí abajo, bajo la superficie, se escondía la agitación del centro de la Tierra.
Mi experiencia me había empujado a comer antes de que alguien con mucha hambre y malas pulgas decidiera quitarme el sándwich para comérselo delante de mis narices. En la ciudad se habían subido tantas chicas que el autobús se había abarrotado de gritos y empujones por hacerse con los mejores asientos.
Ciento cincuenta y tres kilómetros más tarde, en el vehículo se desató la batalla: volaban las bolas de papel chupado, los insultos y los tirones de pelo a traición. Mis compañeras de campamento no parecían ser precisamente unas santas, al verlas, pude entender un poco más el porqué de la existencia de un campamento como aquel al que estábamos a punto de llegar.
El bus se detuvo con un frenazo que me impulsó hacia delante y, cuando alcé la mirada para levantarme, todas las chicas se habían arremolinado ya en la puerta para salir. Un par de ellas peleaban por ser las primeras.
—¡Quita de ahí! —exclamó la que se había metido antes conmigo, empujando de malas formas a otra chica, desde luego, mucho más pequeña.
—¡Ay! ¡Que me haces daño, boba! —se quejó esta, gimoteando.
Al final, me quedé sentada, apoyada contra el respaldo, sin hacer ruido, esperando a que el espacio se vaciara sin más altercados que pudieran afectarme. No era buena idea empezar el primer día de sesenta y tres siendo el saco de boxeo de las abusonas. Por mucho que estuviera acostumbrada.
Desde mi posición pude visualizar, al otro lado de la estrecha carretera nacional, un coche negro, nuevo y lustroso. Sin duda era de esos muy caros. Las lunas de atrás eran opacas, tintadas en su totalidad. Por eso, solo pude distinguir a un hombre recto y elegante, con cara de buena gente, y a un señor grandote vestido de uniforme. Este último acababa de bajarse y se disponía a abrir las puertas traseras del vehículo.
De la primera descendió una mujer elegantísima, parecía sacada de una película de los cincuenta. De esas que solía ver tía Margot con un manojo de pañuelos para poder llorar a gusto, a moco tendido. La mujer se recolocaba la camisa y desanudaba el pañuelo que le cubría la cabellera rubia, para atárselo al cuello después. Hacía calor, aunque no más que en mi pueblo. Antes de que el chófer alcanzara la segunda puerta, una chica de más o menos mi misma edad la empujó, obligando al hombre a apartarse: «Puedo sola, Damián», distinguí que decía al mover los labios.
No podía ser más diferente a mí. Con ese pelo negro y lacio que le llegaba hasta la cintura y ese jersey de rombos de escuela de niñas bien. Pálida como si nunca el sol le hubiera tocado. Me pregunté qué hacía una chica como esa en un campamento como aquel. Aunque era experta en hipótesis y argumentaciones, aquel peculiar caso se escapaba a mi entender. Parecía estar rodeada de la familia perfecta. Una familia que había escogido dejar de lado todas sus tareas del día para acompañarla hasta Urkolazpi. A pesar de contar con un chófer que podría haberla acompañado. No como yo, que había tenido que llegar por mis propios medios.
Suspiré para tragarme la irritación. Esa chica no tenía la culpa de mis catastróficas desgracias, pero no podía evitar sentirme así. Me puse en pie y, de puntillas, recogí mi mochila del compartimento superior del autocar. ¡Cómo pesaba la condenada! Me la eché al hombro y bajé del autobús todavía pensando en ella.
—¡Ahh! Merde ! —protesté. Lo de este campamento no va a salir bien. Nada bien, me dije. No había puesto un pie en el asfalto todavía y ya había estado a punto de morir. Al bajar, casi me atropellan.
Coloqué mi mano derecha sobre el corazón y medí mis pulsaciones. Noventa pulsaciones por minuto: todo correcto. Solo había sido un susto. Eché un vistazo a mi alrededor, tratando de localizar lo que había estado a punto de atropellarme. A lo lejos, identifiqué una moto Cady, con pegatinas a tutiplén, una enorme en los laterales: una llamarada verde y rosa.
El individuo que la montaba echó el caballete para apoyarla y se bajó como si nada para comprobar si estaba bien sujeta. ¡Cómo si no hubiera estado a punto de hacerme papilla! ¿No pensaba quitarse esa ridícula chaqueta de cuero? Vale que estuviéramos en Euskadi, pero era pleno verano y según mi inigualable termómetro corporal, habría por lo menos veintiséis grados centígrados. El sujeto se cerró la chaqueta aún más, subiéndose la cremallera hasta el cuello. Después, tiró de las gafas de aviador protectoras hacia delante y del casco hacia arriba.
Di un respingo al ver que, del armazón, surgía una revuelta melena oscura y el rostro de una chica. Parecía algo más mayor que yo y se había pintado los ojos de negro. Un borrón negro cual carbón. Sí, sin duda, ella encajaba más en el perfil de chica que podría necesitar una estancia forzosa en un campamento de modales. Modales no tenía, eso estaba claro, ¡había estado a punto de arrollarme! Más me valía mantenerme alejada de ella. Llevaba escrito en la frente: abusona. Y yo me había tenido que gastar un dinero en gafas nuevas hacía demasiado poco.
Dejó la moto a un lado y se dirigió a la verja de la entrada, directa, haciendo caso omiso de la jauría de unas treinta chicas que luchaban por sus dominios, comportándose como buitres quebrantahuesos. En ese mismo instante, la otra chica, la de pelo liso, cruzaba por delante de mí sin maleta. Damián, su chófer, pisaba sobre sus pasos llevándola consigo.
—¡Adiós, cariño! —El hombre elegante se despedía desde el coche—. ¡Nos vemos en dos meses! Por favor, aprovecha esta oportunidad.
—Sí, papá —respondió esta, apenas girándose.
Caminé detrás de ambas, todavía recuperándome del susto, y atravesé la verja de hierro en evidente proceso oxidativo que rodeaba todo el recinto. Urkolazpi se encontraba en un punto perdido entre Saint-Sébastien y Vitoria. Desde aquel punto exacto del mapa, no se veía ningún edificio, únicamente elevaciones montañosas. El pueblo se encontraba a unos dos kilómetros de allí y los caseríos del campamento quedaban ocultos tras la verja y la hiedra.
Seis minutos más tarde, por fin, llegué a un claro entre la maleza. Jadeaba por el calor causado por el sol ardiente. Tuve que soltar el macuto en el suelo. Despegué las gafas de mi nariz y me limpié el sudor de la cara con el pañuelo de tela blanco que tía Margot me había regalado por mi cumpleaños.
El campamento no era exactamente como lo había imaginado. Delante de mí se extendía un caserón de gran tamaño. Un edificio de cuatro pisos, de esos clásicos de la zona. Parecía muy antiguo, aunque era evidente que habían hecho algunas reformas hacía poco.
Cerca de la puerta, de madera carcomida, se reunían varios grupos de asistentes. Reconocí a algunas del autobús. No paraban de reírse muy alto, mirarse la ropa y chismorrear. Era igual que el patio de mi instituto. Demasiado igual. Más me valía poner en práctica un protocolo de evitación. Todas actuaban de forma parecida. Todas, menos dos: la chica de la moto, que estaba apoyada contra la pared, sola, fumándose un cigarrillo, y la chica del coche caro, que trataba de librarse de su chófer, sin éxito.
Puede que el campamento fuera un Campamento de Modales para Chicas, no obstante, a mis ojos, el ambiente se parecía más al de un reformatorio.
—¡Vamooos, muchachas! —graznó una mujer que rozaría el medio siglo. Sopló un silbato tan potente que tuve que llevarme las manos a los oídos—. ¡Muchachas, vayan acercándose, por favooor! ¡Silenciooo! ¡SILENCIO! ¡Vamooos, en círculo! —ordenó con severidad—. Eso es, poco a poco, muchachas —dijo al ver que nos íbamos amontonando en la puerta de la entrada.
—Hasta luego...
Me sobresalté al escuchar la voz de un hombre justo detrás de mí. Era el chófer Damián despidiéndose.
Le hice un gesto con la cabeza y, una vez observé cómo salía de los terrenos atravesando la verja, volví a cargar con mi maleta y puse rumbo a la entrada del caserío. Sonreí un poco al pensar en el revuelo de las chicas. Parecía que se lo pasaban bien. Quizá aquella experiencia no estuviera tan mal. Quizá hasta consiguiera hacer amigas aquel verano. Según mis cálculos, el porcentaje de éxito era del veinte por ciento. Era posible, ¿verdad?
▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬
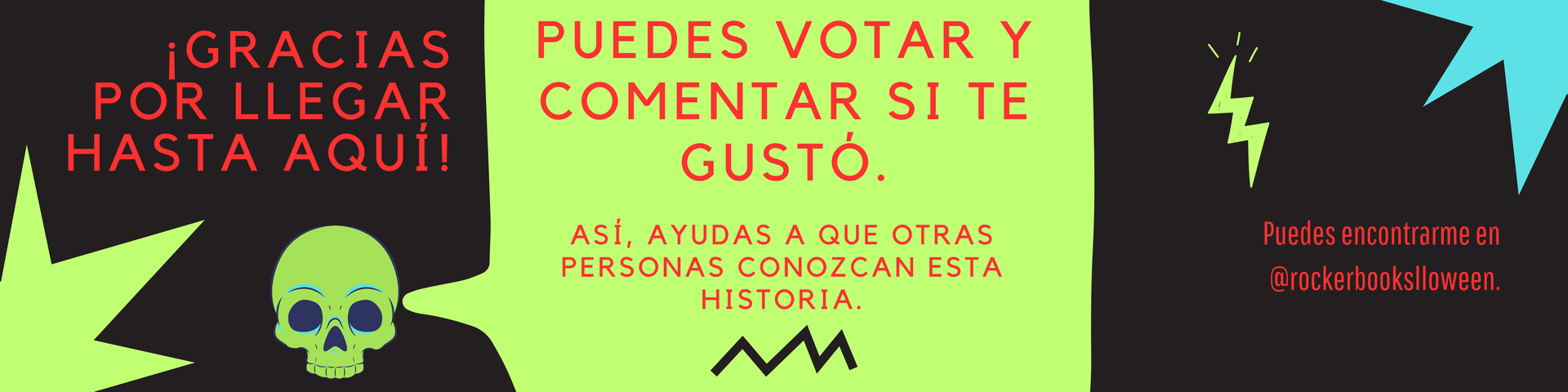
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top