1. Victoria. El incidente
—¡Victoriaaa! Victoria, hija. ¿Lo tienes todo listo? —gritó mi madre desde el piso de abajo. Su aguda, pero firme voz me atravesó los oídos y se me clavó en el pecho igual que un hierro ardiendo. Cerré la maleta con el traqueteo de la cremallera, suspiré y caminé hacia el umbral de la puerta de mi cuarto, retirándome hacia atrás mi largo cabello negro. ¡Me llamo Min! ¡Victoria Min, mamá!, rugí para mis adentros. Me quedé allí, paralizada durante un rato, evaluando los últimos años de mi vida en forma de cachivaches: aburridos días, minutos y segundos, insulsos, sin una pizca de sal.
Ahí estaban, igual que los últimos doce años: mi escritorio perfectamente ordenado, un corcho en el que había acumulado las notas de los tres años de bup —todas por encima del 9,8—, la cama, sin una sola arruga, estirada, casi tanto como mi rígida madre, y el uniforme del instituto privado colgado en su habitual percha negra. Ni un póster ni un cuadro bonito ni siquiera cintas de música o vhs de películas. ¡Y eso que adoraba a Tino Casal! No solo me gustaba, no, ¡lo adoraba! Si hubiera llevado sotana y alzacuellos, Tino se habría consagrado como mi Dios particular. En mi cuarto no había nada más que libros de texto, papel, bolígrafos y la Enciclopedia Universal Nauta, que solía consultar para mis trabajos de clase.
Nada, excepto aquellas fotos y revistas todavía escondidas bajo el colchón, habría hecho sospechar a nadie que sobre esa cama había dormido una recién bautizada criminal, maleante, ¡delincuente provisional! Está bien, a ver, no una delincuente común cualquiera. Robar o matar no era algo que entrara en mis planes. Como decía mi abuela: «Nuestra Victoria no habría sido capaz de aplastar ni a una pobre mosca». ¡Y tenía más razón que una santa! Lo único que había hecho, y solo un par de veces, era robar un poco de alcohol del minibar familiar.
Diría que aquella fatídica tarde, la tarde del incidente, del INCIDENTE, con mayúsculas, sencillamente, me encontraba al borde de una crisis existencial. Y, de algún modo, mi única salvación consistió en vomitar todo lo que me había tragado, amablemente o más amargamente, esos doce años de los que hablaba al principio.
—¿Estás lista? —Mi padre, mucho más grácil y elegante que yo, posó con cuidado una mano sobre mi hombro y me sacó de un profundo ensimismamiento. Me giré y le sonreí levemente, sin embargo, él no me devolvió la sonrisa.
—Ya bajo, papá... —mascullé con pena en el habla.
Debían de sentirse, los dos, tremendamente decepcionados. Adoptaron a una hija con cuatro años y la llamaron Victoria. Y mis padres no hacían nada «por pura casualidad». No pegaban puntada sin hilo. Si me habían puesto aquel nombre, era porque estaban absolutamente convencidos de que aquel era también mi destino: la victoria, la perfección, el más alto y sublime éxito. Naturalmente, no habían dejado a la suerte mi éxito futuro únicamente eligiendo el nombre de Victoria, sino que, año tras año, se habían encargado de recordarme que hiciera lo que hiciera, bajo su techo de sofisticada escayola, la única alternativa posible para mí era ser la mejor en todo. Sospechaba que el ingreso en la Universidad de Princeton estaba acordado incluso desde antes de saber que tendrían una hija. Mi nombre me perseguía hasta en las pesadillas: «Victoriaaa, Victoriaaa. Has suspeeendido tooodas. Repiteeees curso, Victoriaaa, Victoriaaa», me siseaban.
Los últimos días, desde el incidente, a mi padre se le notaba triste y decaído. No obstante, mi madre... ¡Mi madre estaba siendo otra cosa! Veía en sus ojos cómo ardía el fuego del comienzo de una guerra que yo ya había perdido. A veces hasta pensaba que había llegado a odiarme.
—¡¿Nos vamos o qué?! —Mi madre otra vez—. ¡Damián nos espera! —Damián era el chófer de mis padres. Lo era desde que tengo memoria.
—¡Ya vamos, mujer! ¡Danos un minuto! —vociferó mi padre. Después, me guio despacio agarrada de su mano hasta la cama, volviendo a entrar en mi cuarto—. Siéntate un minuto, por favor.
—¿Qué pasa? —Me senté, obediente, como había sido siempre. Casi siempre. Hasta unos pocos días atrás. Hice como que no sabía lo que me iba a decir, aunque por desgracia, en la última semana, había escuchado su discurso demasiadas veces.
—Vamos a ver, Victoria... Sabes... Sabes que esto lo hacemos por tu bien, ¿no? —Asentí una sola vez sin abrir la boca—. ¿Estás bien? Me preocupas... —Me encogí de hombros y dejé que continuara—. No tendrá que ver esto con todo lo que ha pasado últimamente, ¿no? Quiero decir... que hayamos perdido todo nuestro... Bueno, ya sabes... nuestro dinero... No es culpa tuya, pero tampoco es culpa nuestra... —Sin querer hice una mueca con la boca. La angustia me invadía cada vez que sacaba ese tema—. Solo espero que todo este ataque de rebeldía no sea un castigo hacia nosotros por no poder seguir dándote la vida que te prome...
—¡Para ya, papá! —le interrumpí con brusquedad, poniéndome de nuevo en pie—. No tiene nada que ver con eso. Te lo juro. ¿Cómo puedes pensar que...?
—¿Entonces? ¿Entonces, Victoria? ¿Por qué hiciste aquello?
—Papá... No puedo explicártelo, ¿vale? Me gustaría. Pero aunque tenga una explicación, no sabría cómo explicártelo.
—¿Tienes una explicación lo suficientemente férrea como para que terminar castigada en el despacho del director no sea «gran cosa»? —preguntó resaltando las últimas palabras, que eran las que yo había repetido hasta la saciedad, desde que ocurrió aquello: «Papá, mamá, dejadlo ya, no ha sido gran cosa».
—Supongo —respondí con dejadez.
No es que no me importara, es que simplemente estaba cansada de hablar del tema. Ya estaba decidido, me iba al Campamento de Modales para Chicas y punto.
—Bien. Pues espero que este verano, ese campamento del norte te sirva para reflexionar sobre lo que has hecho y te ayude también a abandonar ese camino de calavera que te traes últimamente y que trae a tu madre por el camino de la amargura.
—No me llames así, papá.
—Así, ¿cómo? ¿Calavera? Si prefieres puedo llamarte bala perdida, pero no sé qué sería peor. Tienes que volver al camino correcto —dijo con una dureza que yo sabía que le estaba costando mantener—. A ese camino —concluyó señalando las notas del corcho.
Cuando mi padre llegó al despacho del director del instituto, la tarde de aquel jueves, se topó con su hija, su perfecta y dócil hija adoptiva que acostumbraba a vestir impecable, con camisa, jersey y mocasines, con el pelo enmarañado, cubierta con carmín rojo —que desde lejos, sin duda, parecía sangre—, totalmente demacrada. Luciendo unas ojeras que le llegaban hasta el suelo, dos kilos de rímel y los labios pintados de negro. Imagino que lo primero que se le pasó por la cabeza era que me había escapado para ir a una fiesta del Penta o a algún concierto imprudente de la gente que había organizado el encuentro de las movidas Vigo-Madrid el año anterior.
No sé cómo convencí al director para que no le contara exactamente lo que había ocurrido y que se centrara en explicarle lo justo para comprender que merecía un castigo y mano dura. Creo que, simplemente, le había resultado bochornoso pronunciar aquellas palabras: «me he encontrado a su hija en el baño de las chicas con otra muchacha, en condiciones... ciertamente inapropiadas, señor Martínez. Prefiero no entrar en detalles. Creo que ya me entiende...».
¿Qué ocurrió realmente? Esa era la pregunta. Yo tenía la respuesta: ocurrió Esther. Esther Uncal de Hidalgo. Esther había llegado al instituto unos meses atrás, justo antes de fin de curso. Le habían expulsado de cuatro colegios. Dos de ellos fuera de España y otros dos de Madrid. Esther era... especial, y su llegada encendió en mí una llama ardiente que no fui capaz de apagar. Aunque lo intentara con todas mis fuerzas.
Empezamos a hablarnos por Tino. A las dos nos volvía locas, y yo no cabía en mi dicha pensando en que alguien como Esther hubiese querido ser mi amiga. Por las noches, antes de dormir, pensaba en ella. En cómo me examinaba: con misterio y con pasión. Cuando me despertaba, también pensaba en ella. Lo mismo cuando comía y me lavaba el pelo. Durante semanas, lo único que ocupó mis pensamientos fue su aroma a coco y vainilla, y esa línea que quedaba al descubierto entre sus medias y su falda. Por eso, un día compré rímel y sombra negra, me embadurné los párpados y me aseguré de toparme con ella. Solía estar en el baño, fumando, pasando el tiempo para no entrar en clase. Cuando entré y la vi, ahí sentada, con los zapatos sobre el lavabo, me acerqué, aspiré el olor de su cuello y la besé. Sí, en pleno instituto.
—Vale, papá... —susurré, volviendo también la mirada a ese dichoso corcho.
—Anda, no me digas que sí como a los tontos...
Ojalá pudiera decir que todo terminó con un rapapolvo del director y una reprimenda de mi padre. Pero no. En el instante en que aquella información rozó la dura piel de mi querida madre, que parecía hecha de cuero y chapa, mi futuro se tornó incierto, absurdo. Asaltó mi cuarto y revisó cada rincón. Descubrió algunas fotos de Esther y un par de revistas que ella me había prestado. Lo que mi madre vio en sus páginas, brillantes de color púrpura, le generó tal síncope que tuvo un ataque de nervios, un desmayo y otro ataque de nervios. No paraba de repetir: «Enséñame la cara, niña. Enséñame la cara que no quiero ver manchas. Lo que nos faltaba, ¡que cojas la enfermedad esa de los homosexuales!». Y yo solo pensaba en que no me quería morir y en que no me parecía que hubiera hecho nada tan malo como para merecer la muerte.
—Que no, papá. Que tienes razón. Seguro que me ayuda a reflexionar... —Agarré el asa de la maleta y bajé las escaleras a trompicones. La maleta chocó contra el suelo en cada escalón.
—¿La ayudo, señorita? —preguntó Damián con esa actitud servicial que solía tener siempre conmigo y que, últimamente, me sacaba de quicio.
—Damián... Mis padres ya no te pagan... ¿Por qué sigues haciendo todo esto?
—¡Victoria! —me detuvo mi madre, queriendo echarme una reprimenda—. No seas maleducada.
—No importa, señora...
—Papá. —Busqué a mi padre con la mirada mientras tiraba de la maleta hasta la puerta de la entrada—. ¿Por qué nos lleva Damián en el Porsche? ¿No lo habíamos vendido?
—¿Quieres entrar en el coche de una santa vez y dejar de marear, niña? —protestó mi madre colocándose un pañuelo de seda blanco y dorado en la cabeza.
—Es que no lo entiendo...
—¿Quieres que todas las chiquillas del campamento piensen que eres pobre o quieres que te tomen en serio? —espetó con los brazos en jarra, fulminándome con la mirada.
Gruñí sin protestar y me acomodé en la parte trasera de cuero negro mientras mi padre colocaba la maleta, sin señal de querer abrir ni un ápice la boca.
A mi madre, a veces con demasiada frecuencia, diría yo, se le olvidaba que yo siempre había sido pobre antes de que ellos me adoptaran. Pobre y huérfana. Y que el hecho de no tener ni un duro ni un futuro esperanzador no me hacía peor persona o una persona que mereciera menos respeto que otra. Sin embargo, llegados a aquel punto, preferí no poner objeción, pues en unas cuatro horas y media estaría en el norte, cerca de la montaña y lejos de mis padres durante, más o menos, dos meses. Damián y mi padre se sentaron en la parte delantera y mi madre se sentó a mi lado, colocando su bolso entre las dos, como un muro de contención.
—¿Puedes poner música, Damián? —rogué, juntando mis manos. Damián me caía bien, era solo que no lograba comprender por qué se había quedado con nosotros, si no nos lo podíamos permitir.
—¡Tengamos el viaje en paz, Victoria! —sentenció mi madre, resoplando, mientras se colocaba las gafas de sol de diseño.
Mi padre rebuscó en la guantera, al tiempo que mi madre le aniquilaba con la mirada, hostil, con sus gafas colgando sobre el tabique nasal. Vi desde el asiento trasero cómo mi padre desenmarañaba unos cables con mucha habilidad. Cuando terminó, se volvió hacia mí y me ofreció un objeto que sujetaba entre las manos, y que brilló con un destello que, sin duda, surgió de mi propia mirada y no de él.
—Toma. Es mío, pero te lo presto durante el viaje y el resto del verano. —Alargué la mano y agarré el walkman y una cinta de casete sin abrir—. Espero que te guste. —Era una cinta de Tino Casal—. Esto es lo que «te enrolla» ahora, ¿no? —sonreí un poco y agarré ambos objetos. Rasgué el plástico e introduje la cinta, rápidamente, logrando cubrirme las orejas a tiempo para no escuchar a mi madre farfullar de nuevo.
—Sí, tú encima dale regalos... ¡Lo que me faltaba! La niña haciendo yo qué sé qué en baños con homos... ¡Mira que no quiero ni decir el nombre! Y tú: ¡Vengaaa, vamos a darle un premio! ¡Claro que sí!
Damián arrancó el coche, que relucía bajo el sol del verano, provocando un chirrido que retumbó en la carretera, de tal forma que un par de personas que pasaban por ahí dieron un respingo y tuvieron que pararse a mirar. Después, pisó el acelerador y atravesamos el Paseo de la Castellana hasta que pudimos incorporarnos a la carretera N-I.
Una hora más tarde, habíamos dejado atrás los altos edificios de la ciudad de Madrid, iluminada con ese naranja típico de las mañanas de julio, cuando todavía se podía caminar sin asfixiarse a causa del calor infernal, el humo y la contaminación. Giré la manivela de la ventanilla y miré a través del cristal, dejando que el viento, cada vez más fresco, me golpeara las mejillas.
Surcamos los largos campos amarillos de Burgos, hasta que, tras introducirnos en un largo túnel trazado con pronunciadas curvas, el paisaje pasó a ser de un verde intenso y las llanuras se tornaron altas montañas rocosas, imposibles de alcanzar con la mirada.
Bostecé antes de extender mi gabardina Chelsea color miel y echármela por encima. Precisamente, justo antes de caer en una de aquellas profundas pesadillas que me perseguían: «Victoriaaa, te has echado a perder, queridaaa».
▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬
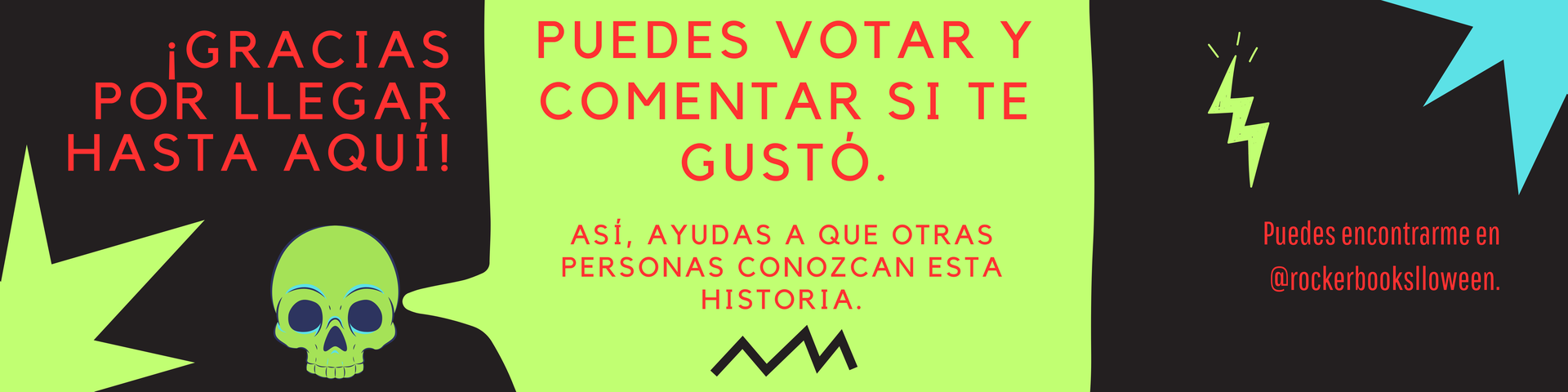
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top