Capítulo 13: Rompecabezas existencialistas
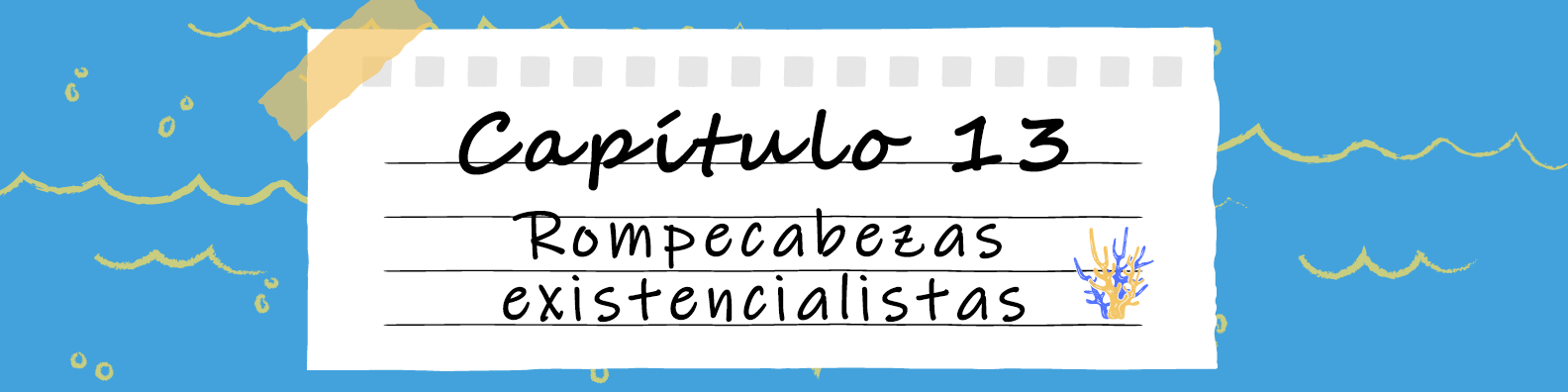
Babi ya no era mi novia, Dylan había decidido ligársela y yo, yo no podía alejarme de ellos para que hicieran lo que quisieran. No era mi intención arruinar la rutina que ya había armado el güero en la que mi presencia se incluía y a su vez hacerle pensar que hizo algo malo. Lo más duro era la hora del almuerzo; me entretenía jugando ajedrez mientras comía, aunque a veces miraba de soslayo a Dylan y a Babi, y los escuchaba conversar de cosas relacionadas con el comité o de documentales sobre crímenes sin resolver. Observar esas interacciones hizo que me convenciera de que la combinación que hacían ambos no era un absurdo.
Me deprimía, enfurecía y a la vez me alegraba, puede que Liam Potts sintiese lo mismo cuando me veía con Babi y no tienen idea de cuánto me cagó empatizar con ese perfectísimo pendejo.
Para lidiar con esa sensación me propuse poner distancia con Dylan. Me valdría por mi cuenta en Química, cuando él viniera a mi trabajo me pondría a ordenar lo que fuese y en el gimnasio me limitaría a saludar y despedirme. No obstante, aunque todos los días iba con la misma meta, me fue imposible responderle con monosílabos cuando se me acercaba a hablarme de lo bien que se había adaptado el pez a su pecera o de lo mucho que le intrigó cierta nota sobre un crimen sin resolver.
Pero mi punto más bajo llegó cuando se le ocurrió regalarme un cubo Rubik desarmado antes de irme del gimnasio.
—¿Y esto para qué? —pregunté mientras lo observaba con estupor.
Él lo puso sobre mi mano y nuestras pieles volvieron a rozarse, lo que incrementó mi nerviosismo.
—Debes entrenar tu plasticidad cerebral. —Dylan metió las manos en las buchacas de su chaqueta y sopló hacia arriba para quitarse el cabello de los ojos.
—¿Estás diciendo que soy pendejo? —pregunté con indignación, guardé el cubo dentro de mi maleta del gimnasio y continué andando hasta donde estacioné mi motocicleta.
Él aceleró el paso para alcanzarme.
—Al contrario, lo hago porque las personas con altas capacidades deben entrenarlas.
Nos detuvimos delante de mi vehículo, abrí el maletero para guardar mi mochila y me volví a él.
—Güero, reprobé Química el año pasado y a duras penas aprobé las demás materias. —Crucé los brazos y alcé el mentón—. Tiene más coherencia mi primera hipótesis de que soy pendejo.
—Creo que es al revés. —Sonrió, como si eso me hiciese sentir mejor y no empeorara mis deseos de alejarme para dejar de pensar en lo mucho que su presencia me alteraba—. ¿Y no me vas a agradecer por el regalo?
—Gracias por tener fe en mis neuronas perezosas —farfullé mientras le daba la espalda, después estiré la mano para tomar el casco y me lo coloqué.
—¿Quieres venir a mi casa a ver un documental? —preguntó de repente.
Di un respingo y mordí mi labio inferior.
—No puedo, tengo que ayudar a mi mamá y mi tía a poner la ofrenda de Día de Muertos. —No era una mentira, aunque más que a apoyar iría a comer calaveritas de dulce que la tía abuela Isabel nos envió de México.
Estábamos a finales de octubre, el tiempo había pasado rápido a pesar de mi malestar emocional.
—He visto esos altares, siempre he tenido curiosidad de saber su finalidad —mencionó.
—Se supone que con ellos se honra a los difuntos de cada familia. —Di media vuelta para mirarlo—. Entre el veintiocho de octubre y el dos de noviembre, sus almas regresan a casa a convivir con sus familiares y probar la esencia de los alimentos que están en los altares.
—¿Y tú crees que pueda honrar así a mi abuelo, aunque él no sea mexicano? —Ladeó la cabeza, haciendo que el pelo se le desacomodara y pudiera ver sus ojos.
Puse las manos delante de mí y las sacudí, como si así fuese a deshacerme de pensamientos erráticos.
—Sí, no veo, porque no. —Resoplé.
—Mi abuelo murió de cáncer hace casi un año y todo se arruinó. —Había una mezcolanza de tristeza y frustración en su voz, cosa rara, pues solía mantener un tono apático.
¿Les ha pasado alguna vez que lo que dicen no se filtra por su cerebro y nada más sale? Pues eso me sucedió ese día de octubre:
—Podemos hacerle un espacio en nuestra ofrenda.
Y cuando él me mostró los dientes en una amplia sonrisa, supe que no era opción cancelar mi invitación. ¡Odiaba que él volviera endeble mi voluntad!
—¿Qué necesitas que traiga? —preguntó con emoción—. Mañana saliendo del gimnasio vamos a tu casa, ¿vale?
Deseé con fervor que en ese momento un enorme autobús me pasara encima. No solo lo involucraría en una tradición familiar, también volvería a subirse en mi motocicleta y sentiría de nuevo su cuerpo.
—Trae lo que más le gustaba comer o algún objeto que te lo recuerde, una vela y una foto suya —respondí, aparentando desinterés.
—¡Entendido! —exclamó—. ¿Sabes? Es la primera vez en meses que podré honrar su memoria. Y sé que es una fantasía, ¿pero crees que me odie por no haberlo hecho antes?
—No hay razón. —Intenté relajar mi postura—. Nunca te odiaría. Nadie tiene por qué hacerlo.
Hasta la fecha no comprendo si me reflejé en ese comentario o no. Solo estoy consciente de que me le quedé viendo como un pendejo mientras se alejaba.
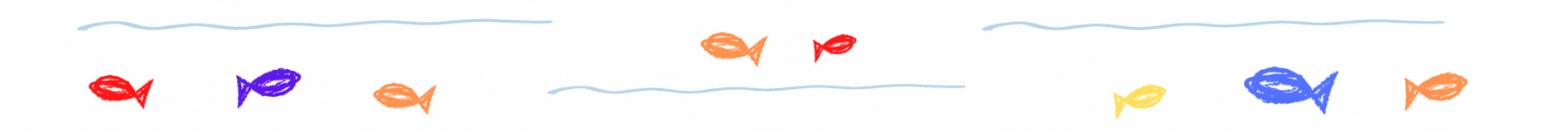
Aparte de darle lugar al abuelo de Dylan, ese año a la ofrenda se le agregó el retrato de la abuela María, quien falleció la primavera pasada; y también se le sumó la fotografía en blanco y negro de un atractivo joven que usaba un enorme par de gafas. El viejo la colocó y la duda sobre quién era no se resolvió hasta que Dylan tuvo la osadía de preguntárselo.
—Él fue mi mejor amigo durante mis años de estudiante —respondió el anciano. Me sorprendió que lo hiciera en inglés, a mí siempre me exigía hablarle en español—. Falleció durante un mitin en 1968.
El viejo se dejó caer en el sillón y nos miró a Dylan y a mí con expectación. Hice lo que él quería y le di cuerda para que continuara contándonos sus recuerdos:
—¿Hablas del de «El dos de octubre no se olvida»?
Vi una vez un documental en YouTube sobre el tema, me intrigó, pero lo sentía lejano, como quien escucha de la Segunda Guerra Mundial. No me esperaba que el abuelo hubiese sido parte.
—Ese mismo maldito día. —En sus ojos negros se reflejó un halo de tristeza.
—Papá, ya no los amargues con tus recuerdos de hace más cincuenta años y deja que vengan a tomar atole —dijo de repente mi tía, ella se encontraba en la mesa sirviendo la bebida en tazas.
Dylan admiró de nuevo el altar que nos ayudó a terminar. Habíamos destinado una esquina de la sala para colocar dos mesas, a estas les pusimos un mantel negro de una tela de imitación de seda y en el muro de atrás pegamos papel picado de color morado y naranja. Las fotos de los difuntos estaban en la parte trasera, sobre una caja que forramos de papel negro, para que se destacaran por encima de lo demás. Como era imposible conseguir flores de cempasúchil en ese país, papá logró improvisar con unas amarillas. Sobre la mesa estaban distribuidas varias velas dentro de vasos de colores, calaveritas de dulce, caballitos de tequila, pan de muerto, una pequeña olla de barro con mole, frutas, recipientes con sal y junto a cada fotografía una cosa que los representara. No era la ofrenda más tradicional, pero hacíamos lo que podíamos con lo que estaba a nuestro alcance.
Miré con atención la fotografía que trajo Dylan, no era muy reciente, pero tampoco antigua como la del amigo de mi abuelo. Su nombre era Alfred, no conocía su apellido, por lo que no pude deducir si era el materno o el paterno, pero sí que formulé un cuento entero sobre el director y su familia, y si lo que imaginaba era cierto, entonces ese hombre fue su abuelo materno. El objeto que Dylan trajo para representarlo era una elegante licorera envuelta en piel negra.
—Se les va a enfriar y si no, no sabe bueno —insistió mamá.
Ambos acatamos la orden y nos acomodamos uno al lado del otro. Al terminar de sentarse la tía Aidée, papá, mamá y el abuelo, la mesa se percibía igual de llena que en viejos tiempos, cuando estaban todavía mis otros cuatro hermanos.
—Prueba un pan de muerto —le ofreció mamá a Dylan, al tiempo que señalaba a un recipiente atascado de piezas.
El güero obedeció y para mi sorpresa no se lo pensó antes de darle una mordida.
—¿Sabías que está hecho de cenizas y por eso se llama así? —le preguntó con sorna papá.
Mientras todos reían excepto yo, Dylan alejó con prisas el pan de su boca y agarró la taza de atole para pasarse el sabor a muerto. Alcancé a reaccionar, puse una mano sobre el recipiente y negué con la cabeza.
—Es mentira, obvio no está hecho de cenizas —afirmé con prisas.
—Admite que es gracioso cuando los gringos se creen ese cuento —continuó papá entre risas.
Mi progenitor parecía ser serio, pero una vez tomaba confianza podía ser tan pesado como el mayor de sus hijos. Julio llegó al extremo de engañarme cuando tenía siete años diciéndome que podía tomar dinero del cajón de mamá para lo que quisiera. Con lo que no contaba él era que a esa edad lo que deseaba era ir al cine. Me llevé algunos billetes, salí de casa cuando nadie me vio, tomé un autobús, llegué al cine del centro de la ciudad y me compré una entrada para mí solo. La chica de la taquilla se sorprendió, pero tal vez pensó que mis padres estaban cerca y me vendió el boleto. Mientras yo veía una película a la que nadie quiso llevar, en casa todos se preocuparon pensando en lo peor. Cuando volví mamá se echó a llorar, al tiempo que me abrazaba con fuerza, aunque luego nos castigó a todos y después nada más se preguntaba cómo chingados le hice para aprenderme las rutas del autobús.
—Solo comete el pan —le pedí a Dylan, retiré con premura mi mano y traté de ignorar que nos habíamos tocado otra vez.
—Podría llevarme algunas piezas y hacer la misma broma en casa —mencionó divertido el güero.
—Agarra las que quieras —ofreció mamá con una sonrisa—. Oye, Frank, ¿por qué no le dices a Babi que venga?
Como estaba tomando atole, casi lo saco por la nariz del impacto.
—Ya no son novios —respondió Dylan por mí.
—Preferiría que no habláramos de eso —dije mientras me limpiaba la boca con una servilleta.
—Es una lástima —se quejó Aidée—, me cayó muy bien el día que vino.
—Ya habrá más chicas —dije con falso egocentrismo.
—¿Y tú, Dylan?, ¿alguna novia? —le preguntó mamá.
Me encontraba a punto de arrojarme encima el atole caliente para acaparar la atención y evitar que siguieran hablando de ese tema que continuaba quemándome.
—Me gusta alguien y siento que voy bien —respondió Dylan—, el otro fin de semana fuimos a su casa y le preparé algo de cenar, pues no estaban sus padres.
Formé puños con ambas manos y mordí el interior de mi mejilla. ¡Habían salido y no me lo contó!
—¿Y a qué fueron? —pregunté, aunque me arrepentí, solo me torturaría más.
—Fuimos a ver algo del baile de invierno y después nos entretuvimos viendo un documental.
—¿Y es guapa? —preguntó con picardía Aidée.
—Muchísimo —afirmó con orgullo Dylan.
No lo soportaba más, tenía que detener la conversación, de modo que tiré a propósito mi taza sobre la mesa.
—Ay, perdón —exclamé, al tiempo que me levantaba de mi asiento.
—¡Frank, ten más cuidado! —me regañó mamá en español, también se paró de la silla—. ¡Ve por un trapo a la cocina y limpia!
Obedecí, desapareciendo como un espectro del comedor. Me sentía conforme, pero esa sensación no tardó en convertirse en una grandísima pena hacia mí mismo. Y, cuando me asomé de refilón por la entrada de la cocina y vi a mi familia conversar con Dylan, supe que había hecho lo correcto al traerlo y también que amaba verlo tan cómodo entre personas que apenas conocía.
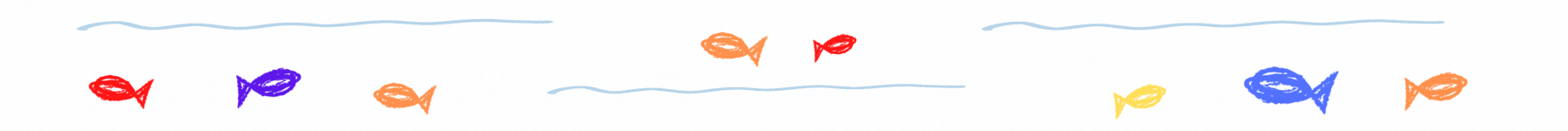
Mi andar por los pasillos de la escuela era perezoso y desganado. Se había acabado el día, y no fue uno de mierda, solo las cosas continuaban igual que siempre, y justo eso era lo que me desesperaba. Tenía pocas ansias por llegar a casa, pero tampoco quería permanecer en el instituto. No hallaba mi sitio en ningún lado, de ahí que volteara a cada rato buscando algo que no sabía qué era. Gracias a eso vi en la entrada de un salón un cartel publicitario del próximo gran evento escolar:
¡Noche de baile de otoño!
¡Ponte tus mejores galas y actitud!
Hora: 9:00 pm
Lugar: Gimnasio auditorio
Habrá música, comida y bebida ilimitada.
¡Te esperamos!
Chasqué la lengua, para mí era una tontería y desperdicio de recursos que podrían emplearse en cosas más útiles; como tapar el agujero de la reja que daba a la calle y evitar la fuga de alumnos. Babi era parte del comité y por eso el año pasado fue mi único motivo para asistir, ahora que ya no éramos novios y la otra razón (Dylan) por la que podía considerarlo, me rechazó, no tenía ya un porqué. Despegué el afiche de la entrada, lo arrugué y lo tiré al suelo con violencia.
Puede que pareciera que lo hacía por resentimiento hacia Babi y Dylan —y en parte era cierto—, pero la auténtica razón por la que actuaba así era porque pensar en ese evento me recordaba lo rápido que el tiempo pasaba. Mi época de estudiante terminaría pronto y me graduaría en condición de soltería para después empezar a trabajar en algo que no me llenaría por el resto de mi vida. Que estuviera resignado e intentara tomármelo con una actitud hilarante no quitaba el hecho de que a veces me deprimía lo insignificante de mi propia vida. Me calmaba recordando que mis broncas no eran nada en comparación al basto y conflictivo mundo en el que vivía, pero en la naturaleza de todos existe esa convicción de pensar que en algún momento haremos algo trascendental y ya saben, toparse con la realidad de que no siempre es así, jode un chingo.
Continué mi marcha y pasé junto a la ventana, viendo desde ahí el estacionamiento y el cielo, mismo que se hallaba encapotado y, aunque no había nieve, sabía que el viento helaba. Mi atención de entre todas las personas que andaban por ahí se enfocó en los diminutos Trevor y Sandy, quienes caminaban en dirección al deslumbrante auto negro del primero. Estuve a punto de voltear para seguir con mi rumbo, pero me detuve al ver que Dylan iba tras ellos. Pegué la nariz y las palmas a la ventana, empañando el cristal. Ahí estaba el güero, subiéndose al coche de Trevor para ir a no sé dónde.
Formé puños y golpeé el pie contra el suelo con una mezcolanza entre furia y ansiedad. ¡Lo sabía! Ese era el inicio del macabro plan que de seguro esos dos tenían para burlarse de Dylan. Era obvio, ellos eran anormalmente amables y les llegó hora de quitarse esa máscara. Sin pensármelo dos veces, corrí a la salida como un desesperado, su integridad importaba más que mi corazón roto.
Una vez me monté en la motocicleta y arranqué, me dirigí a la salida del estacionamiento para alcanzar a Trevor. Me pasé el límite de velocidad, pero tuve suerte, no había oficiales cerca. Llegué justo en el momento exacto en el que el atleta se detenía en un semáforo; ambos íbamos en direcciones opuestas y cometí la locura de dar vuelta en «U» en dónde no se permitía. Me llevé varios insultos, pero hice caso omiso y sonreí, triunfal, al ver que estaba justo detrás de Trevor.
Durante el camino imaginé posibles sitios a los que pudieran dirigirse. Primero, pensé en el muelle; en esa época del año nadie visitaba la playa, pero lo descarté al ver que se pasaban la desviación y continuaban andando por los vecindarios de la ciudad. Llegué a la conclusión de que tomarían un atajo al bosque y que ahí llevarían a cabo su treta, pero no, seguían yendo por sitios con civilización. Las ideas se me estaban acabando, y tampoco tenía un plan. Solo llegaría de sorpresa a donde sea que fuesen y estropearía su movida, dándole un heroico puñetazo al atleta, y alejando a Dylan de sus garras.
Lo sé, veces mi imaginación podía pecar de ridícula.
Me sorprendió que Trevor se detuviera delante de una casa blanca de dos pisos y con un enorme jardín delantero. Fruncí el entrecejo y decidí esconderme tras un auto frente a la morada. Los primeros en salir fueron Sandy y Dylan. Los dos reían entre sí, lo que me molestó, pues para mí hacer reír al güero era toda una hazaña, y que ella lo lograra me quitaba méritos. Trevor salió, se recargó en su vehículo y le hizo una seña a ambos para que se adelantaran a entrar. Permanecí en mi puesto por un rato. Saqué el teléfono, me metí a la conversación que tenía con Babi y estuve a punto de escribirle para que me ayudara, pero no tardé en descartar esa idea, pues eso era algo que debía hacer solo.
Guardé el aparato en la buchaca de mi chaqueta y volví a enfocarme en mi objetivo, sin embargo, él ya no estaba ahí.
—¡Fracasaste como espía, Frank! —exclamó con sorna Trevor, él se encontraba justo detrás de mí.
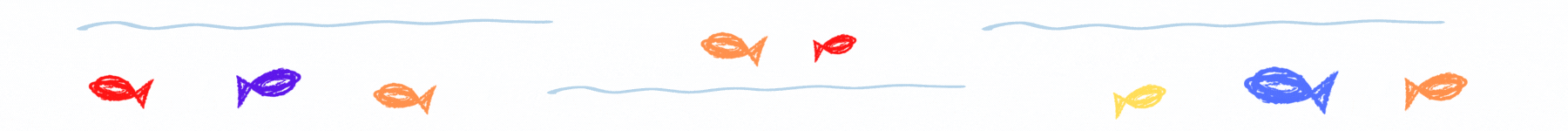
¡Hola, pequeños coralitos y conspiranoicos! Espero el capítulo los haya dejado intrigados. Espero que los que leyeron la versión anterior no suelten spoilers.
¿Qué creen que pase con Frank y Trevor?
*Inserte teorías sobre cualquier cosa relacionada la historia aquí*
Nota:
El atole es una bebida de cocción dulce hecha de maíz en agua (también puede ser de leche), en proporciones tales que al final tiene una moderada viscosidad, esta se sirve lo más caliente posible.
Una flor de cempasúchil se ve así

¡Nos vemos el próximo viernes!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top