3ª PARTE, DEBORAH, (1999)-14- Confesiones de juventud.


En algún dichoso lugar del Camino,1999.
Hi!
Ya sé, no me digás nada. No me olvidé de vos. Me volví loca, como te lo anticipé y aquí estoy. La locura me atacó de una forma muy virulenta.
¿Por dónde comenzar? ¿Por el principio? O sea, desde el punto en el que terminé mi carta anterior. Te había participado que por una milésima de segundo me había tentado la idea de acompañar al vejete en su periplo. Claro que, un par de minutos después, me abandonó completamente al visualizar la traba que supondría andar cargando a un anciano.
—≪¡Si serás tarada!≫, pensé. ≪¿Y si le da un patatús en algún recoveco alejado de la civilización? ¿Me veo yo llevándolo en brazos o arrastrándolo hasta la aldea o el pueblo más próximo?≫
Así fue cómo descarté brevemente mi absurda ocurrencia, si bien nada le comenté a Argie. Te escucho, primita, fuerte y claro:
—¿Y cómo es que te metiste en el baile si lo habías descartado?
De una manera tonta, supongo. Vos me conocés: soy espíritu de contradicción. Basta que alguien me diga que no puedo o que no se puede hacer determinada cosa, para que proceda a emprenderla rápido y sin meditar. Como me sucedió con mi trabajo en Buenos Aires.
—¿Para qué te vas a ir a perder el tiempo allí? —me preguntaban los entrometidos.
—Para trabajar en algo distinto, que me saque de la rutina —respondía, encontrándole el gusto a medida que discutía—. Y pagan genial.
—¿Trabajar en la empresa de otro en lugar de hacerlo en la de la familia? ¿No te alcanza con todos los clientes que tenemos acá? ¡Estás loca! Loca, loca, loooooocaaaaaa......
Igual que el tango. ¿O no era tango?... Pues algo similar aconteció en mi habitación de hotel con Renzo.
—¡¿Tú?! —y se empezó a matar de la risa—. ¿Camino de Santiago? ¿Dormir al aire libre o en habitaciones de mala muerte? No me lo creo, amore, ya se te pasará. A ti te gusta la comodidad. Te van los hoteles de cuatro o cinco estrellas, como éste.

No se lo creía pero se lo tuvo que creer cuando le dije adiós. Junté mis pertenencias y pagué la factura del hotel, así, de golpe y sin demasiada reflexión. Aunque, quizá, sus palabras fueron sólo el catalizador. El empuje que necesitaba para vencer mi comodidad y emprender mi nueva aventura. O mi afición a la vida cómoda, mejor dicho. Porque esto sí que también lo reconozco: tengo alma de aventurera. De aventurera civilizada. No me atrae ir de excursión al Amazonas a fotografiar indios, contar mosquitos y pisar serpientes. Ni a África a que me devore algún león ni a China a comer perro. Tampoco a importunar a los tiburones con un pescado en el ombligo. ¿Para qué ir tan lejos si, al fin de cuentas, sacando algunas absurdas extravagancias, todo es lo mismo?
—¿Estás segura, amore mío?
—Muy segura, segurísima —y lo iba estando a medida que lo afirmaba—. ¡Pensá en cuántas aventuras puedo tener!
—¿No las tuviste bastante? —me interrogó, resignado.
—¡Ay, Renzo! No me refiero a este tipo de aventuras. ¿No estarás emulando al primate de tu primo? Quedó claro que los dos éramos libres, ¿recuerdas? Nada de compromiso. Si queremos estar con otros y otras, adelante.
—No es eso. Pero vos no sabés en la locura que te vas a meter, Deborah. Horas y horas caminando. Días, semanas. Y encima, arrastrando a un viejo. Suena como una tontería. ¡Es una tontería! Te juro que no te entiendo.
Seguimos hablando pero no logró convencerme. Nos despedimos con un au revoir que esta vez era de verdad. Un hasta la vista, ya nos encontraremos en Buenos Aires, llamame cuando volvás, Deborah.

¡Ay, primita! ¿Por qué será que escucho lo que me dirías?
—No te entiendo, Debbie, de verdad que no te entiendo. ¿Sos masoquista? ¿Por qué te piraste si al fin habías conocido a alguien que estaba bien?
Por aventurera y punto, no le des más vueltas. O por simple vacío, no sé. Quizá por encontrar ese algo dentro de mí que ni yo misma conozco.
Luego de abandonar el hotel y a Renzo me fui a buscar a Argemiro.
—Vengo para empezar el Camino de Santiago. Preparate que nos vamos.
—¡Ay, filliña! ¡Sabía que no me defraudarías!
—Pues sabías más que yo, Argie.
—¿Argie? ¡Joder! ¡Suena a nombre de can! ¡Ni hablar! Además alguien me llamaba así y me entra morriña.
—Me agrada cortar los nombres. No voy a estar llamándote Argemiro, que es larguísimo. No me gusta, además. Me canso sólo de pronunciarlo. Yo no me quejo cuando vos me llamás filliña. Todos mis amigos me llaman Debbie.
—Otro nombre de can...
No te creás que fue fácil el rollo ése de acortarle el nombre. Seguimos discutiendo un buen rato por esto.
Te comento algo, primita. Estoy comenzando a entender la forma de ser de los gallegos. Son tercos como mulas y si pensás que podés convencerlos de lo que no quieren, te equivocás de pe a pa. Parece que los tenés dentro del puño y se te dan vuelta como la tortilla en un abrir y cerrar de ojos. Te envuelven con mil argumentos esotéricos y palabras repetidas, se te escurren como anguilas. Unos zorros. Te enloquecen, además, hablando como en la época de Maricastaña o con el subjuntivo que nosotros casi no utilizamos, con oraciones que no terminan. O a veces, hablando horas para aburrirte pero sin decirte nada... A no ser que te empiecen a relatar una historia. En esto no tienen iguales: en contarlas y en inventarlas. Porque nunca sabés si te mienten o te retratan la verdad. Unos zorros. Son todos unos zorros y empecé a entreverlo gracias a Argie, que ya no me puede engañar con sus patrañas.
No te vayás a pensar, tampoco, que desde el comienzo nos llevamos bien. El primer encontronazo surgió al decidir la ruta. Ya habíamos decidido que emprenderíamos el Camino Francés pero el loco de Argie quería acometerlo desde el principio.
—¡¿Qué?! Sacate esa idea ya mismo de la cabeza —afirmé muy segura—. Para eso me quedo en Italia y al carajo todo. No te voy a arrastrar desde Francia. Ni lo soñés. ¿Por qué mejor no transamos en León?
Fue un tira y afloje pues se sintió insultado por mi alusión a su elevada edad y falta de fuerzas. Alegó que todavía tenía más energías que cualquier chaval de quince y más tururú, tururú, tururú que no escuché, como siempre.
En conclusión, gané. Porque sostuve firme como palo de bandera, que si no estaba de acuerdo que se fuera solo y así, avión y tren mediante, arribamos a León.

¡Ni te imaginás la cantidad de cachivaches que tuvimos que comprar allí! Porque todas esas tonterías se necesitan para iniciar una empresa de tal magnitud. Pretendí ir reduciendo al mínimo el número de porquerías pero Argie, más ducho que yo en la materia por haber contactado con un sinfín de peregrinos, me convenció de que no lo hiciéramos porque lo precisaríamos todo.
—¿Y cómo vas a cargar esa mochila tan pesada a tu edad, hombre? Con la mía tengo bastante. Pesa como plomo.
—Tranquila, tranquila, filliña. Con la mía puedo. Tú ocúpate de la tuya y de nada más. Con la mía puedo y aún me sobran energías.
≪Octogenario presumido≫, pensé. Y era generosa porque los ochenta quizá los tuviera bastante pasaditos. ≪Ni soñés que te vaya a cargar a ti y a tu mochila por el dichoso Camino≫.
¡Pero ay, primita, el jovato tenía razón! Toda la razón del mundo, aunque no se la iba a dar ni muerta. A los dos primeros quilómetros mis pobres pies ya no daban para más y las agujetas en los costados me enloquecían.
—Argie, ¿no querés que descansemos un poco? Te veo muy pálido.
Mentira, tenía unos colores mejores que los míos el muy desgraciado.
—¡Ay, ay, filliña, filliña! Ya se me cansó y ni siquiera empezamos.
—¡Claro que no! Lo digo por vos. Yo estoy perfecta. ¡Derrocho vitalidad! ¿No lo notás?
—Sigamos, entonces, filliña. Yo estoy perfectamente, también.
Pero el viejo pícaro se reía de mí. ¡Ay, primita! ¡Sólo dos quilómetros y ya no podía más con mi pobre humanidad! ¿Cómo es que para otras actividades no se cansa nunca mi dolido cuerpo? Un misterio...
Lo peor de todo es que me quedaban veinte quilómetros por recorrer ese día hasta llegar a nuestro primer punto de destino, Villar de Mazarife. ¡Mis pobres pies! Nunca en la vida iba a ponerme un par de zapatos normales pues unas ampollas gigantescas me salieron esa primera jornada y ni siquiera las cremas, desinfectantes, gasas, vendas y demás, pudieron paliar el mal rato. Los malos ratos, mejor dicho, uno detrás del siguiente. Y tuvo razón ese desgraciado, siempre tenía la razón. Lo que llevábamos en nuestro equipaje nos vino de perlas para aliviar mi martirio.
De cualquier forma te confieso que el cansancio te anestesia. Ya no me interesaban iglesias, ni pueblos, ni personas guapas del sexo contrario con las que nos cruzábamos. ¿Podés creer que pasaban los tipos por mi lado y no le miraba el trasero a ninguno? Todas mis fuerzas se empleaban en poner un pie delante del otro y seguir avanzando... Villar de Mazarife, Astorga, Rabanal del Camino, Ponferrada, Villafranca...

Los días pasaban y sólo leía nombres. Porque para mí todo era lo mismo. Un sopor constante, una agonía, una llaga después de otra llaga, carne viva en los pies y tan lejos de encontrarme como al principio.

Recién al llegar a O Cebreiro comencé a espabilar y recuperar un poco las fuerzas. Las suficientes como para mirar hacia el frente aunque no como para girar la cabeza y contemplar el cautivador paisaje. ¡Argie resultaba increíble! En ningún momento lo vi vacilar, ¡y con más de ochenta años!

—¿De dónde sacás energías, joder? ¿Es que nunca se te acaban las pilas? —lo interrogué, fastidiada.
—Filliña, no digas joder que queda mal...
—El joder me lo contagié de vos.
—Bueno pero quedar, quedar, no queda bien en mujeres. Prueba decir jolín.
—Jolín, interesante —manifesté, con gesto concentrado—. Aunque cuando se me contagia una palabra me es difícil prescindir de ella. Tenía una amiga que estaba todo el día con darling y se me pegó. Ya pasaron dos años y aún sigo. Quizá deba cargar con el joder otros dos.
—Trata, filliña, que quedar queda feo en mujeres...
—¡Machista! ¿Pero de dónde sacás las fuerzas? Todavía no me contestaste.
—Del trabajo, filliña, del trabajo. Ya verás cuando conozcas Andemil, después de que lleguemos a Santiago.
—¿Andemil? —me desconcerté—. ¿Iremos a Andemil?

—¿Piensas, acaso, que voy a dejarte ir sin conocer Villauxe? Claro que no, filliña, vas a conocer la hospitalidad gallega. No puedes volver a casa sin haber engordado algunos quilos. Estás muy delgada. Si vuelves así van a pensar que los gallegos te hemos hecho pasar hambre.
—¿Te volviste loco, Argie? Así estoy mejor que nunca. ¡De quilos ni hablar! Siempre he sido delgada.
Ponte en mis zapatos, Gracie: ¿cómo lo voy a permitir si ahora las mujeres debemos lucir como niñas de doce años? Después de que la rubiecita ésa paseara sus rectas por la pasarela de Milán. No luzco como de doce, ya lo sé, pero sí como de dieciocho, lo que es decir bastante. Otra moda, primita. Son crueles las modas con las mujeres. Te diré, además, que no había pensado en el tema éste de conocer a la familia de Argie y su hogar.
Si me lo hubieses dicho hace unas semanas no me lo hubiera creído. Pero le tengo cariño al vejete. Es muy distinto a abuelo Efraín. Tiene más vitalidad y un no sé qué que le sale de adentro y te va conquistando. Te juro, primita, que si tuviera cuarenta años menos no lo dejaba escapar y mandaba al carajo mi libertad.
—¿Y qué hay en Andemil que tenga que ver para saber la respuesta a mi pregunta?
—¡Ay, filliña! Cuando era rapaz no había ni un coche en la aldea. Y en mi casa éramos tan pobres que tampoco contábamos con burra ni bicicleta.
—¿No? —me asombré.
—No, filliña. Había que caminar y caminar todo el tiempo. Y ahora de viejo sigo caminando para llevar las vacas de una finca a otra. Caminar, caminar, caminar, es lo mejor para la salud y para mantenerse joven. No hay nada mejor que el aire puro y fresco de mi parroquia...
—¿Por qué siempre hablás de la parroquia?
—Porque para los gallegos de las aldeas lo primero es nuestra parroquia. Más que pueblos y ciudades. Ya lo verás.
—Contame de cuando eras rapaz.
—¡La juventud! ¡Qué días aquéllos! Vivíamos pendientes de todas las romerías, de las fiestas de las aldeas, de las matanzas... Y de las ferias de Chantada.

—¿Sí? —≪¡Vaya aburrimiento sería≫, pensé.
—Sí, filliña. Y no me pongas esa cara. Piensa que en aquella época discoteca no había.
—¡Viejo zorro!
—Y sí, los rapaces buscábamos rapazas...
—¿Y?
—Y buscábamos mucho, mucho. No era tan fácil como ahora... ¡Qué días aquéllos!
—¡Pero contame algo, hombre, en lugar de exclamar! ¿Cómo se conocía la gente en esa época? —intenté hacer que abreviara y fuese al grano.
—De verdad que no era tan fácil como ahora... Meses de miradas. Encuentros de tanto en tanto. Mucho de soñar e imaginar... hasta que...
—¿Hasta qué? Ya te empiezas a trabucar otra vez con medias palabras y medias frases. ¡Habla, jolín! Hasta que...
—Eso... ¿No es hora de xantar, filliña?
—Ya tendrás tiempo de cantar después. Ahora me vas a contar la historia completa.
—Xantar, comer...
—Después, te digo. Ahora seguí y no te me vayás por las ramas, viejo zorro. ¡Te me estás escurriendo como la anguila que sos! ¡No querés contar, Argie!
—Querer quisiera, filliña... Pero hay recuerdos que entristecen. Recordar la pérdida de la inocencia entristece.
—Es verdad, sí que entristece. Yo la perdí en la autopsia de una niña de un año a la que había violado el tío. En el Departamento de Medicina Legal. Un atracón que terminó con mi amor por el Derecho Penal.
—Yo creí, filliña, que me iba a hablar de cuando se hizo mujer.
—El Argie me salió cursi, además de machista. Nosotras no nos hacemos mujeres ni nos hacen mujeres. Nacemos mujeres, por si no te enteraste todavía.
—Bueno, pero...
—Ya te entendí, hombre. Pero la frase me sonó a machismo puro. Te cuento cómo fue para que veás que no soy como vos, que andás escamoteando historias... Fue en el noventa. Ya era hora, escogí a un compañero de clase muy guapo y ya está.
—¡Ay, filliña! ¿Ya está? Parece como si hubieras ido al dentista a curarte de un dolor de muelas.
—Pues sí, lo normal. ¿Cómo va a ser? ¿Esperar a un príncipe azul, como en los cuentos? Si fuera así nos quedaríamos sin sexo para siempre.
—¡Ay, ay, la juventud de ahora! No sabe lo que se pierde... Filliña, nosotros lo hacíamos mejor. Varios meses de miradas, caricias a escondidas...
—Ya se me trancó otra vez, hombre. Cuénteme de su primer amor.
—¡Ay, mi primer y único amor!
—¿Único? —pregunté, alelada.
—Sí, es verdad que tengo dos hijos, un varón y una hembra, pero nunca pudiera olvidar ese primer amor...
No me esperé esto de él, primita. Quizá sea por prejuicios pero uno nunca une romanticismo a vejez.
—¿Y? —le insistí.
—¡Si te contara, filliña!
—Contame, viejo zorro. Todavía no me recupero del golpe en la cabeza.
—¿Qué pensaras, filliña? ¿Que los sentimientos sólo son propiedad de los jóvenes de ahora? Pues no... Todo empezara a los diecisiete... Mirándola durante años... Aunque al principio sólo me gustara verla de lejos los domingos en la misa. ¡Cómo me saltara el corazón! ¡Pum, pum, pum y muy fuerte!... Aún me salta... Y cuando me mirara, tan elegante con su sombrero, ¡uuuyyyyyyyyy!, me temblaba todo el cuerpo...

—A mí siempre me salta cuando empiezo una nueva conquista —le aclaré—. Pero enseguida me deja de saltar. No me imaginé que a los ochenta y tantos siguiera saltando.
—¡Ochenta, filliña, ochenta, ni más ni menos!
—Bueno, no te me enojés que no es para tanto. A los ochenta año más año menos... Y es así, como te decía, me deja de saltar al cabo de una o dos semanas. Un mes ya es récord.
—Porque lo tuyo no es amor, filliña. Amor es lo que yo sentía cuando la veía a ella y lo que sigo sintiendo aún ahora cuando recuerdo. ¡Pum, pum, pum!... Sólo que era bastante mayor que yo.
—¿Mayor?
—Me doblaba la edad. Pero a mí no me importaba.
—¿Sí? ¡Jolín! Ya me imagino el resto. Complicado, ¿verdad? ¡Que la mujer fuese mayor en esa época!
—Claro que sí, filliña. Todo era más estricto y el cura siempre estaba encima de nosotros. Pero lo peor no era que fuese mayor sino que estuviera casada. Muy, muy complicado.
—Y supongo que ella también se enamoró. ¡Qué romántico, Argie! No es que yo sea romántica pero estas historias les gustan a todos.
—No, filliña. Mi María fuera un espíritu libre. Todos los rapaces conociéramos su afición por los chavales y tratáramos de irnos poniendo de a poco y por etapas frente a sus ojos. Claro que al principio lo único que yo quería era...
—Mojar el bizcocho, como le decimos nosotros —lo interrumpí.

—Bueno, ya te dijera, filliña, las oportunidades no se daban tan fáciles como hoy en día para los solteros. Pero después sí que me enamorara.
—No necesitás justificarse, Argie. Y menos conmigo. Soy muy liberal.
—Otro espíritu libre, como mi amor. ¿Sabes, filliña? Te pareces mucho a mi María. El color negro del pelo. Así, tan alta, que pareces modelo. El tono azul de ojos, esa belleza que explota en la cara de los demás. La bondad que tratas de esconder...
—¿Por eso me pediste que te acompañara y me engañaste con el verso del viejito indefenso?
—Engañar, engañar, lo que se dice engañar... Sí que eres igual a ella. Yo sabía que era una locura invitar a alguien tan joven pero a mi edad se sabe lo que guarda adentro la juventud. Tú estás muy confusa, has perdido el rumbo. Ya lo encontrarás en Andemil.
—Algo de eso hay pero no te me vayás por las ramas, hombre, que la historia me intriga.
—¡Ay, filliña! Es una historia muy triste y muy divertida. Una historia que nadie conoce, sólo los implicados en ella.
—Tranquilo, Argie, que sé guardar un secreto.
—De verdad que es una historia muy triste y muy divertida a un tiempo... Al final la María reparara en mí un día y yo me sintiera el más feliz de los rapaces...
—Por lo del bizcocho —acoté, sonriendo.
—Al principio, sí. Pero después porque, sin saberlo, me comenzara a enamorar de la María. Era cuestión de tiempo que reparara en mí. De mozo era muy guapo...
—Supongo que la pausa es para que yo diga que se nota que lo era.
—¡Ay, filliña, tú sí que me diviertes! —y largó una carcajada—. Era cuestión de tiempo que la María me viese. Yo trabajara en la botica en la que ella compraba sus jabones y su perfume.

—¿Y?
—Y bueno. Ella tenía un pisito en Chantada. Allí nos encontráramos todos los días. ¡Qué momentos pasáramos en el pisito de la María!
—¿Y los otros muchachos? ¿Cómo se lo tomaron?
—Bien, como era de esperarse. Todos sabíamos que esos momentos duraban poco pero valían la pena. ¡Qué días aquéllos! Aunque conmigo durara más que con el resto.
—Viejo zorro, mejor no te pregunto la razón.
—¡Qué mujer la María! Y atada a un patán como el Miguel. La María era una mujer que estaba hecha para vivir en esta época y no en la que le tocara vivir.
—Me imagino.
De verdad me lo imaginaba. Es más: me lo había imaginado antes. En una aldea pequeña, mal casada y con amantes. Me intrigaban todas estas historias. Pero, más que las historias en sí, los finales. Sospechaba que todos los finales habían sido trágicos. ¿Cómo podían no serlo tratándose de mujeres fuera de su tiempo? Incluso, llegué a elucubrar que yo era esta María de la que hablaba Argie: tan parecidas física y mentalmente, según él. Dos espíritus libres como los nuestros atados al qué dirán. ¡Qué horror! Se me ponían los pelos de punta, primita.
—¿Y, Argie? ¿Qué pasó?
—No te lo imaginas, filliña... Una tarde nos distrajéramos y nos sorprendiera Don Torcuato, el cura de nuestra parroquia por aquellos años. Abriera la puerta que olvidáramos cerrar y nos encontrara sin ropa...
—¡No!
—Sí, filliña, como lo escucharas.
—¿Y?
—Y ahí viniera lo más gracioso, todavía me causa risa recordarlo —dijo, largando una carcajada—. El cura, no sé por qué razón, pensara que estábamos rezando y a mí se me ocurriera rápido una historia de fervor religioso. Pero Don Torcuato no me creyera...

—Me lo imagino, había que ser idiota para tragarse un cuento como ése. Me extraña, Argie. Tal vez el zorro no nazca zorro y le vengan las mañas con los años.
—Bueno, no era una historia tan idiota. El día en cuestión ocurriera un extraño suceso, lluvia de estrellas creo que lo llaman ahora. El cielo se pusiera rojo sangre y pareciera que se acabara el mundo. Me recordara las historias de santos. Pero el cura no creyera en mi palabra.
—¿Y? ¿Qué pasó?
—Fue una historia con un final muy triste, filliña. Triste de verdad. Llevaran a la María a un convento de clausura de La Coruña, a la fuerza. Y allí muriera de tristeza. ¿Te imaginas a un espíritu libre así encerrado contra su voluntad, entre cuatro paredes? Muriera de pulmonía. Al menos esto es lo que dijeran pero yo sé que muriera de tristeza. Lejos de la juventud con la que solía rodearse.

—¡Qué triste final! Muy triste. ¡Pobre tu María, Argie! Me da ganas de llorar por ella. Pensar que si hubiera vivido ahora...
—Sí, filliña, muy triste. Muy triste para los dos. Porque con ella enterrara a mi único amor. Pero ahí no termina la historia.

—Contá, Argie, contá.
—Bueno, sigo. Todos los rapaces nos reuniéramos y nos decidiéramos a la acción. Todos sus alumnos, como ella nos llamara. Resolviéramos darle una lección a los mayores por el daño que le hicieran a la María y mantener en alto su nombre y su honor para toda la eternidad.
—Una rebelión generacional, supongo. ¿Y?
—Aprovecháramos la mentira aquélla de la santidad y nos turnáramos todos para ir a llorarla y rociar con su perfume la tumba —expresó riendo.
—¡Hombre, no me lo imagino haciendo eso! ¿Para qué? —pregunté, incrédula.
—Fuera una picardía nuestra, de los rapaces, para darle una lección a los grandes. Y de verdad se la diéramos. A pesar de nuestra amargura, porque todos los chavales seguíamos llorando a la María, fue un placer ver a los grandes, que nos negaran el placer del sexo, rezándole. El cura y la Argentina, la suegra de la María, fueran los más culpables. Corriera pronto el rumor por todo el pueblo y por todo el municipio de que era una Santa Milagrosa y vinieran los enfermos a rezarle.
—Me imagino que ahí se sentirían culpables.
—Un poco, al principio. Pero después no. Muchos se curaran al rezarle a la María.
—El poder de la sugestión, me imagino. Efecto placebo.
—¿Placebo? No sé qué es eso... Pero lo más gracioso de todo fue que Don Torcuato quiso pedir la Declaración de Santidad al Vaticano y tal vez lo hubiera conseguido si no hubiese muerto antes.
—¡Qué historia más retorcida! Hasta me da un poco de lástima la ingenuidad del cura ése. A pesar de lo que le hizo a tu María.
—Pero todo sirviera para un motivo superior, filliña. Algún día te comentaré para qué. Te contaré otra historia. Cuando tenga fuerzas para afrontar mi culpa. Pronto, muy pronto.
—¿Y qué pasó con María?
—Pues prometiéramos los rapaces que mientras viviéramos le llevaríamos flores y perfume a la tumba. Y lo seguimos haciendo los que aún vivimos. Aunque con la muerte del párroco se tranquilizara un tanto el rollo todavía muchos siguen rezándole y pidiéndole curaciones.
—Prometo no decir nada, Argie. Deberías pedirle a alguno de tus hijos que siga poniéndole perfume después. No me gustaría que se terminara la leyenda de tu amor. Se merece un poco de justicia.
—Mis hijos viven lejos de Andemil. Pero están los hijos y nietos de los otros chavales.
—¡Es una historia tan bonita! Y también trágica, a un tiempo. ¿No serán así de falsas todas las historias de los santos?
—No, filliña, hay muchísimas reales. ¡Ni te imaginas todas las que existen de Santiago a lo largo de los siglos! Millones y millones. Lo de la María fue una picardía de rapaces pero casi todas las demás son verídicas. A mí mismo me sucediera algo muy extraño allí en Santiago de Compostela. Sacaba del maletero mis pertenencias cuando escuchara una voz que me decía: ¡Rápido, sal de ahí! Sin pensar me apartara del sitio y otro coche chocara por detrás al mío... Me hubiera roto las piernas o algo peor si no le hubiese hecho caso a la voz.
—¡Jolín!
—Efectivamente, filliña.
—¿Y qué pasó con la familia de tu María?
—La María tenía tres hijos. El mayor, de mi edad, se fuera a Buenos Aires y se casara con una muchacha de buena familia y con dinero, prima suya. Con los años se hiciera muy rico. Los dos menores, un varón y una hembra, se casaran y viven todavía en Ulleiro, una aldea cercana a la nuestra.
—¿Y el esposo?
—Se volviera a casar pero no tuviera más hijos. Dijeran que ya le fuera infiel a la María cuando vivía. Le fuera infiel con su segunda esposa y por eso no tuviera con ella descendencia.
—Venganza de María desde ultratumba.
—Efectivamente. Hay muchos cuentos en Villauxe. El del finado Jaime, el suegro de mi María, por ejemplo.
—¿Qué pasó?
—Dijeran siempre que se quitara la vida por mal de amores. Como ves, aburrir no te aburrirás.
—Seguro que no. Pero no me dejés con la intriga, Argie. Contame. ¿Qué pasó?
—El Jaime siempre estuviera prendado de mi tía abuela, la Ana. Mira, filliña, hay una historia que se cuenta de generación en generación respecto a las mujeres de mi familia. Se dice que son sirenas irresistibles para los hombres pero, en especial, para los hombres Seoane. Aunque nunca hubiera un matrimonio entre las dos familias.
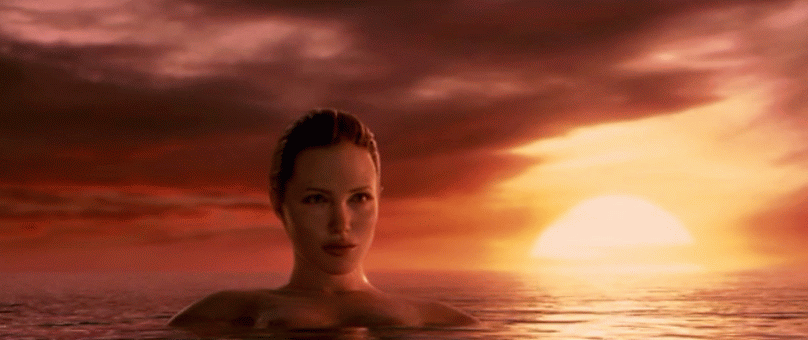
—¿No?
—No, pero sí muchas historias de amor. ¿Cómo explicar? Los Regueiro viniéramos de Monforte de Lemos. Nuestros tatarabuelos fueran de allí. O antes, no recuerdo bien. Siempre estuviéramos ligados a Monforte, a los obreros y al socialismo. En el pasado. También al anarquismo, pero no demasiado. Los Regueiro siempre fuéramos más liberales que el resto en relación a nuestras mujeres. Dejáramos que ellas decidieran y no nos escandalizáramos si ellas no llegaran vírgenes al matrimonio o no casaran. Aunque casi todas se terminaran casando, demasiados pretendientes.
—¿Y ese Jaime? ¿Qué pasó con él?
—Un flojo. Lo casaran con una mujer horrorosa y se dejara casar. ¡Un flojo! Igual la Ana continuara con él por un tiempo hasta que se hartara de un hombre tan débil y se casara con un andaluz. Sevillano, creo. Por casualidad los dos, la Ana y el Jaime, pasaran a mejor vida por la misma fecha. Y todos dicen que se les aparecen a la gente que se queda en el sitio por el que muriera el finado. Cuando el sol se oculta. En la orilla del Miño, a la altura de Sernande, donde los Seoane tuvieran sus vides. Una tontería porque la Ana estaba muy felizmente casada y enamorada de su esposo. Muriera al lado de su marido y de sus hijos.

—¡Cuántas historias, Argie! Tengo que ir a ese sitio.
—Aunque parece que el Jaime se suicidara de verdad, todos lo dijeran. Se tirara al río con un retraso de cincuenta años. ¡Débil hasta para matarse! Todos los hombres Seoane salieran flojos. El Jaime, el Miguel, el Pepe...
—¿Pepe?
—El hijo mayor de la María, el que se casara en Buenos Aires. Fuera novio de la María Clara, mi hermana. Se dejara casar en Buenos Aires por conveniencia.

—¿Nunca pensaste que en lo tuyo con María hubiera cierta dosis de venganza?
—Efectivamente, filliña, pensar lo pensara. Pero de verdad quería a la María.
—¿Y María Clara? ¿Qué pasó con ella?
—Se lo preguntarás a mi hermana cuando la conozcas. En Andemil.
Estaba deseando conocerla. A ella y a los demás personajes de las historias que Argie me relataba. Ahí las tenía, mujeres de la época del pecado.
¿No eran imbéciles esos hombres Seoane? Se parecían a Orfeo, que bajó a los infiernos para buscar a su esposa, sólo para volver a perderla enseguida por pelotudo. Presumo que vos también esperarás con impaciencia mi próxima carta.
One kiss for you,
Debbie.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top