Capítulo XXII

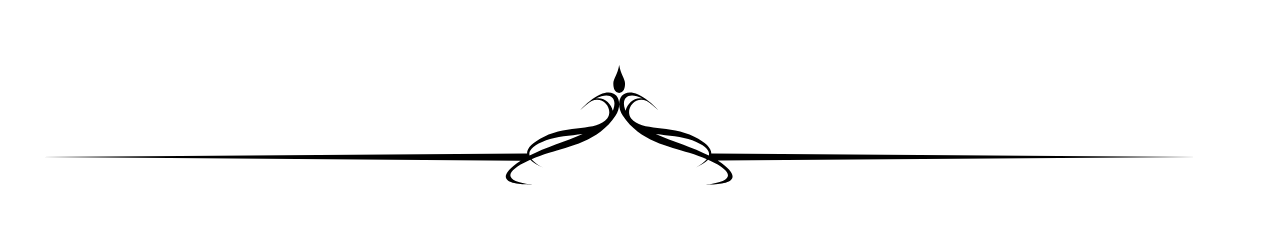
La noche ya había caído y una vela solitaria me protegía de la acechante oscuridad. Las ramas del árbol junto a la casa, se golpeaban contra los viejos vidrios de las pequeñas ventanas. El sonido me daba escalofríos. Estaba de nuevo en el desván, no había duda. No sabía en qué momento volví a subir, una niebla espesa me impedía recordar lo que sucedió después de haber terminado con Simón.
El aire no era suficiente y mi corazón rebotaba en mi pecho al son de la tétrica canción de la soledad. Me ahogaba como si tuviera una toalla húmeda en mi rostro, no sabía si tenía frío o calor y quería correr, lo necesitaba desesperadamente, tenía que huir de ese maldito lugar, pero no podía moverme.
—¡Camila!
La voz de Simón retumbó en la oscuridad de la habitación, estaba aterrado, sufría tanto como yo.
—¡Sé que estás allí! ¡No lo hagas! —sollozó.
Mi terror se incrementó. Simón estaba en peligro o, ¿yo estaba en peligro? No entendía nada y cada musculo de mi cuerpo dolía a medida que mi parálisis incrementaba.
Sus gritos tomaron más fuerza conforme la vela luchaba por no morir. Su llama temblaba y las sombras crecían, me rodeaban, me acosaban; amenazaban con devorarme y consumirme hasta el final de mis días.
—No, no, no, por favor, no —supliqué mientras aferraba mis manos a mi cabello con tanta fuerza que lastimaba mi cráneo.
Estaba sentada en la silla frente al escritorio, con las rodillas contra mi pecho mientras me balanceaba de un lado al otro. Cuando los gritos de Simón se volvieron insoportables, tapé mis oídos y hundí la cabeza entre mis piernas.
—Camilita, no temas.
Un hombre alto, macizo y con marcadas entradas emergió de las sombras. Su acento español era reconfortante, me recordaba a mi abuelo materno, cálido y cariñoso. Me tomó tiempo reconocerlo, llevaba más de diez años sin verlo.
—¿Julián?
—Estoy aquí, Camilita. Estás a salvo.
—No lo estoy. Las sombras...
—Las sombras no te harán daño, mi niña. Confía en mí.
No pude hacerlo, no podía confiar en él después de tantos años sin verlo. Era incapaz de pensar racionalmente, no mientras siguiera en el desván; así que, haciendo caso omiso a sus palabras, logré zafarme de las cadenas invisibles que me retenían y corrí a la salida.
Sin embargo, al bajar las empinadas escaleras y abrir la vieja puerta, me encontré con algo que jamás pensé que volvería a ver: mi habitación de la infancia en la casa de Lechería, donde viví al mudarme de la hacienda.
Todo era tan real como lo había sido el desván, tan nítido y claro como si de verdad estuviera allí; mi cabeza estaba jugando conmigo. Las muñecas y peluches colgados en las paredes con el papel tapiz de princesa decorando el entorno, delataban que estaba perdida en una fantasía, esa habitación fue remodelada por completo cuando cumplí doce años. No había manera de que estuviera de verdad allí, era imposible.
—¿Qué demonios está pasando? —sollocé.
De pronto, la puerta frente a mí se abrió estrepitosamente y una niña pecosa de cabello oscuro entró corriendo a la habitación. Me reconocí sin ninguna duda ya que vestía el vestido rosa con falda de tul que tanto me gustaba.
La pequeña Camila se escondió bajo la cama, lloraba sin control alguno y sus pequeñas manitas tapaban sus oídos con muchísima fuerza, a medida que sus labios se contraían en una línea fina.
No pasaron ni dos minutos cuando un hombre entró también en la habitación: José Luis Castillo, mi padre. Se me estrujó el corazón cuando lo vi prácticamente frente a mí, pero la emoción se disipó al percatarme de lo que traía en sus manos.
—¡Camila Valentina Castillo Montenegro! —bramó—. ¡Sal de donde quiera que te escondiste o te irá peor!
Por completo auto reflejo, caí de rodillas al suelo. Hacían muchísimos años que mi padre no me gritaba de esa forma, pero mis recuerdos estaban tan vividos como el primer día en que lo hizo.
Me abracé a mí misma, clavándome las uñas en los brazos desnudos justo por debajo de la manga de mi camiseta.
—Papá... —balbuceé—. Papi, por favor, no, no otra vez, por favor.
Mi padre dio un paso en mi dirección y me contraje un poco más, sintiéndome como la chiquilla que se escondía bajo la cama. Esperé temblando el golpe de su grueso cinturón de cuero, pero este nunca llegó.
—¡José! ¡Por favor, Camilita no tiene la culpa!
Mi madre se interpuso entre nosotros y el latigazo del cinturón fue a dar a su brazo.
—¡Hija de puta! —rugió mi padre—. ¡Por tu culpa es que tenemos una hija tan revoltosa!
Tomó a mi madre por el mismo brazo en que la había golpeado y la arrastró fuera de la habitación, sus gritos cargados de aflicción eran como puñaladas directo a mi corazón. Cubrí mis oídos una vez más, deseando que todo acabara de una vez a medida que me hacía un ovillo en el suelo.
—No es real, no es real, no es real —gemí, retorciéndome entre espasmos incontrolables.
A pesar de que no quería abrir los ojos, me obligué a hacerlo, aunque sea un segundo y fue en ese momento, en que me encontré con la pequeña Camila, en la misma posición que yo, todavía bajo la cama; la pobre chiquilla estaba mucho más asustada, tanto como para haber mojado la preciosa falda de tul.
Quise ayudarla, pero los gritos de mi madre me inmovilizaban.
—Eh, princesa.
Al otro lado de la cama junto a la niña, unas botas de cuero desgastadas se asomaron.
—¿Qué haces allí, linda? —preguntó Julián, agachándose en el suelo—. Hay mucho polvo allí abajo, preciosa, no querrás ensuciar más tu vestidito, ¿o sí?
Los gritos de mi madre y los golpes de mi padre fueron silenciados poco a poco por la ternura en la voz de Julián, pero la pequeña Camila no dejó de temblar, aún de espaldas a él y manteniendo la misma posición.
—Camilita... —susurré, estirando mi mano hacía ella, pero sin importar cuan cerca estuviéramos, no pude tocarla.
Era un recuerdo, uno que había mantenido en lo más profundo de mi memoria y que creía haber olvidado; el día en que conocí a Julián.
—Venga, princesita —dijo Julián, acariciando la espalda de la niña—. No hay nada que temer, yo os cuidaré.
Camilita dejó de temblar y se giró sobre sí misma para verlo.
—¿Lo prometes? —preguntó, todavía sollozando.
—Os lo prometo, cariño. Venga, sal de allí.
Sentada en el suelo con los restos del terror recorriéndome el cuerpo, vi a la niña salir de su escondite y hundirse en el pecho del español. Recordé aquella cálida sensación que me despertaba Julián, la calma después de la tormenta.
Él fue mi mejor amigo, se convirtió en mi lugar seguro cuando mi padre se pasaba de tragos y golpeaba a mi madre por las noches. Él era quien me distraía en esos momentos, quien tapaba mis oídos para que no pudiera escuchar los gritos de mamá, ni las maldiciones de papá. También, el que cerraba la puerta para que el cinturón de mi padre no llegara a tocarme.
—¿Ahora lo entiendes, Camilita?
A mi lado, una versión más vieja de Julián se materializó; estaba acuclillado con los codos apoyados en sus rodillas, viendo embelesado al igual que yo a la pareja frente a nosotros.
—Desapareciste —murmuré—. Prometiste que siempre me cuidarías y no lo hiciste.
—Cariño...
—¡No! —grité, incorporándome de un salto—. ¡Te marchaste y ni te despediste! ¡Me mentiste!
—Princesa, ya no me necesitabas —se excusó, incorporándose—. Tenías a Eduardo y Fát...
—¡Te quería era a ti!
La habitación comenzó a oscurecerse, de pronto ya no estábamos en mi cuarto en Lechería, habíamos vuelto al desván y la vela cada vez iluminaba menos. Volví a abrazarme a mí misma, con el miedo dominando mi cuerpo de nuevo.
—Camilita, no temáis...
—¡Protégeme, Julián! —supliqué, corriendo a su pecho y abrazándolo como cuando era pequeña—. ¡Por favor, no me dejes sola!
—Ay, cariño —gimió, acariciando mi cabello y devolviéndome el abrazo—. En esta ocasión la única que puede protegerte eres tú misma.
—¡N-No! No puedo. Tengo demasiado miedo, Julián. ¡No dejes que la oscuridad me consuma, por favor!
—Camilita, no lo entiendes. —Julián me estrujó con más fuerza—. Para alcanzar la luz, primero debes abrazar tu oscuridad.
La vela se encontraba a punto de extinguirse y tras él se materializó la salida del desván. Podía quedarme y esperar a que las tinieblas me devoraran, o, podía seguir huyendo.
Me decidí por lo segundo y con un empujón me deshice del abrazo de Julián. Corrí a la salida, pero el trayecto que en apariencia era el mismo, se hizo mucho más largo e incluso, los escalones se duplicaron.
En el momento en el que la oscuridad ganó, logré alcanzar el pomo de la puerta.
—¡No de nuevo! ¡Por favor, no!
La supuesta salida me llevó al colegio donde cursé la primaria, una institución de amplios pasillos, poco personal para tantos niños, colores pastel desteñidos y aromas curiosos.
—¡Camila, te lo ruego!
Otra vez, escuché a Simón gritar.
Con una piedra en mi pecho que me impedía respirar, comencé a vagar por los desolados pasillos del colegio en busca de una salida, pero cada intersección me llevaba a otro corredor idéntico al anterior. Estaba perdida en un laberinto retorcido.
De repente, risas de niños mitigaron la voz de Simón.
Seguí las risas, hechizada por ellas. Caminé como un ánima pasillo por pasillo, ojeando en cada salón con el que me topaba, en busca del origen de aquel melodioso sonido.
—¿Puedo jugar con ustedes?
Luego de girar en la última intercepción, me encontré con la pequeña Camila y un grupo de cinco niños más.
—¡Claro! —Le respondió a Camilita una de las niñas del grupo, la más angelical.
—Paola, ¿estás loca? —dijo otra de las niñas, con mala cara—. ¡Es la niña confeti!
Apreté con fuerza los puños a mis costados. «La niña confeti» era el sobrenombre que me habían puesto los niños de mi salón; decían que mis pecas, parecían confeti.
—No seas tonta, Vane —replicó Paola—. Necesitamos uno más para jugar en parejas. Solo que, bueno, creo que tendremos que buscar una pelota para este juego. ¿Podrías ir por ella, Camila? Las pelotas están en ese armario.
Emocionada, mi versión de nueve años corrió a donde Paola había señalado. Mi infancia no fue fácil, ni en casa, ni en el colegio. En mi hogar vivía la pesadilla de un padre alcohólico y en el instituto, no era capaz de conseguir amistades; jugar con esos niños era como despertar la mañana de navidad, un sueño hecho realidad.
Recordaba que mis compañeros eran unos grandísimos hijos de puta conmigo, así que tenía un mal presentimiento acerca de lo que ocurriría.
Acompañé a Camilita muy de cerca, deseando poder ser capaz de disuadirla de hacerle caso a Paola; con la preocupación de que esos chicos pudieran hacerle algo malo, aunque sabía que de suceder eso, no podría ayudarla al igual que ocurrió en mi vieja habitación.
La niña entró en el pequeño almacén y como me temía, allí adentro solo había artículos de limpieza, ninguna pelota.
Antes de que Camilita pudiera darse cuenta de lo que ocurría, Paola le propinó un empujón y cerró la puerta a sus espaldas.
—¡¿Paola?! —gritó Camilita—. ¡¿Chicos?! ¡Esto no es divertido!
—¡Para nosotros sí! —respondió Paola, apoyada por un coro de risas—. ¡¿En serio creíste que jugarías con nosotros, niña confeti?! ¡Por favor! ¡Así como tienes la cara debes tener la cabeza, hasta piojos debes tener!
Camilita comenzó a llorar y mi corazón se contrajo rememorando lo que se sintió estar en sus zapatos.
—¡Sáquenme de aquí! —sollozó— ¡Está oscuro y tengo miedo! ¡Por favor!
Los niños siguieron riendo y mofándose de cada cosa que decía Camilita. Inevitablemente lloré con ella, golpeando con todas mis fuerzas la puerta. La niña casi hiperventilaba, con sus ojitos cristalinos mirando en cualquier dirección, sin poder ver en realidad nada.
Tanto para ella como para mí, el armario se tornaba cada vez más pequeño. El llanto de Camilita se transformó en gritos desesperados que nadie parecía oír; los segundos se convertían en minutos y los minutos en horas, el encierro y las burlas eran peor tortura que la misma oscuridad.
—¡Ya basta! ¡Ayuda! —grité, al comprender que la puerta no se abriría sin importar mis intentos—. ¡Es solo una niña! ¡No merece esto!
Exhausta, caí al suelo junto a ella e intenté abrazarla, pero su pequeño cuerpo se escurría entre mis manos. El miedo y las penumbras habían ganado, no podía hacer nada por ayudarla, por ayudarme a mí misma.
Fue entonces cuando ocurrió lo que menos esperaba: la luz se encendió.
—H-Hola —dijo un niño flacucho a nuestro lado—. ¿Estás bien?
Camilita escondió su cabeza entre sus rodillas y negó con fuerza.
—S-Soy Eduardo, ¿y tú?
Un poco renuente, la niña alzó la cabeza y sorbiendo por la nariz, dijo:
—Camila.
—Ya no llores, todo está bien. Este lugar no es tan malo como se ve.
—¿Q-qué haces aquí? —preguntó Camila, limpiándose las lágrimas—. ¿También te encerraron?
Eduardo asintió.
—Pero sé cómo salir. —El niño giró el pomo y jaló la puerta dos veces antes de empujar, está se abrió con facilidad—. ¿Ves? Sencillo.
Desconfiada, Camilita se mantuvo sentada abrazando sus rodillas con fuerza.
—¿No vienes? —Eduardo le extendió una mano—. No puedes quedarte en ese armario por siempre, Camila.
—¿Y si me lastiman? ¿Si me encierran en otro sitio? ¿Si se siguen burlando?
Eduardo se agachó frente a ella y la miró con una sonrisa.
—Yo te cuido, ¿sí?
Entonces recordé quien era él, ese niño escuálido con los dientes incisivos partidos, hijo de una familia de pescadores; fue mi único amigo hasta mi segundo año de secundaria. Su carácter noble, amable y valiente me recordaba a Simón, y vaya que esos días extrañaba a mi primer amigo.
—¿Eres tú, Camila?
Mientras veía a los niños familiarizarse entre ellos, una vocecita habló a mis espaldas.
—¡Si eres tú!
Al girarme, el pasillo del colegio se transformó en el desván y Eduardo, emergió tras el escritorio. El niño corrió a mí y se aferró a mi cintura.
—¡Te extrañé tanto!
—¿E-Eduardo? ¿Qué haces acá?
—¡Fátima me encerró! —sollozó—. ¡Tuve mucho miedo, pero sabía que vendrías a salvarme, así como yo te salvé a ti!
La oscuridad era lo menos que me preocupaba en ese instante; lo que me ocurría iba más allá que cualquier pesadilla. Frente a mis ojos, flashes de una habitación blanca y doctores danzaban y se entre mezclaban con recuerdos de mi adolescencia.
—Esto no puede ser real —mascullé, llevando mis manos a la cabeza al mismo tiempo que intentaba no vomitar.
—Camila, ¿estás bien? —preguntó Eduardo.
—Necesito salir, dime que sabes cómo hacerlo, por favor.
El niño se alejó de mí y con él se llevó parte de mis fuerzas.
—Para salir debes poder aceptarlo.
—¿Aceptar qué? —inquirí, acuclillándome a su lado.
—Que todos formamos parte de ti, así como tú formas parte de nosotros.
—N-No entiendo...
Eduardo se encogió de hombros y señaló la salida del desván a sus espaldas.
—Si no lo aceptas, el hombre malo ganará, Camila. Está allí, en la oscuridad, esperando que pierdas.
—¿Qué hombre, Eduardo?
—Uno horrible —susurró—. Viejo y encorvado, lleva un bastón a todos lados y una gabardina tan vieja que se cae a pedazos; su cabello es blanco, al igual que sus ojos y sus dientes, dicen que son puntiagudos como los de un vampiro. —El niño tomó mi rostro entre sus manos y me miró fijamente—. No puedes dejar que gané, ¡debes aceptarnos!
Un fuerte temblor sacudió la habitación, la vela cayó de la mesa y la llama comenzó a consumir todo lo que estaba a su alcance.
—¡Hazlo, Cami! ¡Antes de que se demasiado tarde!
Con el incendio amenazando obstruir la única salida, tomé a Eduardo por un brazo para llevarlo conmigo, pero este se rehusó.
—Si quieres ayudarme, acepta la verdad.
El niño me empujó por las escaleras y mientras caía entre las penumbras, las llamas lo devoraron.
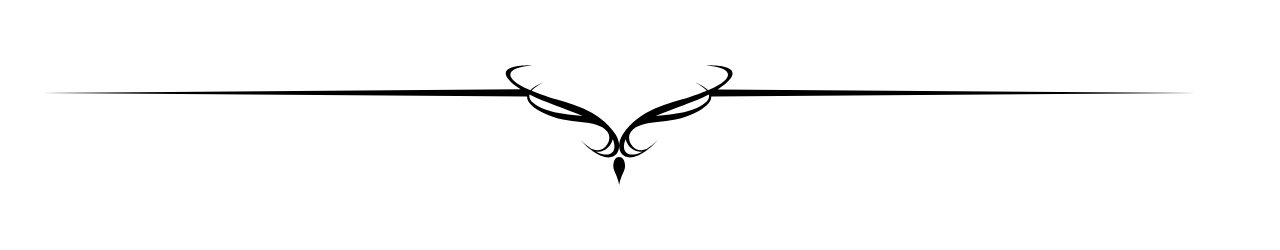
N/A: ¿Camila logrará aceptar la verdad? ¿Se dará cuenta de la enfermedad que padece?
¡Acompañame a leer el final de esta historia!
Recuerda, ¡tus votos y comentarios son mi gasolina!
Publicado 26/06/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top