Capítulo I
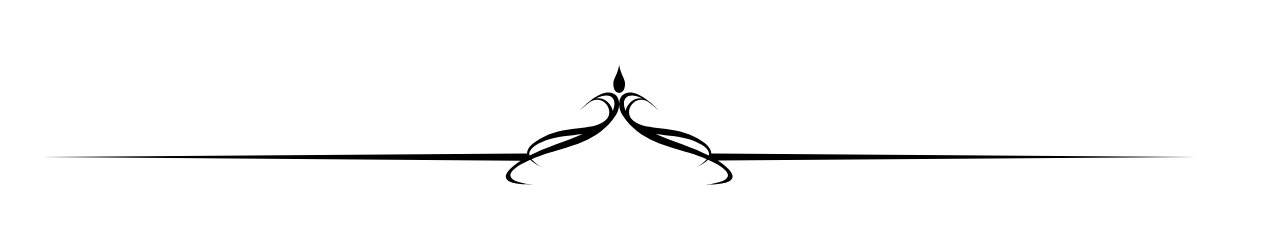

En medio de las montañas, el frescor de una eterna primavera y neblina, mucha neblina; se encuentra el pueblo del Junquito. Un lugar mágico y rebosante de paisajes únicos. En mi memoria, guardaba hermosos recuerdos de mi infancia en la hacienda de mi abuelo paterno.
Esta llevaba por nombre "El Junco", debido a la inmensa cantidad de dichas plantas que había en el terreno de la propiedad. La vieja finca se ubicaba en el sector la Niebla, a tan solo quince minutos en coche del Junquito y era el lugar perfecto para vivir en paz con la naturaleza.
Siempre soñé con volver a visitar aquel hermoso lugar, que sin duda alguna conseguía trasladar a cualquiera a tiempos más remotos y tranquilos. Por supuesto, creía que el pueblo permanecería inalterable a pesar de los años, congelado en el tiempo, listo para recibir turistas y personas como yo, quienes pedían a gritos escapar del caos de la civilización; pero me equivoqué.
Después de más de ocho horas de viaje, varios autobuses, incontables baches en el camino y un sin fin de curvas peligrosas; el Junquito renovado me recibió. Los habitantes, que una vez fueron humildes campesinos, sustituyeron sus simples vestimentas por ropa moderna. Los galantes caballos y mulas, que una vez fueron los principales medios de transporte, eran reemplazados por motos y coches.
Edificios de dos y hasta tres plantas, se alzaban alrededor del casco central de mi amado Junquito, destrozando mis recuerdos de las humildes casonas que allí había en tiempos de antaño; esas que le daban aquel aspecto colonial que tanto había extrañado. No obstante, me esforcé por ver con buena cara tantos cambios; después de todo, los años pasan y es inevitable no avanzar con ellos.
Al bajarme del autobús, inhalé profundo y me dispuse a buscar mi siguiente medio de transporte para por fin poder llegar a mi destino. En la esquina de la calle donde se encontraba la pequeña terminal de autobuses, divisé a un hombre mayor, pero no lo suficiente como para ser considerado un anciano.
Su nariz partida e inconfundible, me hizo reconocerlo de inmediato, aunque agradecí que en sus manos mantuviera en alto un cartel con el nombre de «Camila Castillo» escrito.
Contrario al Junquito, Francisco Chirinos había logrado mantener su esencia con el pasar de los años. El único cambio que presentaba, aparentemente, eran las marcadas arrugas cargadas de experiencia. Me acerqué a él de pronto muy tímida y nerviosa, al ser el capataz de la hacienda familiar, desde hace mucho antes de que yo naciera, su descontento sobre mis decisiones era evidente.
—¿Francisco? —inquirí.
El hombre me vio de pies a cabeza con expresión inescrutable, arrojó un escupitajo a un costado y extendió su mano, la cual estreché casi por inercia.
—Bienvenida, mija, vamos agarrando camino antes de que nos caiga la noche. La carretera es oscura y no es muy segura.
Tomó mi equipaje, cabizbajo y en silencio. No pude evitar sentirme incomoda ante el frío recibimiento y ese desagradable gesto, pero lo dejé pasar.
El capataz me llevó hasta una vieja camioneta de los años setenta que reconocí con cariño, era el vehículo favorito de mi abuelo.
—No puedo creer que todavía funcione —mencioné, al ponernos en marcha sin contratiempos.
—Don Evaristo la cuidaba mucho y yo intento darle el mismo cariño, pero la gasolina ya no es la misma, ni los aceites, además las calles cada día están peor —respondió con apatía.
—Hablando de, ¿cómo está mi abuelo? Antonia no me dio muchos detalles.
A pesar de su actitud desganada, continué buscando conversación. No tenía intenciones de dejar que sus frías palabras y apático trato me intimidaran.
—Cada vez más viejo —murmuró—. La mayoría de las veces ni nos reconoce. ¿Está segura de que quiere vender la hacienda?
—Lo menos que quiero es venderla, Francisco, pero sabe cómo está nuestra situación.
—Sí, mija, pero nosotros sabemos que podemos sacar el Junco pa'lante y vivir de la siembra, solo se necesita...
—Inversión y tiempo —interrumpí—. Cosas que no tenemos. Estoy hasta la coronilla de deudas y la muerte de mis padres solo me dejó muchas más. No hay otra opción, Francisco.
—Camila, usted sabe cuánto mi mujer y yo apreciamos a su abuelo. Don Evaristo nos acogió cuando nadie más quiso hacerlo, nos dio un trabajo, una vida; gracias a él y a doña Pepita, que en paz descanse, es que Antonia y yo construimos un hogar —exclamó el viejo capataz con palpable lealtad en su voz—. Por nuestro patrón somos capaces de trabajar sin paga, con tal de que él disfrute sus últimos años de vida tranquilo.
—Pero, Francisco, de aquí a que los campos den frutos y que consigamos comprador para ellos podrían pasar años. Tengo acreedores respirándome en la nuca, quizás tarden un poco en encontrarme aquí, pero eventualmente lo harán y necesito el dinero.
—Ya sé, mija, Antonia me contó, pero solo tenemos que echarle ganas, de verdad creo que el bienestar de su abuelo lo vale. Al menos piénselo, porque tampoco creo que pueda conseguir mucho con vender la hacienda, las cosas no son lo que eran antes.
Me encogí en el asiento analizando sus palabras. Hace menos de dos meses había vuelto el país y reconocía que muchas cosas habían cambiado; el mercado inmobiliario era uno de los principales afectados con la situación del país, aunque, ¿a quién engaño? Todos los sectores estaban perjudicados, es por ello por lo que mi familia terminó en la bancarrota.
El resto del camino transcurrió en silencio, con las palabras de Francisco danzando entre nosotros y saltando en medio de los baches en la carretera. Por un momento, quise ser capaz de embarcarme en esa aventura, y como dijo el capataz «echarle ganas» a la hacienda, pero mi estado de ánimo me pedía a gritos un cierre a toda la locura que había vivido recientemente. Necesitaba un nuevo comienzo, uno sin más deudas, ni problemas del pasado.
Al cabo de unos minutos, en el horizonte se irguió orgullosa la vieja hacienda y en mi mente, un baúl de recuerdos abrió su pesada cubierta. Todo seguía exactamente igual: el césped verde irregular, la gran casona de tres plantas sobre la colina que te remontaba a otras épocas, el solitario granero en el horizonte y más allá, los sembradíos abandonados desde hace mucho.
Antonia se encontraba barriendo el solitario porche de la casa. La mujer regordeta, de cabellos cenicientos, pero de tersa piel casi no había cambiado con los años. Apenas advirtió nuestra llegada, soltó la vieja escoba y corrió a recibirnos con los brazos abiertos.
—¡Camilita, mija! ¡Tanto tiempo! —exclamó con una sonrisa enorme, antes de abrazarme.
Después de que mi abuelo perdiera su ser gracias a la demencia senil, Antonia pasó a ser su cuidadora y encargada de la casa. Con ella era con quien hablábamos cuando El Junco o mi abuelo necesitaban algo, nos mantenía al tanto de todo con el cariño y la atención que solo una madre o abuela podría dar. Le devolví el abrazo efusivamente, sintiéndome en confianza por primera vez en la tarde.
—¡Vamos, mija! Le guardé comida de la cena y chocolate caliente.
Me guió como si fuera una niña pequeña a la vieja casa, con una mano en la espalda y sin siquiera mirar a su esposo, quién se encargaba de mi equipaje.
—Su abuelo ya comió y está calentándose un poco frente a la chimenea, en un rato tengo que acostarlo. El doctor le recetó unas pastillas para dormir y lo tumban toda la noche —agregó.
El sol ya había caído hace un rato y el interior de la casa estaba oscuro, cubierto de sombras que solo eran perturbadas por la luz de la pequeña chimenea que yacía en el centro del salón principal. En una silla de ruedas oxidada, rodeado de muebles de madera tan viejos como él, se encontraba mi abuelo; observaba con mirada perdida el vibrar del fuego.
Tenía casi veinte años sin verlo y unos siete sin hablar con él. Si bien, una pequeña parte de su rostro y mirada guardaban una pizca de lo que alguna vez fue, la mayoría de su ser había cambiado por completo.
Un poco nerviosa, me acerqué a él y arrodillé a su lado. En ningún momento el anciano se percató de mi llegada; su mirada permaneció en el fuego.
—Hola, abuelito —susurré—. ¿Cómo has estado?
Mi abuelo no se inmutó. Por más que esperé respuesta, sus ojos no se dignaron a desviarse de la hoguera. Acaricié su mano y me incorporé, luego, besé su frente y obtuve el mismo resultado.
—Ay, mija, es la medicación. Tiene sus días buenos y otros no tanto —explicó Antonia—. Venga, le sirvo la comida.
Antonia me llevó a la cocina, la cual se encontraba en la parte trasera de la casa, después del jardín interior que mi abuela tanto cuidaba antes de morir. En el amplio mesón de piedra lisa que había en el centro de la cocina, me sirvió una generosa cena.
La señora habló hasta por los codos de mi abuelo y chismes innecesarios de gente que desconocía, mientras comía con una sonrisa ante cada una de sus ocurrencias.
—Don Evaristo se despierta bien temprano. A eso de las seis comienza su día y, por ende, el mío también, incluso un poco antes que el de él. Si me disculpa, voy a acostarlo y a descansar —dijo avergonzada—. Francisco ya tuvo que haber llevado sus maletas a su habitación. ¿Si recuerda cuál era la habitación de su abuelo? ¿La principal en el segundo piso?
—Si, no te preocupes, Antonia. Lo recuerdo bien, descansa.
—Ah, se me olvidaba, no tenemos luz en la parte de arriba de la casa; se quemaron unos cables y no hemos conseguido repuesto. Las velas están en la mesita de la escalera.
Antonia se marchó con un encogimiento de hombros y con una sonrisa tímida a modo de disculpa. En poco tiempo, fui consumida por el silencio abrumador que ahondaba en la casa; casi en lo más alto de una montaña, rodeada del húmedo bosque y con el vecino más cercano a casi un kilómetro de distancia, en la hacienda del Junco el silencio era lo que sobraba.
Estaba exhausta, pero por algún motivo mi cuerpo se negaba a ir directo a la cama. En mi pecho, cabalgaba la incesante necesidad de explorar el hogar de mi infancia. Tomé las velas y encendí una, mientras cada una de mis pisadas despertaba un chirrido molesto en la vieja escalera.
El largo pasillo del segundo piso, estaba tan oscuro como una noche sin luna. La tenue luz de la vela, recreaba una batalla tortuosa contra la inmensidad de las sombras. Mi teléfono, como lo suponía, no traía batería después de tan largo viaje; así que, solo me quedaba confiar en aquella decrépita llama.
A paso lento, caminé por aquel corredor que en algunas pesadillas se vería eterno. Justo al final, una vieja y llamativa puerta me esperaba; tras ella, había otras escaleras que llevaban al tercer piso y escondían el único sitio que cuando era niña tenía prohibido visitar: el desván.
La curiosidad me sedujo tal cual lo haría un pequeño diablillo sobre mi hombro. Tenía que subir a ese mágico y secreto lugar que mi abuelo mantuvo siempre cerrado con llave. Supuse que así seguiría, pero al girar el pomo la puerta estaba abierta.
Como una niña cometiendo alguna travesura, tuve la curiosa sensación de que alguien me estaba observando; sin embargo, cuando giré para comprobarlo solo me encontré con sombras a mis espaldas. No había nadie que me detuviera.
Decidí continuar con mi objetivo y descubrir, que era eso que el abuelo tanto se molestaba con esconder. Subí las escaleras por el angosto y sucio pasillo, cargada de expectativas y al llegar a mi destino, la decepción me cayó como un balde de agua fría.
En el desván no había nada más que un escritorio enmohecido con una silla, cajas viejas, polvo y periódicos que, a simple vista, parecían de hace medio siglo. No obstante, por algo, mi abuelo no había querido que nadie entrara a ese lugar, así que aquella compulsión por descubrir sus secretos, volvió a tomar posesión de mi ser.
Me senté en la silla y fijé la vela en el escritorio. Con desconfianza comencé a fisgonear los recortes de periódicos tan viejos, que parecían listos para deshacerse entre mis dedos. Curiosamente, los titulares casi siempre eran los mismos: «El ánima del Junquito, ataca de nuevo»
Al parecer existió un supuesto asesino serial en los años sesenta, aunque las opiniones populares decían que podría tratarse de un espíritu como La Llorona o El Silbón, ya los cuerpos se encontraban entre los matorrales, sin dejar ni una sola pista sobre el autor de los hechos.
En la pila de periódicos, había unos reportajes mucho más atrevidos que mencionaban la manera de actuar del asesino: este asfixiaba a sus víctimas, extraía sus ojos y mutilaba sus genitales; siempre, en ese mismo orden.
Confieso que no pude evitar contener un escalofrío ante la perversidad de aquellos actos. «¿Qué clase de persona haría algo así?» me pregunté
Otros periódicos, también advertían que el mayor peligro lo corrían los hombres caucásicos, de ojos claros, extranjeros o con mucho dinero, ya que todas sus víctimas, compartían eso en común. Además, algunos artículos comentaban que en la morgue todavía había cuerpos sin identificar debido a la falta de documentos de identidad.
En ese momento, una ventolera hizo que temblaran las maderas del tejado y automáticamente di un salto; ya era suficiente tétrico lo que estaba leyendo a la luz de la vela como para agregarle los sonidos del viento.
Debí detenerme allí, pero mi inquisitiva curiosidad no me lo permitió y comencé a hurgar en los cajones para saber más. Incontables carteles de desaparecidos me recibieron, cada uno tenía el retrato hablado de los individuos.
Enseguida supuse, que se trataban de las víctimas del Ánima e inevitablemente, seguí fisgoneando hasta toparme con el único cajón cerrado con llave. No estaba en mi naturaleza quedarme con tanta ansiedad en el pecho, así que forcé la cerradura.
Adentro, un cúmulo de identificaciones con fotografías de miradas vacías me esperaban. «Abuelito..., ¿qué haces con esto?», cuestioné, mientras mis manos temblaban con algunos de esos documentos en ellas.
Una de las fotos se me hizo familiar y al compararla con uno de los retratos de los carteles, confirmé mis malos pensamientos. Era el pasaporte de una de las víctimas.
Podía entender que mi abuelo siguiera la historia del Ánima. En esa época, sin otra manera de entretenerse, quizás perseguir a un asesino serial era lo único divertido que hacer, pero... ¿qué hacía con las identificaciones? Él nunca perteneció a ningún organismo policíaco, ni mucho menos fue investigador privado.
Cerré de golpe los cajones e intenté ocultar todo, cuando una macabra suposición danzó en mi cabeza. No podía dar crédito a lo que mi mente estaba maquinando y la ansiedad por descubrir un secreto culposo de mi abuelo, se estaba transformando en pánico. Solo una persona podía tener las identificaciones de las víctimas o desaparecidos: El ánima del Junquito.
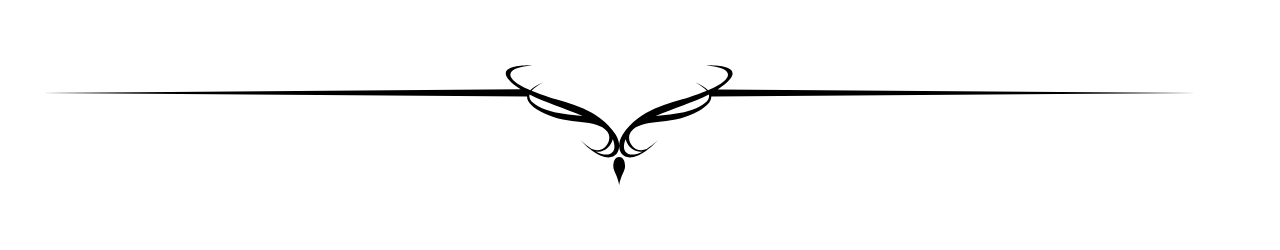
N/A: ¿Qué harían ustedes si descubrieran que su abuelo es un posible asesino serial? 😵
Definitivamente, ¡Camila no la tendrá fácil en esta historia!
Gracias por darle una oportunidad a mi trabajo, si te gustó házmelo saber con un voto y/o comentario. Recuerda, ¡tus interacciones son mi gasolina!
*Editado: 16/07/2024*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top