1NT3RLUD10
SEIS MESES Y MEDIO ANTES.
Al fin iba a cumplir ese sueño de abandonar este trabajo. Abandonar la farmacia, dejando todo detrás mientras me llevaba una buena cantidad de dinero. Había ahorrado lo suficiente como para sobrevivir un par de semanas en el Domo Central mientras buscaba un nuevo trabajo. Sin embargo, algo me detenía.
O más bien alguien.
Un armonioso sonido de piano sonaba dentro de la casa. Era una de las pocas casas del tercer octante en ese domo. La mayoría de edificios se encontraban más cerca al centro del domo, alzándose en espiral, llenos de árboles y enredaderas. A través de cada ventana y vidriera solo se veía verde: muchos campos verticales, unas enormes plantaciones piramidales y algún bosque autosustentable. ¿Por qué todo tenía que ser aburrido?
Estaba cansada, subiendo las escaleras hacia mi cuarto. Cada vez que llegaba del trabajo papá estaba tocando el piano con una o dos copas de vino. Yo comprendía que tuviera dos o tres éxitos musicales, pero aquello no significaba que debía molestar todo el día con sonatas alegres. ¿Por qué no se compraba un estudio?
El piano dejó de sonar justo cuando estaba cerca de subir las escaleras completamente. Su pelo era rubio, como el mío, largo y combinaba con su gorra de farmacéutica. El logo familiar de la Farmacia Carusso sublimado de rojo sobre una pastilla resaltaba en el uniforme dorado con laterales blancos. Cometí un error al haber diseñado el uniforme cuando tenía 14.
—Hija, ¿estás ahí? —dijo Hermes Carusso, mi padre—. Vení un rato.
Bajé hasta la sala. Los sillones limpios estaban vacíos desde que mamá se mudó. El divorcio no parecía haber afectado a papá. Creí que estaría semanas llorando, pero estaba frente al piano con una postura relajada y con las piernas abiertas. No entendía por qué un hombre nada elegante tocaba un instrumento tan aristocrático.
Me acerqué a él. Tenía un rostro afilado y amable, el cuerpo flaco y vestía con un pantalón marrón y un abrigo de algodón navideño.
—Sofía —insistió—, te voy a contar una cosa.
«Seguro es una de esas metáforas con plantas que tanto le gusta hacer», pensé, hastiada.
—La Flor de Cristal —dijo él—. ¿La conocés? Tenemos una en el jardín.
No lo sabía. Nunca iba al jardín. Plantas habían por todo el puto octavo domo, ¿para qué tener un jardín en una ciudad que servía prácticamente de huerto para el planeta Marte?
—No estoy de humor —dije, dándome la vuelta.
—Escuchá —ordenó él.
Casi nunca pedía nada, por lo que aquello me sorprendió y me detuve.
—Esa flor —continuó—, cuando hay una tormenta, pierde su color. Se vuelve transparente, casi como un cristal. Ningún bicho se le acerca, nadie quiere ver una flor sin color. Es prácticamente invisible. Pero cuando la tormenta pasa y el sol vuelve a iluminar el cielo, la flor de cristal se llena de vida. Su fruto es delicioso y resalta entre la maleza.
—Pa, estoy cansada —me excusé, bostezando y volviendo a mirarlo sentado allí—. Acabo de llegar. No entiendo qué querés decirme.
—Hija, lamento mucho lo de tu amiga —dijo él entristecido, tratando de tomar con pinzas un tema tan delicado como la muerte de alguien cercano—. Fue algo inesperado. Pero ya ha pasado mucho tiempo. Antes eras muy alegre, pero ahora, cada vez que llegas de la farmacia solo te encierras en tu cuarto y no vuelvo a verte hasta el día siguiente. Por favor, la tormenta ya pasó y...
—Pa. No me pasa nada —interrumpí. En realidad no quería hablar del asunto; ya iba a solucionarlo sola—. Cambiemos de tema. Eres rico, ¿no? ¿Por qué no nos mudamos aún al Domo central? Dejá que otro se encargue de la farmacia. Vamos allá donde los sueños se cumplen.
—Allá es muy peligroso —musitó papá—. No me gusta el tránsito, los edificios y la gente. Además de las sustancias y la política. No, hija, nosotros estamos bien acá.
—Es todo —dije, decepcionada—. Es lo que quería saber.
Me giré y luego comencé a caminar hacia las escaleras. Yo si tenía ambición. Estaba harta de lo mismo de siempre y no pensaba quedarme ahí.
El piano volvió a sonar y subí a mi habitación. Mi casa era rustica, de ladrillos revocados y de muebles de adobe. Desde que papá comenzó a ganar mucho dinero con la farmacia, empezó a comprar cosas antiguas; de hace quinientos años. Compraba en especial cosas provenientes de la Tierra.
Yo odiaba aquello. Lo único tecnológico en mi casa era el sistema de protección y el jardín autosustentable. La cocina de Jessica, mi mejor amiga, tenía un horno prediactivo que les hacía la comida que deseaban con solo un comando de voz. En cambio, el que cocinaba en esta casa era el mayordomo que estaba a punto de jubilarse. El viejo y arrugado Otis.
Me tiré a la cama y suspiré, repasando mis planes. Tomé aire y volví a suspirar.
—Ezet —llamé, con los ojos cerrados. El sistema de asistencia personal se encendió.
—¿Desea algo, Sofía? —dijo Ezet. No era una voz robótica, pero tampoco tenía un parecido a la humana. Muy extraño.
—Enviá este mensaje de voz a Jessica —ordené.
—Entendido. Grabando.
—Jess, vení a buscarme —dicté para que el programa lo grabase—. Papá cree que estoy durmiendo. Esperáme detrás del jardín en casa.
Seguidamente, comencé a revisar mis maletas. Me estaba preparando. No tenía muchas cosas, y no pretendía llevar casi nada que no fuera mío. Casi nada, porque con uno de esos platos antiguos de papá podía ganar lo suficiente como para comer por una semana en el Domo Central.
Pero no revisaba mis maletas para saber lo que llevaba, sino para sacar uno de mis abrigos. Hacía demasiado frío en esa época del año, donde se ambientaba el clima del domo entero para aumentar la producción de cierto tipo de plantas invernales. En el Domo Central no había este tipo de cambios climáticos. Supuestamente siempre se mantenían a un promedio de temperatura.
Me vestí rápido, sin quitarme el uniforme a acepción de la ridícula gorra de la farmacia. Abrí la ventana y, deteniéndome para asegurarme de que el piano seguía sonando, descendí por la tubería metálica a un lado de mi pared. Ningún vecino me vería, pues no había uno en kilómetros a la redonda. Todo era verde y en el horizonte se divisaban las paredes del domo. Al otro lado estaba el desierto rojo de Marte.
Era medio día. El lejano sol estaba por la mitad de su trayecto.
Caminé hasta el jardín trasero. Estaba todo muy organizado, con plantas en fila, árboles en fila, huertos verticales y floreros colgando en la muralla que dividía el terreno familiar y la carretera. Flores. Me acerqué a verlas, pues estaban muy cercanas al portón por donde saldría. Allí estaba. La flor de cristal. Era blanca y con antenitas amarillas. Había un par más a su alrededor. Eran bellísimas. Aquello me hizo sonreír.
Solo esperé unos minutos en el jardín y vi llegar uno de esos automóviles suspendidos con motor de pulso. Estaba algo desactualizado, pero era uno de los más lujosos en el tercer octante. El encubrimiento era de carbono pintado de gris. Jessica se lo había pedido prestado a su madre supuestamente para ir de compras. Sin embargo, íbamos a La Favela.
Aquel barrio cercano a las paredes del domo era conocido como una zona residencial para los trabajadores en las Plantaciones Piramidales. Mi exnovio vivió ahí mucho tiempo de hecho.
No dudé en subir al auto y acomodarme en el asiento del pasajero con mi abrigo cubriéndome.
—Creí que no íbamos a hacer algo así desde lo de Georgia —dijo Jessica. También estaba abrigada con un chaleco de cuero y unos guantes extraños. Su piel oscura brillaba.
—Hay que superar las muertes —contesté con frialdad—. Arrancá.
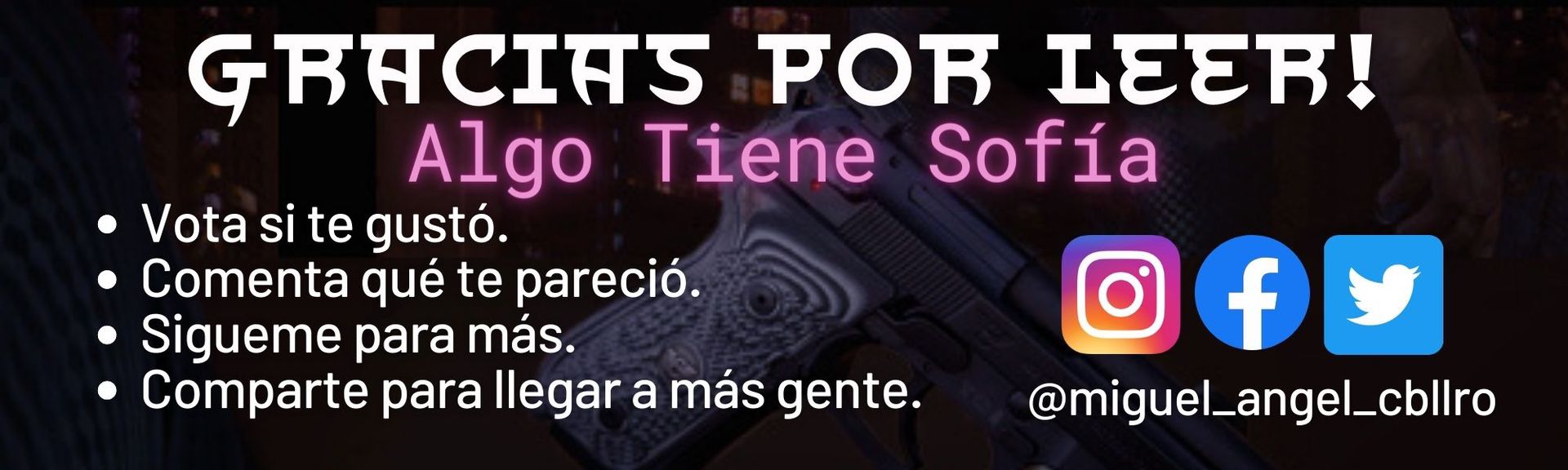
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top