«¡Veneranda Atenea, protectora de la ciudad, divina entre las diosas!»
Homero. Ilíada. CANTO VI.
La luz del sol se filtraba a través de la fina piel de mis párpados y la brisa fresca que se colaba en la habitación traía consigo el arrullo de los pájaros. Me incorporé despacio y aparté algunos mechones que caían de manera descuidada sobre mi rostro, haciéndome cosquillas. El quitón* de lino que cubría mi cuerpo se deslizó despacio por mis muslos cuando me erguí. La piel se me erizó al sentir la frialdad del barro cocido en las plantas de mis pies. Avancé despacio hacia el tocador y tomé asiento frente al mueble en el que se encontraban dispuestos todos mis ungüentos. Mi imagen apareció sobre la superficie de oro del espejo circular de grandes dimensiones que había encima del tablero.
La mirada que me devolvió el objeto me hizo fruncir el ceño. Una emoción extraña me sacudió al comprender que el reflejo que había frente a mí no era yo, sino una chica de bellas facciones. Recorrí el rostro con las yemas de mis dedos, desde la mandíbula hasta el límite de mis cejas. Un rictus angustiado empañaba su —«mi», corregí mentalmente— bello semblante.
Me giré esperando encontrar las paredes pintadas en tonos neutros de la habitación de invitados de Diane, pero eso no fue lo que vi. En su lugar contemplé una estancia con muros estucados cubiertos de representaciones al fresco de escenas animales y vegetales en colores llamativos. En ella se emplazaban varios muebles en madera, de formas sencillas y características sobrias. Oteé la estancia hasta hallar un vano de grandes dimensiones, adornado con ricas telas, en uno de los laterales de la habitación.
«¿Qué...?».
El aire abandonó mis pulmones cuando atravesé el dintel que comunicaba con el balcón. Ante mí se alzaba un vasto mar. La luz del sol refulgía sobre las aguas cristalinas del horizonte, haciendo que los ojos me lagrimeasen a causa de la intensidad del resplandor. El agua y la tierra se fundían en una preciosa playa salpicada por pequeñas construcciones rudimentarias: un campamento.
«Troya».
La puerta de la habitación se abrió a mi espalda y por ella cruzó una mujer. Sus ojos recorrieron la estancia en mi búsqueda hasta que me halló de pie en el exterior. Frunció los labios en un gesto de desaprobación tras revisar mi atuendo de una vistazo rápido.
—¿Aún no te has preparado? Tu padre nos espera.
Yo no había visto a aquella mujer en mi vida, pero sabía perfectamente quién era.
«Hécuba».
—¿Ha habido noticias?
Las palabras abandonaron mis labios sin que pudiese impedirlo. Comprendí que yo era una mera observadora ocupando un cuerpo que no me pertenecía.
—Los hombres creen que ha habido algún tipo de discusión entre Agamenón y Aquiles. Nuestros informantes están tratando de hacer todas las averiguaciones posibles, pero, al parecer, el origen del conflicto ha sido una viuda que tomaron cautiva en Lirneso.
Un escalofrío me recorrió.
—¿Es ese, acaso, el destino que nos espera, madre? —pregunté, desesperada—. ¿Ser concubinas? ¿Simples botines de guerra?
—Por supuesto que no, querida. Nada malo puede ocurrirnos. —Las manos de Hécuba apartaron varios mechones cobrizos de mi frente con ternura—. Nuestras murallas fueron construidas por los mismísimos Apolo y Poseidón.
Aparté sus manos con delicadeza y me volví hacia el exterior para poder observar el campamento griego que llevaba ya nueve años sitiando nuestro hogar.
—No lo comprende, madre. Lo he visto: Troya perecerá. —Las lágrimas inundaban mis ojos, impidiéndome ver con claridad—. La sangre correrá por sus anchas calles.
—Eso es imposible —aseguró con rotundidad.
Alguien golpeó la hoja de la puerta, pidiendo permiso para entrar. Limpié mis lágrimas con un movimiento rápido para evitar que nadie más las viese. El joven que la atravesó tras el consentimiento de Hécuba me resultó tremendamente familiar. La sangre se me heló en las venas al caer en la cuenta de que él fue quien mató al daimon que apareció en mi apartamento. Lucía mucho más joven, pero no había ninguna duda de que era él.
—Mi tío me manda a buscaros. —Su voz era tal y como la recordaba—. Quiere saber si os uniréis a nosotros en breve.
Me aclaré la garganta, tratando de recomponerme para contestar, pero Hécuba lo hizo por mí:
—Solo necesitamos unos minutos más, Eneas.
El susodicho me miró con preocupación. Al parecer mis intentos por evitar que me viese llorar no habían dado resultado. Vi como se debatía entre acercarse a mí o abandonar la habitación. Negué suavemente con la cabeza para indicarle que no debía preocuparse y, pese a que pareció reticente a creerme en un principio, nos dedicó un asentimiento quedo y una sonrisa antes de dejarnos solas de nuevo.
El dolor de espalda evidenciaba que el escritorio no era el lugar más idóneo para el descanso. Me erguí despacio y sobé la zona de mi cuello, tratando de aliviar la tensión de mis músculos. Casi por instinto, miré a mi espalda, sintiendo aún sobre mí los ojos oscuros del chico del sueño.
«Eneas», pensé. Ese era su nombre. Y parecía realmente preocupado por mí. O, mejor dicho, por la chica cuyo cuerpo había ocupado. Pero, ¿quién era ella? Su llanto angustiado y la desazón de sus palabras me recordaron cuan dramático había sido su destino. Todos ellos habían sido sitiados dentro de la ciudad durante diez años, a sabiendas de que la muerte sería su único final.
Chisté malhumorada al ver que había arrugado varios de los documentos que había estado revisando la noche anterior. Al parecer las nuevas pastillas para la concentración no estaban funcionando según lo esperado. El aire invernal se coló en el interior cuando abrí las ventanas. El sol comenzaba a alzarse en el horizonte, de manera que sus rayos se reflejaban sobre las superficies acristaladas de los rascacielos de la ciudad. La visión me recordaba, de alguna manera, al paisaje troyano de mi sueño, con sus aguas cristalinas y playas paradisíacas, afeadas por la presencia de aquellas cabañas maltrechas en las que vivieron los griegos por tanto tiempo. No podía llegar a imaginar la angustia de los troyanos ante aquella situación.
Me obligué a pensar en cualquier otra cosa, ya que de nada me servía apesadumbrarme por algo que había ocurrido milenios atrás. Aquellas personas estaban muertas y ya no podíamos hacer nada para ayudarlas.
«No todos están muertos», me recordé. Y era cierto; aquel hombre, Eneas, seguía vivo. Yo le había visto con mis propios ojos. Pero, ¿cómo era posible? ¿Acaso era un dios también? Y, lo más importante, ¿qué quería de mí? ¿Cómo sabía que me encontraba en peligro? ¿De qué me conocía? «Lo sabrás a su debido tiempo» me dijo. ¿A qué se estaba refiriendo con aquella frase?
«Es solo un sueño», pensé. La parte racional de mi cabeza trataba de refrenar el discurrir frenético de preguntas sin respuesta de mi mente. Todo el mundo soñaba con cosas sin significado alguno a diario y esos sueños no representaban nada.
«Pero esas personas no han participado en la creación de la vacuna que desatará una guerra entre dioses olímpicos, así que no deben preocuparse por sus desvaríos oníricos», recordó mi conciencia. A pesar de ese pensamiento, traté de tranquilizarme. Cabía la posibilidad de que, efectivamente, fuese solo un sueño. La presencia del Consejero, tal y como él mismo se había hecho llamar, en mi apartamento me había causado una gran conmoción, por lo que mi cerebro podía haber usado su recuerdo en ese sueño sin ningún razón.
A ello habría que sumarle mi reciente obsesión con todo lo relacionado con el conflicto aqueo troyano, lo que me había llevado a pasar tardes enteras leyendo la Ilíada. De hecho, y siendo totalmente sincera, podría decirse que estaba un poco obsesionada con todos ellos. Hécuba, Príamo, Paris, Helena o, incluso, Héctor y Andrómaca ocupaban mis pensamientos durante más tiempo del que estaba dispuesta a admitir en voz alta, atormentándome de día y noche, hasta el punto de que no necesitaba conocer su verdadera apariencia para soñar con ellos. Sus rostros sin vida eran frecuentes cada vez que me permitía el lujo de cerrar los ojos, por lo que había decidido reducir mis horas de sueño, aprovechándolas para trabajar en todo el papeleo atrasado y, de paso, tratar de encontrar una manera de frenar el lanzamiento de la vacuna. No era lo que deseaba, pero, según Ares, era la única manera posible de evitar el conflicto. Y, ¿quién era yo, una simple mortal, para contradecir al dios de la guerra?
A pesar de la hora, pues no eran más de las seis de la mañana, abandoné la habitación, dispuesta a prepararme para fingir, como llevaba haciendo desde hacía ya algunas semanas, que tenía la situación bajo control. A medida que avanzaba por el largo pasillo del piso de Diane, unas voces, procedentes del salón, llegaron con mayor claridad a mis oídos, obligándome a detenerme abruptamente.
Los susurros de los gemelos eran prácticamente ininteligibles, por lo que traté de acercarme despacio con el objetivo de oír la conversación. Era consciente de que escuchar a hurtadillas no era un comportamiento muy lícito, pero necesitaba conocer la información sin intermediarios. Y sabía que Diane era capaz de ocultarme aquellos datos que considerase dolorosos para mí, por lo que no podía correr riesgos. Necesitaba conocer toda la verdad. Sin preámbulos ni contemplaciones de ningún tipo.
—¿Era mortal? —preguntó una tercera voz que identifiqué al segundo.
Lizzy.
El hecho de que lo que sea que estuviesen hablando hubiese requerido la presencia de la mujer a primerísima hora de la mañana solo consiguió acentuar mi curiosidad. ¿Qué podía ser tan importante?
—No —contestó Apolo con sequedad.
—¿Divino?—inquirió Mel. Su asistencia a aquella reunión, aparentemente improvisada, no fue ninguna sorpresa: la mujer jamás dejaría sola a su novia—. Si no era mortal ni divino, ¿entonces qué era?
—No tengo ni idea. Lo único de lo que estoy seguro es que no era ninguna de las dos cosas. Su aura era diferente.
—¿Diferente en qué sentido? —preguntó Diane.
Algo en sus tonos curiosos me hizo comprender que la conversación había comenzado hacía no mucho.
—No era como nosotros, Arti —sentenció el dios—. Y tampoco era como Sophie. Era otra cosa.
Diane soltó una maldición.
—¿Y solo os observó? —curioseó Lizzy.
—Estaba al otro lado de la calle. Sentí su presencia en cuanto salimos de la iglesia. —Las explicaciones de Apolo me hicieron comprender que estaba relatando nuestro encuentro con el tipo misterioso tras el funeral del señor Sanders. La llama de la furia titiló en mi fuero interno, calentándome, al saber que me habían excluido de la conversación de manera premeditada. Ese era el motivo por el que me veía obligada a escuchar a escondidas—. Fue como si el aire ganase densidad. Sé que es una locura, pero juraría que el aire tenía un regusto a algo extraño...
Su explicación atrajo mi atención, ya que había descrito a la perfección aquello que yo también había sentido.
—¿Qué quieres decir con eso, Apolo?
—Metal. El aire sabía a metal.
Un silencio denso se instauró en la sala. El muro que nos separaba me impedía contemplar sus rostros, pero no necesitaba verles para saber que estarían turbados por el desconcierto y la duda; la misma que invadía mis pensamientos. Al parecer la afirmación del dios era de suma importancia para aquellas mujeres, aunque no significase absolutamente nada para mí.
—¿Qué opinan los demás? —preguntó Lizzy nuevamente.
Otro largo silencio se hizo presente.
—No saben nada.
—¿Cómo que no saben nada?
—Apolo no dejó que Sophie hablara de ello —contestó Diane nuevamente.
Algo en su tono me hizo comprender que no estaba del todo de acuerdo con la decisión de su gemelo y, a pesar de ello, no le había cuestionado.
—¡¿Qué?! —Mel no daba crédito—. ¿Y se puede saber por qué?
—Atenea no... —comenzó el dios, pero mi amiga le interrumpió:
—¡Por los rayos de Zeus, Apolo! —exclamó Lizzy, enfadada—. ¿Otra vez? Dime, por favor, que esto no tiene nada que ver con que ambos compartáis el título de divinidades de las artes.
Apolo bufó.
—Esa no reconocería el arte, aunque la aplastase un piano —refutó con sorna.
No pude evitar poner los ojos en blanco.
—Cree que nos traicionará —explicó Diane por su hermano—, pero Atenea no haría algo así. No a ella. La quiere demasiado.
—¿Tengo que recordarte de parte de quién luchó en Troya? —rebatió su hermano, evidentemente contrariado—. Porque, desde luego, no fue de la nuestra. Y, siento ser yo quien te diga esto, Artemisa, pero me cuesta creer que haya cambiado de opinión solo por ella. A fin de cuentas, no tuvo reparos en luchar contra Eneas.
Los ojos oscuros de Eneas volvieron a mi mente, taladrándome el alma con la preocupación que siempre habían mostrado al mirarme, tanto en mi sueño como en mi apartamento.
—¿Crees que no lo sé? —discutió Diane con voz aguda. Su crispación se filtraba en su tono. El silencio tras su pregunta solo podía indicar que trataba de sosegar su temperamento—. La necesitamos y lo sabes —objetó, categórica—. Además...
—Artemisa —atajó su hermano, impidiendo que mi amiga concluyese la frase. Esperé por una explicación que no llegó—. ¿No te enseñaron tus padres que escuchar conversaciones privadas sin permiso es de mala educación?
Esta vez fue mi turno de bufar. Podría haberme inventado cualquier excusa barata, pero mentir al dios de la verdad no parecía algo muy fructífero. Tomé aire a conciencia y salí de mi escondite, enfrentando la mirada de todos los presentes.
—No creo que seas el más indicado para hablar de educación. —Apolo me dedicó una de sus características sonrisas falsas, la cual abandonó su rostro tras mi siguiente pregunta—: ¿Por qué fue Eneas a mi apartamento aquella noche?

*Quitón: prenda de vestir, de forma rectangular, usada indistintamente por hombres y mujeres, que se colocaba alrededor del cuerpo durante la antigua Grecia.

¡Hola de nuevo!
¡Aquí os dejo un nuevo capítulo de Éride! 😎
¿Qué pensáis del sueño de Soph?
•
¿Qué sabéis vosotrxs de Eneas?
¡Espero que os haya gustado! ¡Os leo, ya lo sabéis! 🤓 Hoy os dejo por aquí este cuadro de Rembrandt que no puede ser más ✨ ESPECTACULAR ✨
¡Nos leemos pronto!
¡Un abrazote enorme, mis bombones!
❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Oli.
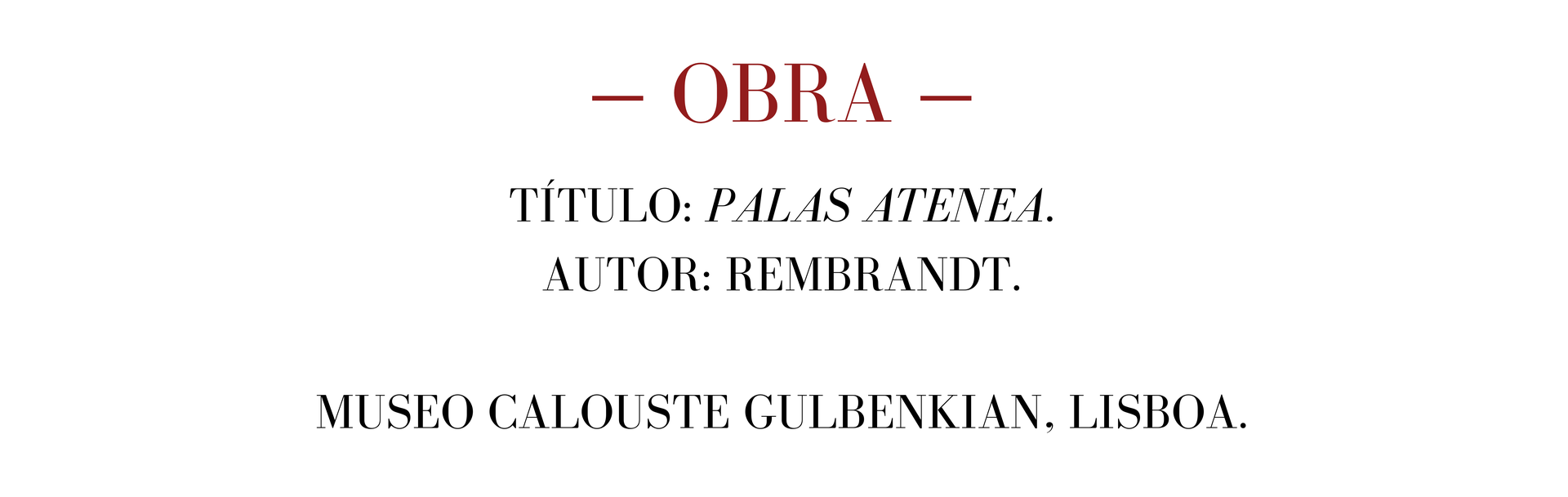

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top