«¡Sueño, rey de todos los dioses y de todos los hombres!»
Homero. Ilíada. CANTO XIV.
Los rayos del sol entraban por los grandes ventanales, tamizados por las cortinas de lino que decoraban los vanos. El perfil de una figura solitaria se recortaba contra el haz de luz. No necesité acercarme mucho más para reconocer su identidad. La larga cabellera castaña y la constitución atlética de Atenea eran fácilmente identificables. Los hombros tensos y la avidez con la que inspeccionaba las desiertas calles que se abrían a sus pies ponían en evidencia su crispado estado de nervios. Y no era para menos teniendo en cuenta que debíamos sumar un nuevo integrante a la lista de personas dispuestas a acabar con mi vida.
Avancé hacia ella con paso vacilante y una taza de té en la mano. Cuando me encontré a una distancia prudencial, aclaré mi garganta para indicar mi presencia. Una sonrisa que no llegó a sus ojos se dibujó en sus labios cuando se volvió hacia mí. Imitando su gesto, tendí la taza de líquido humeante, que recibió gustosa, en su dirección.
—Muchas gracias, querida —dijo. Al ver que no iba a acompañarla añadió—: ¿Tú no tomas nada?
Negué con un gesto de cabeza al tiempo que ella le daba un sorbo a su bebida.
—No me encuentro muy bien últimamente.
Mi justificación la hizo fruncir el ceño. Sin embargo, y a diferencia de sus hermanas, que me dedicaban miradas de lástima a las que me había visto obligada a acostumbrarme, fijó su vista al frente y guardó silencio. Atenea no era como el resto. Uno no necesitaba conocerla en profundidad para saber que su inteligencia y empatía no se circunscribían únicamente al ámbito de sus dones, sino que iban más allá. Ella no perdería el tiempo asegurándome que todo saldría bien cuando existía la posibilidad, por reducida que resultase, de que las cosas se torciesen. Lucharía hasta el final por mi bienestar, pero jamás me brindaría palabras vacías para ofrecerme un falso consuelo. El silencio entre ambas parecía perforar mis tímpanos a cada segundo. A ello no ayudaba el hecho de que ella y yo fuésemos las dos únicas personas presentes en el apartamento en ese mismo momento.
»—Vi tu templo de Troya—comenté con fingido desinterés—. Estuve allí.
Tras averiguar que los que creí mis sueños eran en realidad los recuerdos de Casandra, estos habían adquirido una nueva dimensión para mí. Por ello, pasaba horas tratando de rememorar todos aquellos detalles que me ayudasen a comprender mejor la situación. Mi última pesadilla, aquella que se desarrollaba en el interior del templo de la diosa de la sabiduría era, sin lugar a duda, la más dolorosa. Por el rabillo del ojo vi el suspiro que abandonó sus labios.
—Los recuerdos de Casandra.
No añadió nada más. Tampoco fue necesario. Ella sabía mejor que nadie como ignoró las súplicas de la joven princesa cuando aquel desalmado se atrevió a ultrajar su alma como solo un cobarde sabía hacerlo.
—Son horribles —aseguré, conmovida por la vida a la que fue condenada—. Lo que ha sufrido... Lo que Apolo le hizo es imperdonable.
Aquella era la primera vez que me permitía expresar mi opinión sobre el tema abiertamente. Desde que descubrí la manera en la que el dios de las plagas condenó su vida a la miseria cuando la princesa troyana se negó a corresponder su amor, no había podido dejar de pensar en la crueldad que un acto así entrañaba. Creí que Atenea defendería a su hermanastro, pero me equivoqué.
—Lo es —concordó. Tras una pausa en la que aprovechó para beber un poco de té, no supe si por sed o por obtener más tiempo para ordenar sus pensamientos, habló—: Todos nosotros hemos hecho cosas imperdonables, Sophie. Yo la primera.
Sopesé sus palabras sin emitir sonido alguno. Esa información no me sorprendió, y más teniendo en cuenta que todas mis acciones debían agruparse también bajo la cúpula de la culpa que parecía teñir su voz. Al igual que Atenea, Apolo o, incluso, Diane, yo había cometido actos horribles.
—¿Te arrepientes? —inquirí, curiosa. Atenea apartó la mirada de la calle para mirarme fijamente. El desconcierto que reflejaba su rostro me obligó a formular mi pregunta nuevamente—. ¿Te arrepientes de tus errores?
Ni siquiera dudó antes de asentir con vigor.
—Por supuesto que lo hago. Mucho.
El miedo y la frustración que atisbé en los ojos de Casandra cuando nos advirtió sobre el retorno de Áyax me hizo comprender que, en casos como el suyo, el arrepentimiento no era suficiente. Tampoco lo era en el mío, de manera que la pesadumbre que me atormentaba no conseguiría reparar jamás el daño que había causado. Debido a ello, solo me quedaba aprender a vivir con el pesar y gestionarlo para tratar de reducir paulatinamente el dolor que continuaba produciéndome.
—Muchas veces arrepentirse no es suficiente —repetí, esta vez en voz alta y la vista clavada en el exterior—. Por muy profundo y sentido que sea el remordimiento.
No supe a quién estaba refiriéndome exactamente con aquel razonamiento.
—Tienes razón —concordó con el pragmatismo que la caracterizada—, pero me gusta pensar que todo el mundo merece una segunda oportunidad.
Tampoco logré discernir a quién estaba aludiendo ella con el suyo. Aparté la vista del lugar exacto desde el que, días atrás, nos observaba el hombre desconocido, cuya identidad ya era sabida por nosotros: Áyax el Menor, que acaudilló el destacamento de los locrios durante la guerra de Troya.
—¿Todo el mundo?
La diosa apoyó una mano sobre mi antebrazo sano en un intento de reconfortarme. Había sinceridad en sus ojos cuando afirmó:
—Todo el mundo, Sophie.
La intensidad de su voz me hizo saber que, al contrario de lo que expresaba, no estaba refiriéndose a un grupo generalizado de personas, sino a mí misma. No necesitaba interrogarme en profundidad para saber que el dolor habitaba en mi interior. Los ojos se me llenaron de lágrimas con la premura suficiente como para no lograr evitar que estas fuesen vistas por la diosa. Sin embargo, y como esperé que hiciese, no apostilló nada, sino que se limitó a consolarme en silencio. Coloqué una mano sobre la suya y le di un suave apretón en señal de agradecimiento.
»—¿Qué te ha pasado en el brazo?
Parpadeé con sorpresa al pensar que se refería a los cortes ya sanos que lucía en la otra extremidad. Observé el lugar que me indicó con un gesto de cabeza. Allí, un par de palmos por debajo del codo, había una serie de moratones que me habían pasado desapercibidos.
—Casandra quiso decirme algo antes de marcharnos —informé, impresionada con la fuerza con la que debió agarrarme para infligirme tales lesiones—. Supongo que se dejó llevar por los nervios.
—¿No llevabas tu collar?
La pregunta fue planteada con un tono tan casual y cotidiano que, de no haber sido por la extrañeza del contenido, no habría reparado en ella. Alcé la vista hacia Atenea, que volvía a mirar hacia fuera como si aquella cuestión no hubiese sido pronunciada por ella. Sin embargo, la fuerza que ejercía sobre el tazón de porcelana me hizo saber que su quietud era pura fachada.
—¿El collar?
Llevé una de mis manos hasta el lugar en el que la fina cadena de oro descansaba sobre mis clavículas. Estaba tan acostumbrada a su presencia alrededor de mi cuello que normalmente no reparaba en ella.
—Es bonito.
El comentario estaba tan fuera de lugar que hasta ella debió saber lo extraña que era la situación, aunque, si reparó en ello, no dio muestra alguna de haberlo hecho.
—Lo tengo desde que soy una niña —expliqué al tomar el dije que colgaba de él entre mis manos—. Llegaría en algún momento a la tienda de mamá cuando aún era un bebé y ella decidió regalármelo.
El colgante me había acompañado durante toda mi vida. No solía reparar en su presencia, pero la calidez del material contra mi piel me reconfortaba de una manera inexplicable, por lo que su ausencia sí era reseñable. Además, de una manera un tanto supersticiosa, le había concedido un valor de amuleto que poco tenía que ver con la realidad.
»—¿Cómo sabías que no lo llevaba?
Era cierto, no lo llevaba. Me lo quité justo antes de abandonar la habitación de invitados. Algo en todo aquella situación consiguió ponerme alerta. Ambas sabíamos que Atenea era lo suficientemente perspicaz como para seguir una conversación como aquella con facilidad. O lo era a menos que decidiese no serlo.
»—¿Cómo sabías que no llevaba puesto el collar, Atenea? —insistí. Quizá hablé con demasiada violencia, pero había algo que estaba ocultándome e iba a averiguar no solo qué era, sino también el porqué de toda aquella estupidez—. ¿Y bien?
El contenido bobalicón de nuestra conversación solo consiguió enfurecerme más. Hecho que se vio agravado por la manera en la que la diosa de la sabiduría seguía mostrándose reacia a responderme. Tras lo que pareció una verdadera eternidad, solventó mis dudas:
—Porque entonces no te habría pasado.
«¿Cómo ha dicho?». Miles de posibilidades comenzaron a rondar por mi mente como si de un carrusel se tratase. El peso de aquella afirmación fue el detonante para que una explosión de momentos desfilase ante mis ojos. El recuerdo de una caída estrepitosa montando en bici en el parque de la que salí completamente ilesa; el asombro de mis amigos cuando se me reventó un vaso en las manos y no sufrí ni un solo corte; o la vez que me quemé cocinando sin rastro alguno de una ampolla o evidencia. El elemento común a todos aquellos acontecimientos era siempre el mismo: el collar que mi madre me había regalado de niña. Quizá la dimensión apotropaica que estúpidamente creí concederle no era tan descabellada. Y más teniendo en cuanta que la joya no había decorado mi cuello durante mi encuentro con Poseidón. La forma en la que después de algún altercado, Apolo y Diane se habían preocupado por inspeccionarme la garganta... Siempre lo había achacado a un examen rápido a mi integridad física, pero, ¿y si era algo más? ¿Y si lo que buscaban realmente era saber si la gargantilla pendía de ella?
—¿Qué...? —Miles de preguntas se arremolinaban en mi garganta—. ¿A qué te refieres?
Había resignación en su mirada cuando la enfocó en mí, como si el muro que contenía todas aquellas cosas que no podía contarme hubiese caído finalmente.
—Me refiero exactamente a lo que estás pensando —convino con una mueca—. El collar te protege, Sophie.
No era posible. Aquel era un simple collar que un día cualquiera llegó a manos de mi madre. El hecho de ella decidiese ponérmelo no fue más que una mera casualidad. A fin de cuentas, era solo un colgante insignificante.
—¿Por qué dices eso?
—Porque lo sé —aseguró con una simpleza que me hizo rechinar los dientes—. Eso que cuelga de él es una borla de mi égida, mi escudo protector. Afrodita me lo pidió para que Hefesto lo convirtiese en un collar para ti.
¿Afrodita le había pedido parte de su escudo protector para que Hefesto me hiciese un collar? Eso contradecía de manera directa la versión de mi madre, quien siempre me había asegurado que la joya era simple y llanamente eso: una joya.
—¿Por qué? —repetí.
Atenea abrió la boca, lista para contestarme, pero se detuvo en el último momento. Me llevó solo un par de segundos comprender el motivo. La forma en la que las venas de su cuello parecían constreñirse alrededor de su garganta, evidenciando el esfuerzo que estaba haciendo, despertó una imagen en mi mente. Yo ya había visto algo así en el pasado, concretamente en el esfuerzo sobrehumano que Diane pareció ejercer sobre su arco tras el ataque de Poseidón.
»—Lo has jurado por la Estigia —sopesé, estupefacta—. No puedes contestarme, porque has jurado por la Estigia que no lo harías, ¿verdad?
El sufrimiento que segundos atrás había manifestado su rictus dio paso a un orgullo que me habría dejado sin palabras de no ser por la ansiedad por respuestas que me carcomía. No podía dejar pasar la oportunidad de conocer todo aquello que sabía que me ocultaban, por lo que decidí ahondar en la información y para ello necesitaba contactar con la única persona que creí que podría ayudarme. Conocer dónde se hallaba dicho informante fue lo único que necesité para encaminarme hacia mi destino. Tuve que obviar deliberadamente la culpabilidad que brillaba en aquellos ojos de lechuza para abandonar el apartamento a toda prisa. Creí que la diosa de la sabiduría trataría de evitar que saliese de allí, dado que la amenaza de muerte sobre mí seguía siendo inminente, pero se limitó a volverse de nuevo hacia la ventana, ignorando mis acciones.
El calor abrasador me sorprendió al abandonar el portal, pero no detuvo la marcha prácticamente militar que adopté. Tan concentrada como iba en mis pensamientos, ni siquiera reparé en la brevedad con la que recorrí la distancia que separaba el apartamento de mi amiga del centro de entrenamiento del dios de la guerra. Aceleré el paso cuando, desde la distancia, detallé la fachada del local, que continuaba tan demacrada como la recordaba. Las puertas se abrieron con un chirrido bajo el peso de mi cuerpo, atrayendo la atención de las personas que reían en su interior.
—Sophie, ¿qué estás haciendo aquí? —La sorpresa se filtraba a través de la voz de Afrodita. Miró tras de mí a la espera de hallar a alguien más—. ¿Has venido sola? Creí que Atenea estaba contigo.
Con pasos acelerados se acercó a mí con el objetivo de abrazarme con fuerza. El rostro de Ares se nubló brevemente por el enfado cuando rechacé la muestra de cariño de la diosa.
—¿Por qué le pediste a Hefesto que hiciese esto para mí? —pregunté sin rodeos, alzando el collar que me había quitado del cuello minutos atrás. La diosa no respondió—. ¿Afrodita?
Su congénere hizo amago de acercarse a nosotras, pero la diosa del amor se lo impidió con un gesto de mano. Una sonrisa triste se extendió por su rostro cuando me miró con algo que identifiqué como nostalgia.
—Eres igual que tu padre, ¿lo sabías? Hay tantas cosas de él en ti...
Cerré la mano con fuerza alrededor del collar, sucumbida por la rabia.
—Alessandro no es mi padre biológico, ¿vale? —aclaré de malas maneras. No era algo que me gustase recordar en voz alta, pero era la verdad—. Así que, por favor, deja de decir que me parezco a él, porque... —Ahí estaba de nuevo esa mirada lastimera que tanto me molestaba. Un pensamiento repentino consiguió robarme la respiración. ¿Y si no se refería a Alessandro? Tragué con fuerza antes de lanzar mi siguiente pregunta, arrebatada por el miedo—: ¿Co...? —dudé—. ¿Conoces a mi padre?
Su sonrisa se ensanchó, absorbiendo la lástima de sus ojos.
—Por supuesto que conozco a tu padre —respondió—. Es mi hijo.

¡Nuevo capítulo de Éride, y qué capitulo!
Pues sí, queridas/os, aquí tenemos una de las respuestas que ansiábamos. ¿Qué parentesco une a Sophie con todos los dioses que velan por su seguridad? Uno muy fuerte, al parecer.
¡Los detalles estarán disponibles en el próximo capítulo!
¡Nos leemos!
Oli.
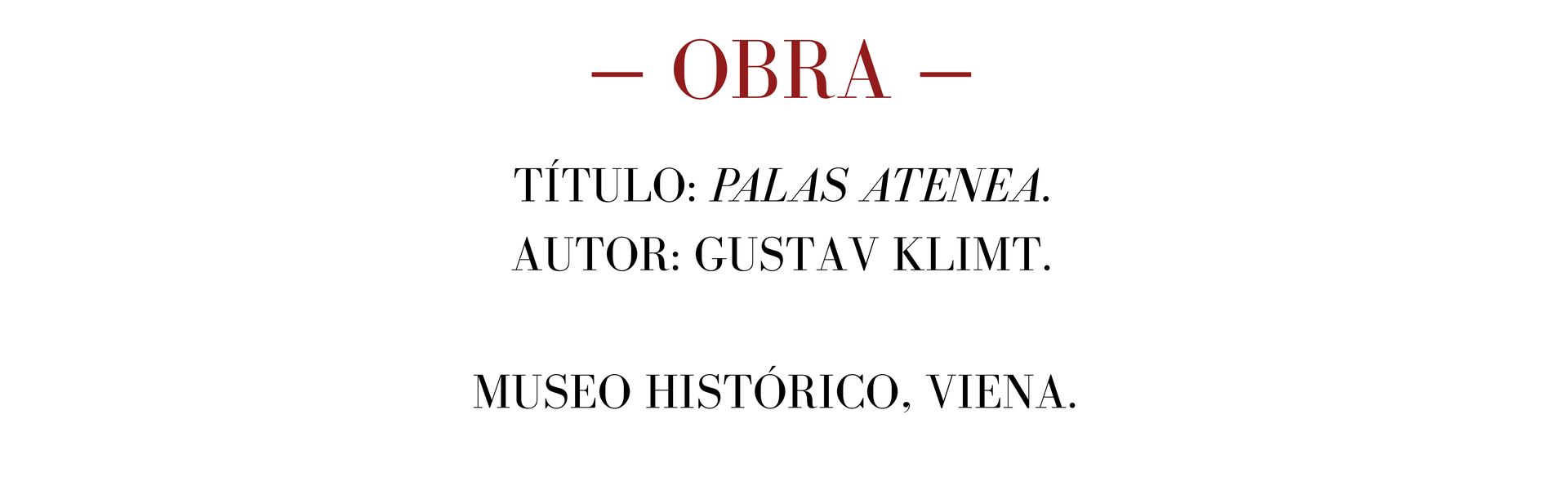

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top