¿Por qué me profetizas una muerte terrible?
Homero. Ilíada. CANTO XVI.
Abrí los ojos despacio. La sensación era extraña, como si alguien le hubiese añadido un filtro de color a la vida, de manera que los pigmentos parecían haber adquirido una nueva tonalidad. Los gritos se escuchaban por toda la casa, acabando con cualquier posibilidad de descanso. A pesar de ello, no me importó. A fin de cuentas, me encontraba muchísimo mejor tras recuperar la infinidad de horas de sueño pendientes.
La habitación de Diane seguía exactamente igual a cómo la recordaba, aunque había algo distinto en el ambiente que no logré identificar. Seguí la procedencia de aquellas voces, que parecían provenir del salón del apartamento. A trompicones, llegué a la puerta de la habitación, tras un traspiés del que conseguí recuperarme rápidamente. El frescor procedente del pasillo fue lo que necesitaba para recobrar la conciencia sobre mi cuerpo al completo. Los gritos se intensificaron a medida que el fervor de la conversación se acentuaba, permitiéndome reconocer a dos de los causantes de tal alboroto.
—No hay nada que hacer —exclamó la diosa, evidentemente afectada—. ¿Es que no escuchaste sus explicaciones?
Me asomé al salón, deteniéndome sobre el quicio de la puerta para poder detallar la sala. En ella estaban todos los dioses, pero no estaban solos. Mel y Lizzy también se hallaban allí, mirando la discusión fraternal con resignación.
—¿Entonces vamos a permitirlo? —replicó Apolo a gritos—. ¿Esperaremos de brazos cruzados a que ocurra?
Un silencio sepulcral barrió el ánimo de la sala. Al parecer la pregunta del Dios consiguió evidenciar algo sumamente importante para ellos. Fuera lo que fuese aquello que los tenía así, debía ser muy grave, pues la pena estaba instalada en sus rostros como si esa fuese su residencia permanente.
—¿Qué pasa? —me atreví a preguntar—. ¿Ha ocurrido algo?
Ninguno se animó a contestarme, quizá porque Atenea decidió participar en la conversación. El tono calmado de su interacción contrastaba notablemente con la furia que denotaba el de Apolo.
—Artemisa lleva razón —concordó con pesar—. No podemos hacer nada más.
El llanto de Afrodita rompió la quietud del ambiente. La diosa del amor lloraba desconsolada ante la mirada desesperada de Ares, quien trataba de consolarla sin mucho éxito.
—No puedo creerlo.
Sus clamores desconsolados consiguieron romperme en pedazos. Decidí acercarme a ella para tratar de ayudar al dios de la guerra en su consuelo. Apolo se encaminó hacia la puerta con paso decidido, prácticamente golpeándome en el proceso. Me aparté de él lo suficiente como para evitar que me arrollase en su súbita huida. Artemisa, que hasta ese momento había ocupado un hueco en el sofá, se puso en pie para salir a su encuentro.
—¿Adónde vas?
Hasta ese momento no reparé en las lágrimas que también humedecían su rostro, evidenciando que algo horrible había ocurrido. La inquietud comenzó a tomar cuerpo en mi interior, mostrándose deseosa de conocer qué era aquello tan horrible que les tenía tan compungidos.
—No voy a consentirlo —respondió su gemelo. De un movimiento rápido esquivó a su hermana, aunque se detuvo lo suficiente como para añadir—: No lo haré.
Sin esperar una respuesta, abandonó el salón. Supe que había salido también de la casa cuando la puerta de entrada se cerró con un golpe seco. Indignada por la forma en que trató a mi amiga, viré mi rumbo para colocarme junto a ella. Posé una mano sobre su hombro para tratar de reconfortarla.
—Todo está bien, Di.
La diosa ni siquiera me miró antes de dejarse caer de nuevo sobre el sofá, donde empezó a llorar sin consuelo. Mel y Lizzy no dudaron en unirse a mí, de manera que las tres nos arrodillamos frente a ella para tratar de calmar sus ánimos, pero Diane lloraba sin consuelo aparente.
—¿Qué ha pasado? —pregunté a Lizzy en voz baja. La Amazona se limitó a observar cómo mis dos amigas se sumían en un abrazo sincero, pero no contestó—. ¿Lizzy?
—No puede oírte.
Un respingo me sacudió cuando alguien habló a mi espalda. Me volví en redondo sobre mí misma para encontrarme con Hermes, en quien no reparé hasta ese momento. El dios mensajero abandonó su posición junto a una de las estanterías que decoraban el salón, desde donde había decidido observar toda la escena en completo silencio.
—¿De qué estás hablando?
Hermes se humedeció los labios antes de afirmar:
—No estás en su plano astral, Sophie.
La forma en que pronunció tales palabras me hizo ponerme en pie a toda prisa. Una imagen algo desdibujada, que identifiqué como un recuerdo, pasó ante mis ojos. En ella aparecía yo en compañía de todos los que habían ostentado la labor de protegerme y evitar el estallido de la guerra. Sin embargo, la acción que se desarrollaba no era agradable.
Entonces recordé lo ocurrido.
Sin aguardar ni un solo segundo por una explicación que no conseguiría saciar mis dudas, me abalancé hacia el pasillo que conectaba con mi habitación. Apenas me separaban un par de metros del lugar, pero el recorrido se me tornó kilométrico. Cuando llegué al umbral de la puerta, la abrí de par en par, permitiéndome ver el motivo de tanto pesar.
Allí, sobre la cama había un cadáver.
Mi cadáver.
Completamente pasmada, me acerqué despacio hasta el cuerpo consumido por la enfermedad que reposaba sobre los almohadones blancos. La sangre manchaba las cuencas de mis ojos y los orificios de mi nariz, dejando regueros de sangre seca también por mis labios y orejas. La manera en la que los huesos parecían marcarse bajo la piel dejaba claro la virulencia de aquello que me había arrebatado la vida.
—Te contagiaste —explicó Hermes, que, al parecer, había decidido seguirme. Las voces continuaban oyéndose en el salón, aunque el contenido de la conversación me pasó por alto—. Creemos que el cristal con el que te hiciste los cortes del brazo estaba infectado.
No logré contener el impulso de tocar las cicatrices amoratadas que había impresas sobre la piel de mi brazo. Sentí la dureza de los huesos bajo el amasijo de piel en el que se había convertido el brazo del cadáver que había sobre la cama. Los moratones que dejó el agarre de Casandra debieron despertar mis sospechas acerca de un problema en el funcionamiento habitual de mis plaquetas, pero todo había ocurrido tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de procesar lo ocurrido.
—¿Cuánto tiempo he estado enferma?
Hermes suspiró, colocándose junto a mí.
—Apenas un par de horas —respondió—. El virus es cada vez más fuerte.
Aparté la mirada, incapaz de seguir viendo en lo que me había convertido. En su lugar me fijé en la puerta que daba al pasillo, el espacio por el que se colaban las voces de los dioses que seguían en el salón.
—Aún no saben que me he ido, ¿verdad?
El dios negó con un gesto de cabeza.
—Lo descubrirán pronto —informó—. Y te aconsejo que no estés aquí cuando eso ocurra. He presenciado las despedidas suficientes como para saber que no es agradable.
Le miré con suspicacia.
—¿Por qué tú sí puedes verme?
Se revolvió, incómodo, como si no estuviese acostumbrado a despertar más atenciones de las estrictamente necesarias.
—Hermes Psicopompos —contestó con un encogimiento de hombros—. Me encargo de guiar las almas de los fallecidos al Hades. Mi hermano Apolo se ocupaba de ello antes, pero decidió que era demasiado aburrido y alguien tenía que hacerlo, así que...
—Aquí estás —concluí por él.
Sonrió, divertido.
—Aquí estoy, sí.
Deambulé por la habitación, permitiéndome unos segundos para procesar todo lo ocurrido. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Era demasiado como para tratar de comprenderlo en cuestión de minutos. Posiblemente necesitaría toda la eternidad para tratar de entender solo una ínfima parte.
»—Deberíamos irnos.
Su insistencia me trajo de vuelta al presente. Motivada por la posibilidad de que la despedida fuese tan dolorosa como Hermes aseguró y demasiado cansada como para pasar por un trance así, decidí seguir su consejo. Era egoísta y malévolo, pero sorprendentemente no me importaba lo más mínimo. Nada lo hacía ya.
Asentí en su dirección.
—Estoy lista.
Era cierto. La libertad que me producía aquella nueva condición era mil veces preferible al dolor aplastante y al sufrimiento al que me había acostumbrado durante los últimos meses. La sensación era tan reconfortante que no pude evitar desear que no terminase jamás.
Hermes se aproximó de nuevo a mí al tiempo que sacaba una objeto pequeño de sus bolsillos delantero. Algo desconocido me hizo tender la mano hacia él, como si mi cuerpo supiese que aquello que portaba era para mí. Sobre la palma de mi mano dejó una pequeña moneda plateada en la que había una efigie femenina.
—Para pagar al barquero —explicó.
Sin darme tiempo a preguntar nada más, me obligó a cerrar los dedos alrededor de la moneda. Fui incapaz de sentir la calidez de su mano cuando envolvió la mía. Tan pronto como el dios cerró los ojos, algo en el escenario cambió. Lo más significativo no fue eso, sino la ausencia repentina de Hermes, quien me había acompañado hasta hacía escasos segundos. Abrí la mano lentamente para descubrir que el metal plateado seguía en el interior de mi palma. Oteé la habitación con interés, a la espera del retorno de mi acompañante, pero nada pasó. O, al menos, nada relacionado con él, porque sí hubo un cambio significativo en la habitación.
El cadáver que había sobre la cama había desaparecido.
—¿Hermes?
Nadie respondió. Aguardé durante unos segundos por si estaba gastándome algún tipo de broma de mal gusto, pero nada ocurrió. La moneda parecía quemar en mi mano, pero no la solté, sino que cerré los dedos sobre ella con fuerza antes de encaminarme por el pasillo en busca del dios mensajero.
»—¿Hola?
El salón estaba completamente vacío también. No había ni rastro de ninguno de los dioses que lo habían ocupado minutos atrás. Alguien se aclaró la garganta a mi espalda, haciendo que me volviese rápidamente a la espera de encontrarme con Hermes. La mujer que había frente a mí terminó con cualquier posibilidad de hallar al dios. El cabello oscuro le caía como un manantial turbulento de ébano sobre los hombros, que se encontraban parcialmente cubiertos por una mangas de seda oscura del vestido negro como la noche con el que iba ataviada. Su rostro dejaba claro que mi presencia no le sorprendía en lo más mínimo.
—¿Quién eres tú? —pregunté, estupefacta. Aquel sentimiento fue lo más parecido al miedo que mi nueva condición me permitió sentir—. Y, ¿qué haces en mi casa?
Una sonrisa siniestra iluminó su rostro.
—Esta no es tu casa, sino la mía. Bienvenida al Tártaro.

¿Alguna pista sobre quién puede ser esta nueva inquilina?
¡Lo descubriremos en el último capítulo de Éride!
¡Espero que la historia os esté encantando!
Nos leemos, ya lo sabéis.
Oli.
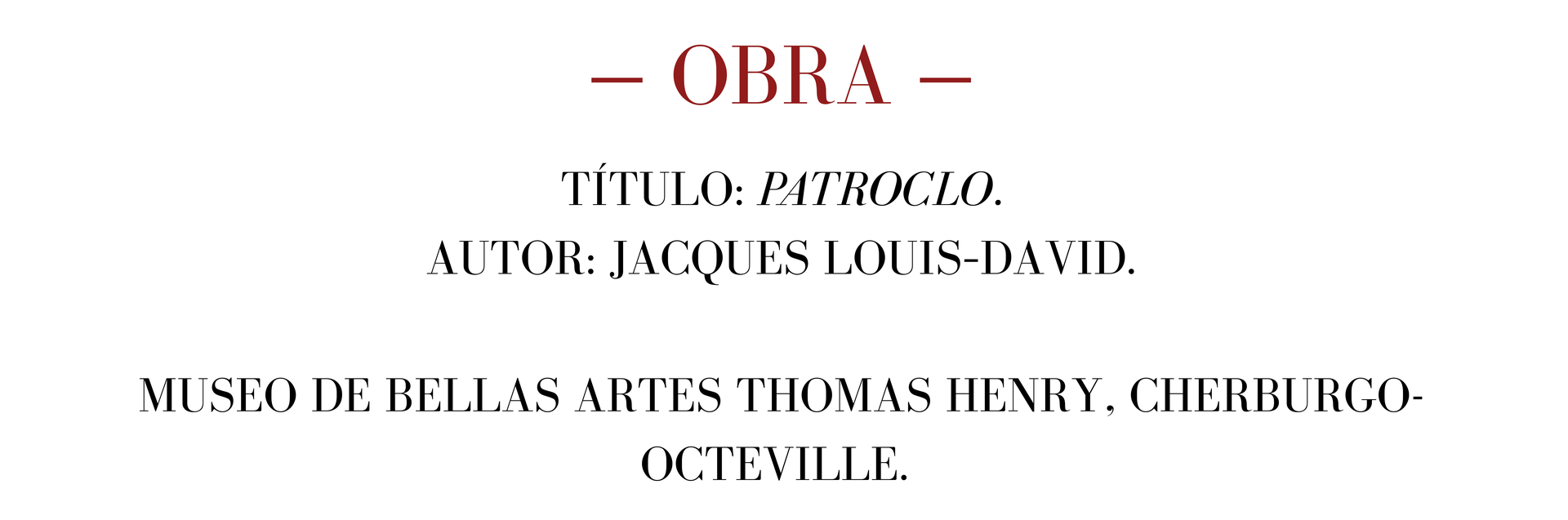

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top