«El mejor agüero es éste: combatir por la patria»
Homero. Ilíada. CANTO XII.
Los bordes irregulares de las cicatrices que lucía la delicada piel de mi antebrazo resultaban demasiado grotescos a la vista como para mantenerla fija en ellos durante más tiempo del necesario. La dermis había cicatrizado lo suficiente como para que la posibilidad de reabrirse no fuese una preocupación, pero el tono rosado reinante dejaba claro que se trataba de una herida demasiado reciente, por lo que era recomendable tomar ciertas precauciones. Con el dedo índice recorrí el perfil de la herida con detenimiento, como si el tiempo que llevaba observándola al detalle no fuese suficiente para memorizar sus contornos desiguales.
Habían transcurrido apenas un par de horas desde que Apolo me halló completamente ensangrentada en mi despacho. Durante ese tiempo, había perdido la cuenta del número de veces que traté de reconstruir, aunque sin mucho éxito, los hechos acontecidos aquel día. El problema principal era que, por motivos desconocidos, parecía incapaz de recordar nada. Por mínimo que fuera. A ello debíamos sumarle la ausencia de cámaras en mi despacho, que nos impedía acceder a las cintas de videovigilancia para esclarecer lo ocurrido, haciendo que aumentase la incomodidad y el miedo que nos generaba toda aquella situación. La única pregunta que pululaba en nuestro entorno era: ¿por qué? ¿Llevaba razón Atenea al asegurar que yo causé mis propias heridas? Y, de ser así, ¿qué me empujó a hacer algo tan atroz?
Devanarme los sesos con preguntas sin respuesta no sería la solución a mis problemas. Esa era la conclusión a la que había llegado hacía escasamente una hora, cuando experimenté en primera persona el dolor que sucedía a tratar de comprender algo incomprensible.
Me asomé a una de las ventanas del salón y oteé la avenida que se abría ante mí. El apartamento de Diane estaba infinitamente mejor ubicado que el mío, emplazándose en el barrio de Buckhead, uno de los más exclusivos de la ciudad. Siempre me pregunté cómo una veterinaria podía costearse un piso en uno de los vecindarios más caros de la ciudad. Ahora sabía que el hecho de ser una diosa del panteón griego influía de manera muy positiva en su economía personal. Las calles, normalmente abarrotadas de gente a esa hora del día, estaban completamente vacías, a excepción de un par de bienaventurados que, armados con mascarillas y un sinfín de precauciones inútiles, las recorrían a paso ligero; como si quisiesen abandonarlas cuanto antes. Y no era para menos, teniendo en cuenta que el número de contagios aumentaba diariamente a pasos agigantados. Los hospitales comenzaban a saturarse de pacientes que agonizaban en sus pasillos mientras los reporteros más sensacionalistas se agolpaban en los alrededores para tratar de grabar la imagen más escabrosa posible. Información lo llamaban, aunque yo prefería definirlo como morbo.
Algo llamó mi atención entre los arbustos perfectamente cortados que delimitaban una de las zonas de ocio. Allí, escondido entre la maleza urbana, pero a simple vista, había un hombre. Su presencia no habría sido algo reseñable de no ser por varios aspectos. El primero de ellos era la ausencia de mascarilla quirúrgica cubriendo sus facciones. Estábamos a una distancia considerable, pero no me resultó difícil descubrir que, de haber estado más cerca de él, habría podido describir perfectamente su rostro. Lo segundo que consiguió despertar mi curiosidad fue el reconocimiento que despertó en mí la manera en la que se cruzó de brazos, a la espera. Y, aunque todo lo anterior era extraño, nada conseguiría superar al sentimiento de inquietud, el mismo que me hizo querer esconderme tras uno de los gruesos muros que flanqueaban el vano, que sentí cuando descubrí que sus ojos estaban fijos en mi figura.
El corazón comenzó a latirme con fuerza, como si mi instinto de supervivencia hubiese reconocido una amenaza inminente. Estaba a punto de separarme de la ventana cuando oí una voz a mi espalda:
—Tú debes ser Sophie...
Me volví en redondo, quedando frente a un hombre al que no había visto en mi vida. Lo primero, y lo único, en lo que alcancé a reparar fue en sus ojos rasgados, que indicaban su ascendencia oriental. Con el juicio nublado por los recuerdos de los asesinatos de mi hermano y el señor Sanders, y bajo el convencimiento de que yo sería la siguiente, fui incapaz de quedarme quieta. Mi cuerpo fue más rápido de lo que jamás sería mi mente cuando alcé un puño para impactarlo con fuerza sobre la nariz de mi atacante, descargando todo el peso de mi cuerpo en aquel golpe, tal y como Ares me había enseñado. El chico soltó un quejido que no supe si achacar al dolor o a la sorpresa. Sin darle tiempo a reaccionar, pateé su espinilla con fuerza antes de echar a correr en dirección al pasillo.
—¡Ayuda! —grité con todas mis fuerzas—. ¡Están aquí!
Ni siquiera tuve tiempo de posar el pie fuera de la estancia en la que me hallaba cuando choqué con la superficie marmórea que suponía un cuerpo tremendamente musculado. Alcé la vista para encontrarme de frente con un rictus descompuesto por la furia. Su propietario miraba la escena que se desarrollaba ante él con verdadera cólera. Los fornidos brazos de Ares rodearon los míos, que entre sus manos parecían tan endebles que podrían haberse fracturado en cualquier momento, para colocarme tras la protección de su espalda. Atenea no dudó en avanzar un paso, cerrando la fila de cuerpos divinos que se alzaban entre la amenaza recién llegada y yo, preparándose para entrar en combate. Quise asomarme por entre el amasijo de extremidades no mortales que defendían mi integridad física, pero el abrazo asfixiante de Afrodita no tardó en ahogarme. Conseguí zafarme sutilmente lo suficiente como para ver cómo la tensión, que hacía que los músculos de Atenea luciesen como cables de hierro, se relajase de inmediato cuando identificó a la persona que se cubría la nariz con una mano chorreante de sangre brillante.
—¿Hermes? —inquirió la diosa con confusión.
Solo cuando aquella pregunta abandonó sus labios comprendí que era a él a quien llevábamos horas esperando. Él era el único capaz de resolver todas mis incógnitas y yo acababa de ganarme su favor pateándole el trasero. Era sencillamente genial.
—¡Me ha roto la nariz! —gritó el susodicho con voz agónica—. ¡¿Estás mal de la cabeza?!
El escudo divino se rompió, permitiendo que las miradas estupefactas de mis acompañantes danzasen entre el dios encolerizado que sostenía su nariz como si fuese a caérsele en cualquier momento y yo. La sangre, que le brotaba a borbotones por entre sus dedos, consiguió remover mi conciencia.
—Yo... Creí... —dudé—. Creí que eras uno de ellos. Lo siento.
Apolo y Diane aparecieron corriendo como dos exhalaciones por el pasillo. No pude evitar preguntarme que era aquello que les había tenido tan ocupados como para no oír mis gritos de auxilio.
—¿Qué está pasando aquí? —curioseó Diane. De un vistazo rápido, recorrió mi cuerpo, asegurándose de que me encontraba perfectamente—. ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado en la mano?
Apolo no se conformó con un vistazo, como lo había hecho su hermana, sino que avanzó en mi dirección para inspeccionarme al detalle. Observé la hinchazón inminente de mis nudillos, que habían comenzado a adquirir un color amoratado a causa del golpe. Los gemelos no tardaron en atar cabos al ver mi puño palpitante y la nariz ensangrentada de su hermano pequeño.
—¿Soph?
Iba a contestar, pero Hermes se me adelantó.
—¿Qué crees que ha pasado, genio? —El enfado se filtraba en sus palabras—. ¡Me ha pegado!
Identifiqué más sorpresa que cualquier otro sentimiento en aquella afirmación. Esta fue el detonante de todas las reacciones que se desarrollaron al mismo tiempo, desde la carcajada descontrolada de Apolo hasta la sonrisa divertida que Diane trataba de ocultar con una de sus manos. Atenea tuvo la deferencia de voltearse para evitar que su hermano viese cómo se reía a su costa, aunque el movimiento de sus hombros indicaba una risa silenciosa poco discreta. Afrodita, por su parte, se aclaró la garganta para tratar de ocultar un carcajeo que nada tendría que envidiar al del dios de las plagas; mientras que Ares se acercó a mí para obligarme a chocarle los cinco. Hermes y yo, por el contrario, seguíamos demasiado sorprendidos como para reaccionar. Él, posiblemente, debido al dolor y yo porque... Bueno, acababa de golpear a un dios en la cara. Era una justificación más que suficiente.
La diosa del amor, tras asegurarse nuevamente de que yo no corría ningún daño salvo una mano que parecía palpitarme a causa del golpe, corrió a socorrer a su hermano, quien seguía maldiciendo en voz baja.
—Hermes, ¿estás bien? —inquirió con verdadera preocupación al tiempo que trataba de apartarle las manos de la cara—. Deja que te vea.
Pese a la sarta de improperios que había salido de su boca, el susodicho se mostró dócil y diligente ante los requerimientos de la anterior. Observé con sorpresa como la hinchazón de su nariz remitía con la misma velocidad con la que aumentaba la de mis nudillos. De no ser por la sangre que manchaba su camiseta, nadie diría que acababa de ser agredido.
—Tu... humana me ha dado un puñetazo —repitió, aún enfadado—. ¿Cómo quieres que esté?
—No seas quejica —replicó Apolo, quien sostenía aún mi mano dolorida entre las suyas con aire distraído. Su atención se fijó en mí antes de preguntar con lo que pareció ser verdadera preocupación—: ¿Te duele mucho?
Diane se posicionó a mi lado, de manera que ambas quedamos frente a su gemelo. Sin disimular ni un ápice posó su mano sobre las nuestras, instándole a soltarme. Apolo mantuvo su mirada fija en mis ojos ante de desplazarla con aire amenazante hasta su hermana.
—Tengo que curarle la mano, Artemisa.
Algo en la forma en la que pronunció su nombre me hizo saber que había muchas palabras contenidas en las ocho letras que componían el nombre de mi amiga. Creí escuchar cómo los dientes de Apolo rechinaron debido a la fuerza con la que apretaba las mandíbulas.
—Puedo hacerlo yo —aseguró ella.
No era ninguna mentira. Por algo mi amiga era la diosa encargada de aliviar las enfermedades femíneas. Tras unos segundos que me resultaron eternos, el dios le dedicó una sonrisa que parecía más una advertencia que una disculpa antes de soltar mi mano con delicadeza. Diane no movió ni un músculo hasta que su gemelo se alejó varios pasos de nosotras. Cuando consideró que nos separaba una distancia considerable, aunque sabedora de que, si él quería, podía oírnos desde cualquier lugar, se colocó frente a mí.
—Di, ¿qué...?
Una leve quemazón recorrió mi extremidad cuando Diane cubrió mis nudillos hinchados con la palma de una de sus manos. La sensación era completamente distinta a la que había experimentado con las curaciones de Apolo. El calor que emanaba de su cuerpo era abrupto y fiero; mientras que los dones de su gemelo eran más refinados.
—Aléjate de él.
De no haber sido por la mirada penetrante que me lanzó, habría pensado que aquella orden había sido un producto de mi mente. ¿Me estaba prohibiendo acercarme a su propio hermano?
—¿Qué? —inquirí, confundida—. ¿Por qué?
La diosa echó un vistazo rápido en dirección a sus congéneres, que seguían arremolinados en torno a Hermes, quien ya estaba completamente recuperado. O eso indicaba las muecas divertidas que compartía con sus parientes, a las que se sucedieron una serie de abrazos y apelativos cariñosos que consiguieron trasladarme a un pasado en el que yo también había sido protagonista de alguna que otra escena fraternal de ese tipo. El nudo que constreñía mi garganta cuando aquellos recuerdos hacían acto de presencia no dudó en hacer acto de presencia al comprender que yo nunca volvería a vivir algo así. Nunca abrazaría de nuevo a mi hermano. Aparté la vista de aquella escena, incapaz de soportar los celos.
—Tú sabes por qué.
Parpadeé con sorpresa, no muy segura de a qué estaba refiriéndose. Estaba a punto de replicar cuando la voz demandante de Atenea llegó a mis oídos:
—Sophie —llamó—, ¿preparada?
Observé a Diane con detenimiento, quien se mostraba ajena a mí, como si la conversación que acabábamos de tener no hubiese sucedido. Cuando comprendí que ella no deseaba que nadie más conociese su advertencia, me concentré en Atenea.
Asentí.
—Sí —afirmé, vacilante. Ante de encaminarme hacia ellos, me aclaré la garganta para repetir con decisión—: Estoy preparada.
Todos miraron a Hermes, que lucía afanoso mientras preparaba un montón de maletines oscuros adornados con pegatinas de toda índole. No tardé en descubrir que todas aquellas bolsas contenían material informático, aunque solo logré identificar un ordenador de última generación. Apolo, atendiendo a su curiosidad insaciable, tomó un pequeño rectángulo oscuro de la mesa que alzó para poder examinar mejor.
—Chulo, ¿eh? —El dios mensajero parecía realmente orgulloso—. Lo he hecho yo mismo. Impide que rastreen mi dirección IP.
Tardó menos de un segundo en arrebatárselo para poder conectarlo a su ordenador mediante más cables de los que creí posibles. Acto seguido, se dejó caer en una de las sillas dispuestas alrededor de la mesa y comenzó a teclear.
—¿Tu qué?
Ares miraba la instalación de Hermes con verdadera admiración.
—Dirección IP —repitió Atenea—. Internet Protocol. Es la etiqueta numérica que identifica la interfaz en red de un dispositivo que utilice dicho protocolo o que corresponda al nivel de red del modelo TCP/IP. ¿O me equivoco?
Hermes detuvo su tecleo raudo para mirar a su hermana conteniendo una sonrisa.
—Tú nunca te equivocas, Nea —aseguró. Su vista recayó sobre mí—: Mi hermana me ha dicho que sospecháis que alguien —Afrodita abrió la boca para corregirle, pero él rectificó primero—, que Hera, se ha hecho pasar por ti para alterar vuestra vacuna, ¿verdad?
Nunca me había parado a pensar cuál sería su profesión, pero cualquier duda quedó resuelta cuando até todos y cada uno de los cabos sueltos. Y es que, ¿cuál era la profesión idónea para el dios de los ladrones; un embaucador que conseguía burlar todo y a todos?
—¿Eres hacker informático? —inquirí con estupefacción. Ni siquiera se molestó en contestarme, quizá porque la respuesta a mi pregunta era obviamente afirmativa—. Perdón. Sí. Necesitamos saber si estamos en lo cierto.
Hermes me dedicó un asentimiento quedo antes de concentrarse en la tarea que tenía por delante. El minutero del reloj que coronaba una de las paredes del salón de Diane parecía moverse pasmosamente lento a medida que el dios de los ladrones inspeccionaba los documentos que reflejaba la pantalla de su ordenador, que quedaba oculta al resto de nosotros. La secuencia era siempre la misma: tecleo, pausa y tecleo de nuevo. Creí que lograría fracturarme alguna falange de tanto estrujarme los dedos cuando finalmente alzó la cabeza hacia nosotros.
—He encontrado algo.
Sin darnos tiempo a procesar sus palabras, sostuvo los laterales de su portátil y lo giró, permitiéndonos ver la pantalla que antes era exclusiva a sus ojos. Una ventana emergente refulgía en la superficie vidriada. El encabezado del documento dejaba claro quién era el emisor del archivo, pues en él podían leerse con claridad las siglas del Buró Federal de Investigaciones, más conocido como FBI. Ante nosotros había una orden oficial de busca y captura emitida por el Gobierno de los Estados Unidos bajo los crímenes de lesa de humanidad, revelación de secretos y conspiración contra la salud pública internacional.
Y la criminal a la que buscaban era yo.

¡Hola, hola!
¡Nuevo capítulo disponible!
Os presento a uno de mis personajes favoritos de Éride: ¡Hermes! Me encanta demasiado. 🤩
¿Os esperabais su profesión?
•
¿Por qué creéis que Diane no quiere que Sophie se acerque a Apolo?
Os leo, ¡ya lo sabéis!
Muchos besos.
Oli.💖💖💖
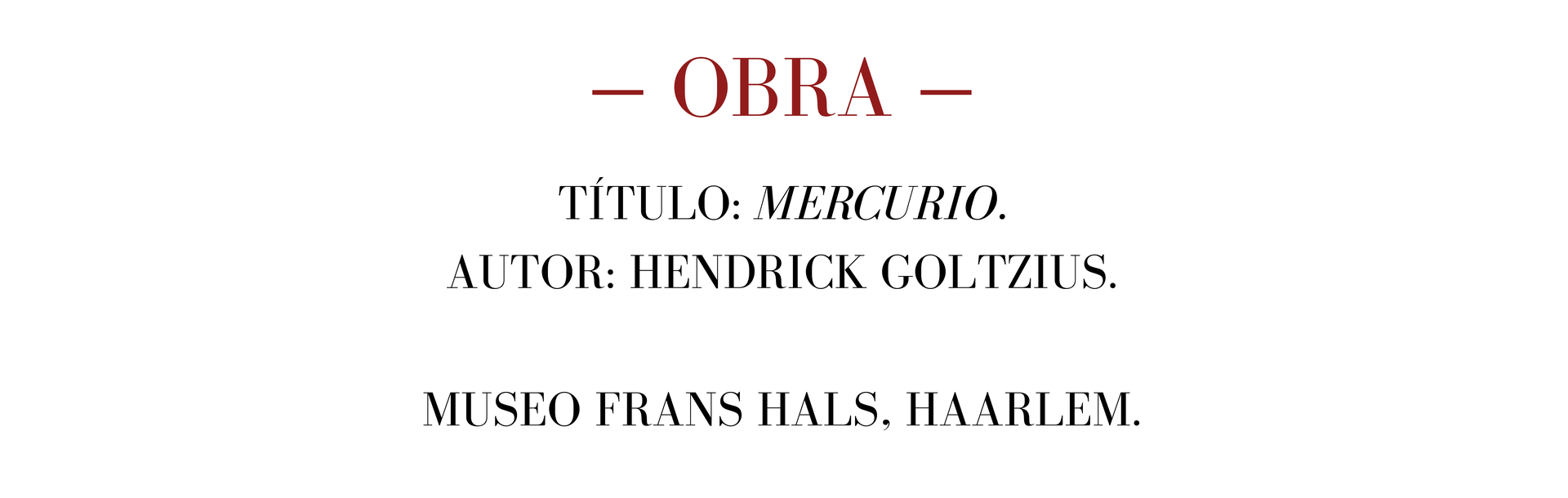

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top