«¡Ayante lenguaz y fanfarrón! ¿Qué dijiste?»
Homero. Ilíada. CANTO XIII.
La mirada pétrea de la diosa de la sabiduría me recibió cuando entré en la naos a la carrera. Su cuerpo, cubierto con una larga túnica que le caía hasta los pies y adornado con la égida, se alzaba imponente ante mí, alcanzando varios metros de altura. Nunca había entrado allí, pues solo podían acceder sus sacerdotes y sacerdotisas, pero no tenía otra opción. Aceptaría gustosa el castigo que la diosa quisiese imponerme ante mi atrevimiento.
La frialdad del mármol bajo mis pies descalzos envió un escalofrío a todo mi cuerpo, pero no me detuve. Corrí hasta la parte posterior del pedestal y me escondí tras él, pegando la piel desnuda de mi espalda contra la superficie marmórea. Los gritos desesperados de mi pueblo llegaron a mis oídos, filtrándose a través de las paredes y arrancándome lágrimas de puro dolor.
Yo sabía que esto ocurriría: Troya estaba destinada a perecer.
Unos pasos resonaron en el interior del habitáculo. Llevé ambas manos a mi boca, cubriéndola para evitar que cualquier sonido, por mínimo que fuese, saliese de ella. El terror hacía que mi cuerpo temblase de manera descontrolada, pero traté de mantener la calma. El recién llegado guardó silencio durante varios minutos hasta que finalmente habló:
—Los dioses te han abandonado.
Me había encontrado.
Un grito ahogado brotó de mi garganta, haciendo que el sabor de la sangre no tardase en llegar a mi lengua. El miedo aún no había abandonado mi cuerpo cuando la puerta de la habitación se abrió de par en par. La madera crujió al impactar contra la pared. A ello le siguió el estrépito de los cristales al hacerse añicos cuando varios de los marcos que decoraban las paredes del cuarto de invitados de Diane quedaron destrozados contra el suelo.
Apolo irrumpió en mi habitación como un rayo de luz brillante, aparentemente capaz de calcinar de un plumazo aquello que estuviese perturbando mi descanso. Su actitud amenazante menguó de manera evidente al comprobar que yo me encontraba completamente sola en la habitación. La preocupación, sin embargo, continuó presente en su rictus al contemplar cómo lágrimas descontroladas humedecían mis mejillas.
Traté de reprimir el hipido rítmico que el llanto me había causado, sintiéndome repentinamente estúpida por permitir que una simple pesadilla hubiese influido tan severamente en mi estado de nervios. Me incorporé tan rápido como el entumecimiento de mis extremidades me lo permitió, apoyando la espalda contra el cabecero de la cama.
—Lo siento —dije con la voz corrompida por las lágrimas—. Una pesadilla.
Apolo no contestó de inmediato, sino que se limitó a observarme durante varios segundos, posiblemente tratando de discernir cuál sería su siguiente movimiento. Sin saber muy bien qué era lo que estaba pasándole por la cabeza en ese momento, me relajé cuando el dios dio un paso hacia delante, adentrándose en mi habitación. En completo silencio avanzó hasta los pies de mi cama, donde tomó asiento. Reconocí una rigidez poco frecuente en él en su forma de sentarse, como si no estuviese del todo cómodo en mi compañía. La sola posibilidad de que aquello fuese cierto me hizo querer gritar.
—Te ocurre a menudo —comentó. Ante mi mueca de desconcierto, se vio obligado a aclarar a qué se refería—: Las pesadillas.
No era una pregunta. Él no necesitaba corroborar aquella información, porque ya la sabía. Era más que probable que hubiese escuchado lo intranquilos que se habían vuelto mis sueños últimamente. Quise saber cuántas veces, de la infinidad en las que me desperté llorando, me había oído. Pero tampoco lo pregunté, porque no precisé saber que la respuesta era «todas».
—Es horrible —confesé, permitiéndome hablar de ellas por primera vez—. Son... son tan reales que a veces, cuando despierto, dudo en si han ocurrido realmente.
Aparté la vista de él, incapaz de mantener los ojos fijos sobre los suyos, que brillaban con la intensidad del sol de mediodía.
—¿Quieres que hablemos de ello?
—¿De mis pesadillas?
Él simplemente asintió, invitándome a proseguir si ese era mi deseo. Sequé mis lágrimas y me humedecí los labios antes de contarle cuán tormentosas eran mis noches.
—Están relacionadas con Troya. Siempre —expliqué—. A veces estoy en una habitación, antes de la guerra, o, incluso durante la toma de la ciudad, pero...
Ahí estaba el dichoso nudo de mi garganta que tan bien conocía.
—Pero, ¿qué?
—La de hoy ha sido diferente —atajé con simpleza—. La ciudad estaba en llamas. Los gritos y los llantos de la gente me perseguían mientras corría por las calles, pero huía de alguien más... Yo...
No me vi capaz de encontrar las palabras con las que formular mis siguientes afirmaciones.
—¿Tú?
Inspiré a conciencia, armándome de valor.
—Me escondo, pero me encuentra. Es inútil. Y, después de eso... —balbuceé—. Me resisto y peleo, pero él es más fuerte...
«Los dioses te han abandonado». Las palabras pronunciadas por aquel miserable eran como dardos ponzoñosos que se me clavaban en el corazón. El recuerdo de sus manos por todo mi cuerpo, doblegando mi espíritu hasta convertirlo en un amasijo ennegrecido por la rabia y la desesperación, me producía nauseas. Pese a que no era más que un sueño que nunca ocurrió, la posibilidad de que alguien hubiese experimentado algo así en primera persona me hacía querer llorar de la impotencia hasta quedarme sin lágrimas.
No fui consciente de que estas me acompañaban en ese preciso instante hasta que Apolo secó mis pómulos con dulzura, como si su tacto pudiese eliminar cualquier recuerdo doloroso. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarme de él, absorbida aún por el recuerdo de unas manos deshonrosas y viles que poco tenían que ver con las suyas, que me acariciaban como si fuese uno de sus más preciados tesoros.
—Estás a salvo, Soph —me aseguró. Sus palabras contaban con el respaldo de sus caricias gentiles—. Sea lo que sea que hayas soñado, no es más que eso. No dejaré que nada malo te pase.
Sus manos se aventuraron a ir más allá de mis mejillas. El tacto de la yema de sus dedos sobre mi tez me invitó a cerrar los párpados, aún húmedos por las lágrimas. La sensación era tan agradable que podría haber parado el tiempo en ese momento. Hacía meses que no me permitía el lujo de ser reconfortada así por alguien. El hecho de sentirse querido y protegido era algo tan característicamente humano y primitivo que, durante unos segundos, me permití deambular por el cúmulo de sentimientos que el dios producía en mí.
El silencio entre ambos era tan denso, que, de alguna manera, me vi obligada a tratar de reducir la tensión.
—Te apuesto un dólar a que adivino lo que estás pensando —comenté con aire juguetón; las lágrimas aún en mis mejillas.
Abrí los ojos en el momento exacto en el que una sonrisa iluminó el gesto de Apolo. El vaivén de sus dedos de pianista sobre mi rostro no se detuvo en ningún momento.
—Tú dirás.
—Que te importo.
Estábamos tan cerca el uno del otro que fui capaz de apreciar los destellos dorados de sus ojos. Nunca me había permitido realmente evaluar la forma y el color de estos con detenimiento, pero supe que jamás volvería a mirarlos de la misma forma.
»—Y que harías cualquier cosa por protegerme.
Las manos de Apolo acunaron mi rostro. Nuestras narices se rozaron cuando me instó a acercarme más a él, como si los centímetros que nos separaban fueran directamente proporcionales a las posibilidades existentes de que no creyese su siguiente afirmación:
—Lo juro por la Estigia, Sophie.
Todo resquicio de broma desapareció tras sus palabras. La conmoción me impidió hacer nada que no fuese contemplarle fijamente. Los remolinos iridiscentes que eran sus ojos siguieron el reguero húmedo que dejó una lágrima solitaria sobre mi pómulo. Como obnubilado por su recorrido, continuó observándola caer rauda hasta mi mandíbula. Antes de que se precipitase al vacío, logró capturarla al deslizar las palmas sobre mi cuello en un arrumaco dulce. Toda la magia pareció volatilizarse por entre sus dedos cuando estos rozaron la cadena de oro del collar que yo siempre llevaba al cuello. Siguió el trazo dorado hasta sostener el pequeño medallón que colgaba sobre el valle de mis clavículas.
«Aléjate de él». La advertencia de Diane prácticamente colgaba, como un letrero luminoso, sobre la cabeza de Apolo. No tuve tiempo de llevar a cabo su dictamen, porque su gemelo se me adelantó. Como si los escasos palmos que nos unían, pues él se había encargado de eso, fuesen, de repente, demasiado como para poder soportarlo, se puso en pie aprisa. Apenas tuve tiempo de alargar la mano y enlazar nuestros dedos para evitar quedarme de nuevo sola con mis pesadillas.
—No te vayas —supliqué—. Por favor.
Cuando era solo una niña, siempre que íbamos de viaje, mi madre nos arrastraba a un sinfín de museos en el que pasábamos las horas bajo explicaciones de historias pasadas, héroes mitológicos y fábulas fascinantes. Aún era capaz de recordar lo impactada que quedé al ver, por primera vez, el Apolo Belvedere durante una de nuestras incesantes visitas a Roma. A diferencia de aquella niña ilusa a la que la representación del dios consiguió robarle el aliento, ahora sabía que aquella masa de piedra, por más espectacularmente tallada que estuviese, jamás conseguiría hacerle justicia. Nada podría hacérsela, de hecho.
Apolo me apretó los dedos suavemente.
—Solo voy a traerte un poco de agua.
El rubor no tardó en cubrir mis mejillas cuando caí en la cuenta de cómo había evidenciado la manera en la que me sentía ante él. Una sensación de vacío inexplicable se extendió por mi brazo, arrebatándome cualquier indicio de calor corporal cuando nuestros cuerpos perdieron el contacto. Sin apartar los ojos de él, contemplé cómo abandonaba la habitación con un andar casi regio.
El silencio abrasador trajo consigo el recuerdo de un tacto tan desagradable que casi me hizo sentir sucia. La sensación de que alguien me había arrebatado a la fuerza algo sobre lo que solo yo debía decidir provocó que las náuseas volviesen a hacer acto de presencia. A sabiendas de que no conseguiría volver a conciliar el sueño de forma natural, me incliné hacia la mesilla y abrí el primer cajón. Allí ubiqué el bote amarillento de mis pastillas para dormir. Vacié su contenido sobre la palma de mi mano para poder calcular cuándo debía volver a comprar nuevamente y, tras contabilizar las pequeñas píldoras, tomé una entre mis dedos y devolví el resto al interior del plástico. El material emitió un sonido cuando lo lancé de nuevo al interior del cajón, donde golpeó contra el lomo manoseado de un ejemplar de la Ilíada. El dolor se instauró en mi pecho cuando el rostro dulce y risueño de la joven cuyo cuerpo ocupaba en sueños volvió a mi mente. Pese a los siglos que me separaban de lo ocurrido en Troya, era incapaz de mantenerme ajena a su historia. Como Atenea dijo, mi propia obsesión con todos ellos me impedía alejarme lo suficiente como para curar las heridas, no solo de mi alma, sino también de mi piel. Aquellos cortes que habían dañado ya eran un mero recuerdo de lo que habían sido, pero aún podía apreciarse el contorno irregular de la carne afectada. La sinfonía de números conformaba una balada triste que resumía muy bien toda aquella locura: dolor, sangre y lágrimas.
—¿Te duele?
Apolo me contemplaba en silencio desde su posición, bajo el marco de la puerta. En una de sus manos había un vaso de agua fresca por la que mi garganta entumecida batallaría las peores guerras. Como si supiese de mi necesidad de hidratar mis cuerdas vocales, avanzó en mi dirección antes de tenderme el recipiente de cristal y sentarse de nuevo a mi lado. Di un sorbo rápido antes de contestar:
—A veces pica, pero ya no duele —contesté con un encogimiento de hombros. El cambio de energía entre nosotros me hizo sentir algo incómoda—. ¿Sabes algo del resto?
Sus hermanos se habían embarcado en una aventura en la que poner a salvo la que era, posiblemente, la única dosis de la vacuna era el único objetivo. Para ello abandonaron el apartamento de Diane en cuanto pusimos un pie en su casa tras volver de la mía. La furia por nuestra huida pasó a un segundo plano cuando saqué la caja refrigerada de la mochila en la que la guardé tras encontrarla en la habitación de Adrien. Existían aún tantas preguntas sin resolver que solo de pensar en ello comencé a sentir un dolor palpitante en las sienes.
—Sé lo mínimo, la verdad —confesó, contrariado—. Hermes me llamó hace un rato para comentarme que ya estaba solucionado. Al parecer Atenea va a encargarse de todo. No es que me haga especial ilusión, pero tendremos que confiar en ella —concluyó con resignación. Abrí la boca para protestar, pero él se me adelantó—. Sé que quieres saber todo y así será, pero primero debes descansar algo o tendrás patas de gallo antes de los treinta. Tienes un aspecto horrible.
Puse los ojos en blanco ante su falta de empatía, pero decidí estar lo suficientemente agotada, tanto física como mentalmente, como iniciar una pelea estúpida. En su lugar tomé la pastilla que había rescatado del bote para echármela a la boca y tragarla con ayuda de algo de agua. Aquello no quedó en más que un intento cuando Apolo me detuvo.
—¿Qué es eso?
«¿Acaso no está claro?», quise decirle.
—Una pastilla para dormir —respondí en su lugar.
El horror más sincero cubrió sus bonitas facciones como un manto.
—¿Tomas pastillas para dormir? —inquirió—. ¿Desde cuándo?
Me encogí de hombros para restarle importancia al asunto. A fin de cuentas, llevaba meses consumiéndolas sin que nada malo me pasase. De hecho, comenzaba a mostrarme inmune a sus efectos.
—Tomo pastillas para muchas cosas. —El alma pareció caérsele a los pies. Motivada por su apariencia y preocupada por su posible reacción, no tardé en desdecirme—. Oye, era solo una exageración. Solo tomo pastillas para dormir y para la concentración, pero ya casi ni me funcionan, así que...
Sin previo aviso y con un movimiento rápido, me arrebató la píldora de la mano. Prácticamente se abalanzó sobre la mesita de noche y abrió el primer cajón de un tirón, haciendo que la madera emitiese un sonido desagradable. Palpó el interior del mueble hasta hallar el bote de pastillas casi vacío. Tras leer la etiqueta con detenimiento se puso en pie a toda prisa, obligándome a seguirle.
—Nos vamos. Ya.
Las sábanas se arremolinaron revueltas y arrugadas a los pies de la cama cuando las apartó de mi cuerpo con un movimiento rápido. Me limité a mirarle pasmada mientras abría mi armario para sacar prendas de ropa al azar con las que, intuí, debía vestirme. Al ver que yo seguía sin reaccionar de acuerdo con sus demandantes actos, me miró con furor:
»—Tus pesadillas son más que eso, Sophie. Son recuerdos. Y sé a quién pertenecen.

¿Amo demasiado a estos dos? Amo demasiado a estos dos.
Van a dar muuuuucho de que hablar, ya os lo adelanto.
¿A quién creéis que pertenecen los recuerdos que experimenta Sophie?
¿Qué consecuencias pensáis que tendrá el juramento de Apolo?
¡Nos leemos, ya lo sabéis!
Un abrazote.
Oli.
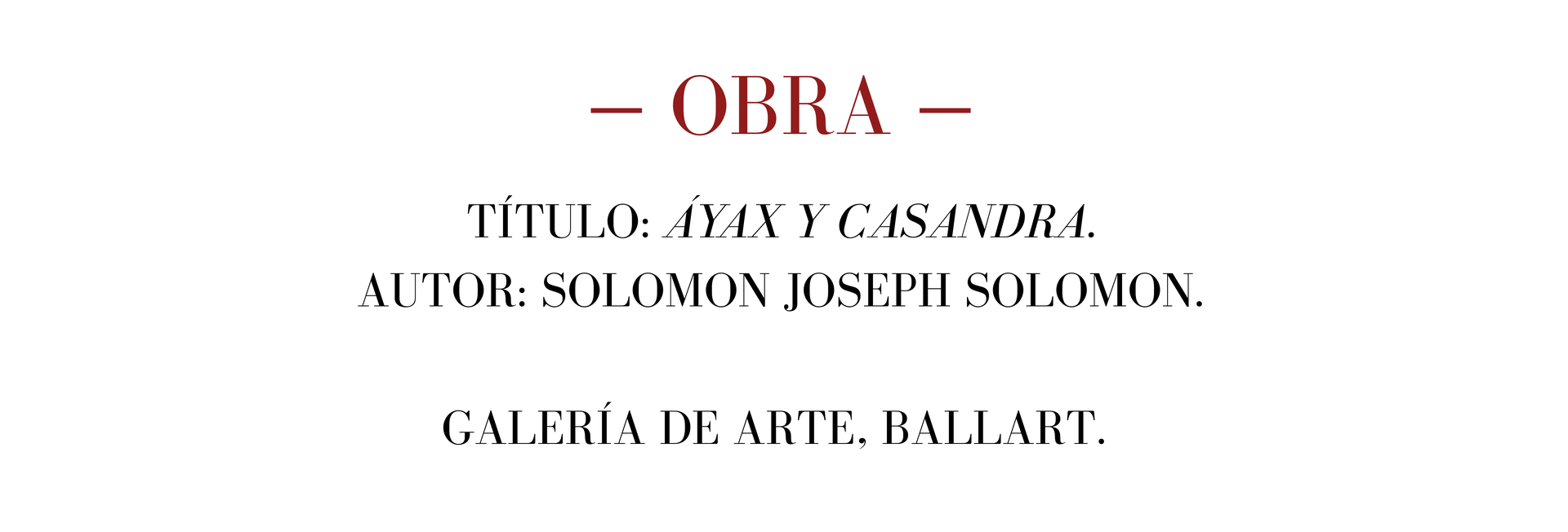

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top