44
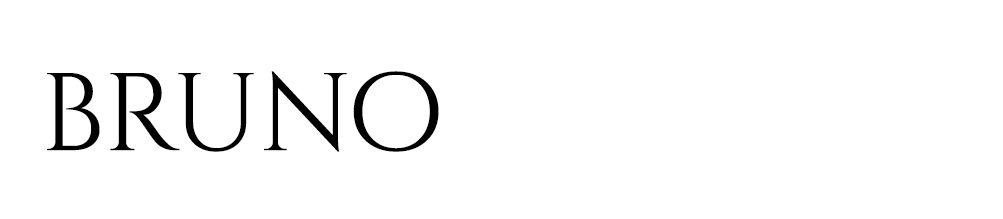
El ardor que me provoca el alcohol en la garganta es bien recibido por mi cuerpo, pero mi estómago protesta cuando el calor abrasador del tequila me quema las entrañas.
Quizás deberías detenerte. Me susurra el subconsciente, pero vierto un poco más de tequila en el caballito vacío que sostengo entre los dedos.
No sé a qué hora empecé a beber. Tampoco sé cuánto he bebido. Solo sé que estoy muy —muy— borracho.
La pesadez en la lengua y las imágenes distorsionadas a mi alrededor me lo hacen saber a gritos; pero, de todos modos, me tomo de golpe lo que acabo de servirme.
Esta vez, es una punzada intensa en las sienes lo que hace que deje ir lo que sostengo con las manos para colocarlas sobre mis ojos.
Soy patético. Un imbécil. Un idiota incapaz de afrontar lo que siente por una mujer.
Tomo el teléfono una vez más y lo contemplo un largo rato.
Andrea no ha respondido. Yo tampoco he intentado llamarle. No me atrevo a hacerlo. ¿Qué voy a decirle? ¿Que regrese? ¿Que está volviéndome loco estar así con ella? ¿Que no concibo los jodidos días sin su compañía y que me asusta todo esto que despierta en mí? ¿De qué sirve que lo haga si de todas maneras no sé qué es lo que quiero?
He pasado toda la vida evitando involucrarme demasiado. Imponiéndome límites para no ser como mi padre. O, peor aún, como mi madre... He pasado tanto tiempo huyendo de todo esto que Andrea despierta en mí, que ahora no sé qué demonios hacer con ello.
Esto no debería estar pasando. No debería sentirme así. No debería querer correr a buscarla y suplicarle que vuelva a casa.
Necesito hablar con alguien. Necesito que alguien me diga qué diablos hago con esto que me taladra el pecho. Qué hago con este pánico sin sentido que tengo de no ser suficiente.
Le llamo a Dante —pese a que ya lo intenté un par de veces sin éxito— pero no contesta.
Contemplo la posibilidad de dejarle un mensaje hablándole sobre todo esto que siento, pero no me parece adecuado, dado a que todavía no le he agradecido la botella de tequila que envió al pent-house por mi cumpleaños.
Me sirvo otro caballito y me lo echo a la boca de golpe.
Detente ya. Me reprime el subconsciente, pero lo ignoro una vez más y me sirvo otro poco de alcohol. El que sea necesario para adormecerme los sentidos. Estas ansias desesperadas que siento por saber de Andrea.
Marco el número de Oscar, pero tampoco contesta y maldigo a mi mala suerte.
Bebo un poco más antes de encaminarme hasta la terraza para tomar un poco de aire. Es hasta ese momento que me percato de lo intoxicado que me encuentro. Apenas puedo caminar. El aire fresco me golpea y me mareo un poco debido a la cantidad de licor que tengo en la sangre.
Me dejo caer sobre un camastro y contemplo al cielo deseando estar en otro lugar. Con otra persona. En otro momento.
Mi teléfono suena, pero no contesto de inmediato. No es hasta que el sonido me irrita que me digno a responder sin mirar la pantalla.
—¿Sí?
Silencio.
El corazón me da un vuelco y me aparto el teléfono de la oreja solo para ver el número. No está registrado en mi lista de contactos.
—¿Andrea? —inquiero, ansioso, pegándome el aparato a la oreja.
—No. —La voz femenina que me responde es familiar, pero estoy tan borracho, que no logro conectar los puntos en mi cabeza y averiguar de quién se trata.
Frunzo el ceño.
¿Quién eres?
—Rebeca.
Quiero colgar. Quiero lanzar el teléfono al vacío para que así deje de insistir.
En su lugar, digo:
—Creí que habíamos sido claros. —Mi voz suena arrastrada, pero eso no le resta determinación a mis palabras.
Silencio.
—Mi marido tiene otra mujer.
Maldita sea.
—Mi marido tiene otra mujer y yo... —Solloza—. Y-Yo n-no sé qué hacer. No sé a quién llamar. N-No tengo a nadie. Estoy sola y...
Cierro los ojos y maldigo de nuevo para mis adentros.
—Bruno, si me deja no sé qué voy a hacer —dice, en medio de un llanto desmesurado y abrumador—. Va a querer quitarme a los niños. Si me quita a los niños, te juro por Dios que me muero. Prefiero morirme a perderlos.
De pronto, no soy capaz de escucharla. Me encuentro aturdido. Abrumado por la cantidad de emociones que me embargan, y fuera de mí, por el alcohol que corre a través de mi torrente sanguíneo.
Me incorporo de la posición sentada en la que me encuentro y trato de levantarme, pero estoy tan intoxicado, que no puedo hacerlo; así que decido quedarme donde estoy.
Rebeca no deja de hablar. No deja de sollozar, histérica, por la vida que ahora siente perdida y, de pronto, me encuentro escuchándola. Me encuentro poniendo atención a las historias que salen de su boca.
No sé en qué momento me comprometí con lo que me cuenta, ya que, de vez en cuando le regalo unas cuantas palabras de entendimiento.
—Debes pensar que soy una hipócrita —dice, luego de un largo silencio en el que me debato si debo o no servirme otro trago, pese a lo borracho que me encuentro—. Estoy aquí, llorando la infidelidad de un hombre al que le hice lo mismo primero.
Silencio.
—Yo no soy nadie para juzgarte, Rebeca —digo, al cabo de un largo momento—. Al final del día, solo tú sabes cuales fueron los motivos que te llevaron a buscar algo con alguien más y yo no soy nadie para señalarlos o condenarlos. Sería hipócrita de mi parte, porque yo también tengo mi culpa ahí. Debí detener lo que pasaba entre nosotros tan pronto como supe que eras casada y no lo hice. No hay nada que juzgar, porque en juzgarnos se nos iría la vida entera.
Ella suspira.
—Creí que ya no sentía nada por él. Que lo que teníamos había terminado hacía mucho tiempo y que ahora solo nos ataban nuestros hijos, pero... —Su voz se quiebra ligeramente—. ¡Dios! Debo tenerte mareado repitiendo lo mismo una y otra vez. —Se ríe, pero suena triste—. Mejor te dejo. Andrea debe estar esperándote y solo estoy quitándote el tiempo.
Es mi turno de soltar una risita amarga.
—Andrea... —Suspiro—. Andrea no quiere estar cerca de mí.
—No me digas que te metí en problemas con ella —dice, y suena genuinamente mortificada.
Me pongo de pie y, pese a que me tambaleo un poco, me encamino a la barra del mini-bar.
—Va más allá de lo que haya interpretado en la recepción —digo, al tiempo que me sirvo otro caballito de tequila—. Andrea no quiere estar cerca de mí porque... —suspiro—. Porque le hago daño.
—No se lo hagas, entonces.
Suelto una risotada nerviosa. Ansiosa. Dolida.
—Me encantaría que fuese tan sencillo como eso —digo, amargo—. Me encantaría que existiera un interruptor dentro de mí que me convirtiera en el hombre que se merece.
Mis propias palabras me sorprenden. Me sacan de balance y, de alguna manera, le dan sentido a lo que me pasa por el corazón. Eso que me embota los sentidos.
Rebeca no dice nada, así que continúo porque no puedo detenerme:
—Es tan hermosa. —Sueno fascinado y horrorizado en partes iguales—. Tan brillante. Tan... dulce. —Cierro los ojos con fuerza—. Y yo soy un asno. Un imbécil que tiende a huir cuando todo se vuelve insoportable. Un idiota que podría hacerle mucho daño sin siquiera proponérselo.
—Espero que estés oyéndote a ti mismo y estés dándote cuenta de lo ridículo que suenas —dice y me froto la frente con la palma—. Bruno, estás dejando ir la oportunidad de estar con una chica que te gusta lo suficiente como para rechazar cualquier insinuación de intimidad por ella.
Esta vez, la risa que se me escapa es más ligera que la anterior.
—Bruno, no le tengas miedo a tus sentimientos.
—No le temo a lo que siento —respondo—. Le temo a no ser suficiente. A lo que puede esperar de mí. A hacerle daño, como se lo hicieron a mi madre. ¿Tienes una idea de cuántas veces la escuché llorar por él? ¿Por mi papá? ¿Cuántas veces entré a su habitación para encontrarla sollozando en silencio por él? —Hago una pequeña pausa—. Lo odié por hacerle eso. Lo odié por ser mi padre. Lo odié por llevarlo en la sangre y me prometí a mí mismo que nunca le haría algo así a nadie y que nunca permitiría que alguien me lo hiciera. Que siempre hablaría claro y que nunca iba a permitirme sentir algo por alguien.
—Pero llegó Andrea...
Asiento, pese a que no puede verme y me bebo el caballito que me serví hace una eternidad.
—Y no puedo sacármela de la cabeza.
Silencio.
—Bruno, no puedes pasar la vida entera huyendo de algo solo porque no quieres repetir un patrón de comportamiento. Está mal. No es saludable para ti o para los que te rodean. Sobre todo, para esa muchachita —me reprime y sé que tiene razón—. Se ve que es una buena chica y que le gustas mucho. No se necesita conocerla de mucho tiempo para notarlo.
Suspiro, pero no respondo. Me limito a contemplar la botella de tequila que llevo a la mitad y me debato entre servirme otro trago o ya dejarlo por la paz.
Vas a vomitar si sigues bebiendo así. Me reprime el subconsciente, pero trato de no hacerle mucho caso y vierto un poco más del líquido en el vaso que tengo enfrente.
—No me lo perdonaría jamás si le hiciera daño —digo, en un susurro tembloroso y ronco. Me sorprende cuán asustado sueno.
—No le tengas miedo al amor, Bruno. Es aterrador, lo sé; pero no deja de ser maravilloso.
Suspiro y nos quedamos en silencio un largo rato.
—Deberíamos ir a embriagarnos —dice Rebeca, al cabo de otro rato—. Beber por el amor que perdí y por el que acabas de encontrar.
Suelto una risa suave.
—Ya te llevo mucha ventaja —admito y ella ríe.
—Pues entonces, debemos darnos prisa y ponernos a mano. ¿Te espero en el bar de siempre?
Suspiro.
—No puedo conducir, Rebeca. Estoy muy borracho.
—Paso por ti —resuelve y yo dudo.
—No lo sé, Rebeca. Quizás, debería irme a la cama.
—Solo un par de tragos, Bruno. Lo necesito. No quiero volver a casa todavía.
La indecisión es grande ahora.
—Rebeca...
—No tiene que ser en el bar de siempre. Algo que nos quede cerca de tu casa.
Sé cortés. Acéptale un trago. Necesita hablar con alguien y ella te escuchó ahora que lo necesitabas.
Cierro los ojos con fuerza.
—De acuerdo —digo, finalmente—. Vamos por un trago. Te veo en el bar de siempre. Tomaré un Uber.
***
Voy a la mitad del segundo trago con Rebeca, pero no voy a terminármelo. He bebido demasiado. Tanto, que ya no considero prudente hacerlo más.
Hace rato ya que he dejado de escuchar lo que dice Rebeca. Sé que ha llorado un poco y que no ha dejado de hablar de su marido; sin embargo, ya no soy capaz de hilar sus palabras con el significado de ellas.
Deberías irte. Escucho, en la parte trasera de mi cabeza y decido hacer caso.
Lo siguiente que soy capaz de conectar con el cerebro, es la imagen de mis manos sosteniendo un teléfono muerto. Sin batería.
Una palabrota de me escapa, pero escucho a Rebeca decir que ella puede llevarme a casa. Que solo ha bebido dos tragos.
Me escucho a mí mismo negándome a aceptar, pero ella insiste.
Acto seguido, me tambaleo mientras avanzo, pero alguien sostiene mi peso con el cuerpo. El aire frío me hiela los huesos, pero termina tan pronto como me introduzco en una enorme camioneta.
Me aterra la manera en la que mi cerebro es capaz de desconectarse, ya que, cuando soy consciente de mí mismo una vez más, estoy en la recepción del edificio donde vivo.
Quiero vomitar, pero, como puedo, me las arreglo para mantener la cena dentro mientras, vagamente, escucho a alguien pedirme la tarjeta del pent-house y el código de seguridad.
Me niego a ello y, en su lugar, soy yo el que —luego de muchos intentos— introduce el código y la tarjeta en la ranura.
Todo el camino del ascensor lo paso con la frente pegada al metal helado de las puertas y, cuando estas se abren, casi caigo de bruces al interior del apartamento.
Alguien me ayuda a mantenerme incorporado y, de camino a la habitación, me detengo a vomitar en el baño del pasillo. Cuando me he recuperado, soy guiado a la recámara y, luego, al cuarto de baño, donde vomito una vez más.
Dedos cálidos me desabotonan la camisa y se deshacen de ella para luego posarse sobre la hebilla de mi cinturón. De un movimiento torpe, me deshago del agarre y, en lugar de insistir, el tacto regresa a manera de paño helado en mi frente.
La sensación helada es bien recibida y me despierta un poco del letargo.
No sé cuánto tiempo pasa antes de que pueda ponerme de pie y, cuando lo hago, me lavo los dientes porque el sabor amargo que tengo en la boca es intolerable.
Las manos amables regresan y me guían fuera del baño para recostarme en la cama, donde me quitan los zapatos, los calcetines y tratan, una vez más, de deshacerme la hebilla de los pantalones.
Esta vez, me siento tan aletargado, que se lo permito.
Cierro los ojos.
Siento unas manos que me tocan. Me acarician el pecho. Unos labios húmedos me besan el cuello y algo dentro de mí grita que debo reaccionar.
—No... —apenas puedo pronunciar, pero las manos no se detienen.
Me desabotonan el pantalón, pese a que trato de detenerlas.
—No —repito, pero me besan en la boca.
La ansiedad y desesperación que me provoca lo que está ocurriendo es tanta, que la repulsión hace que un disparo de adrenalina me permita empujar a la mujer de perfume empalagoso que acababa de introducir su mano en mi ropa interior.
—¡L-Largo! —apenas puedo pronunciar, al tiempo que me levanto de la cama—. ¡Largo de aquí!
—Bruno...
—¡Largo! —El bramido que me abandona es tan fuerte, que la mujer delante de mí da un respingo en su lugar.
Ella aprieta la mandíbula antes de asentir y, tomando todas las precauciones del mundo para no tocarme, se encamina a paso rápido hasta la puerta para salir a toda velocidad de la habitación.
A los pocos minutos escucho al elevador abrir y cerrar sus puertas.
En ese momento, trato de llegar a la cama sin éxito y me desplomo en el suelo con violencia.
Una palabrota se me escapa al instante, pero no tengo fuerzas para levantarme. Me quedo aquí, quieto, mientras trato de deshacerme de la sensación desagradable que me han dejado las manos de esa mujer sobre la piel.
Mientras trato de deshacerme del mareo que el alcohol me ha dejado en el cuerpo.
***
Me despierta el dolor de cabeza...
... Y las ganas de vomitar.
Cuando abro los ojos, estoy tan desorientado que no logro reconocer la habitación en la que me encuentro de inmediato.
No es hasta que me pongo de pie —tambaleante—, que distingo la recámara principal del pent-house en el que vivo.
¿Qué demonios hacía dormido en el suelo?
Rápido, me dirijo al baño y vacío el contenido de mi estómago en el retrete.
Vomito un par de veces más antes de que, por fin, el estómago se me asiente y sea capaz de descansar un poco de la tortura de sentir los intestinos a punto de escapar de tu cuerpo.
No sé cuánto tiempo paso ahí, tirado junto al inodoro, pero, cuando tengo la capacidad de pensar un poco, trato de recordar cómo demonios llegué a la habitación.
Retazos de recuerdos me invaden, pero todos son tan lejanos y vagos, que no puedo evocar una imagen en concreto. El último recuerdo coherente que tengo, es de mí mismo, tumbado en un camastro en la terraza.
No lo vuelvo a hacer. Pienso, mientras me pongo de pie y una punzada me atraviesa la cabeza de lado a lado. Acto seguido, me encamino hasta la regadera para tomar una ducha.
Apesto a alcohol. Pareciera como si transpirara el hedor, es por eso que no salgo de la regadera hasta que me he asegurado de quitarme de encima todo vestigio de borrachera. Me he lavado los dientes tantas veces que ya perdí la cuenta de cuántas llevo, pero aún no se va el regusto amargo que siento en la boca.
Finalmente, me doy por vencido y le doy un trago al enjuague bucal para ver si eso ayuda. Sí lo hace.
Me duele tanto la cabeza, que quiero arrancármela, pero, luego de secarme y vestirme, me obligo a encaminarme al mini-bar para servirme otro trago. Las tripas se me revuelven ante la perspectiva de tomarme otro vaso de tequila, pero sé que, si no lo hago, la resaca no me dejará tranquilo hasta muy entrada la noche.
Sirvo un poco de licor en un vaso diminuto. El olor hace que las ganas de vomitar regresen, es por eso que me entretengo recogiendo el pequeño desastre que dejé anoche antes de armarme de valor y volver a él.
El regusto amargo y caliente que me envuelve la garganta de inmediato hace estragos en mí y tengo que correr de vuelta al baño para vomitar una vez más.
Si el alcohol ha funcionado, esta será la última vez que devuelva el estómago. Si no, voy a pasar el día entero abrazando al inodoro.
Al cabo de un rato —cuando estoy seguro de que no voy a vomitar más—, regreso a la habitación principal, me lavo los dientes tres veces más y me voy a la cama.
Antes de quedarme dormido, trato de revisar el teléfono, pero está descargado. Lo conecto al cable que descansa en el buró junto a la cama y, luego de eso, me quedo dormido.
***
Está casi oscuro cuando vuelvo a saber de mí. Las alarmas se encienden en mi sistema de inmediato, pero me toma unos instantes incorporarme y tratar de espabilar.
La sombra del dolor de cabeza que me aquejaba me retumba en lo profundo del cráneo, y tengo tanta hambre que podría comerme una vaca entera. También tengo sed. Mucha.
Parpadeo un par de veces antes de encender las lámparas a cada lado de la cama y tomo el teléfono para ordenar algo para comer.
En el instante en el que lo sostengo entre los dedos, me pregunto si Andrea habrá cenado y, como avalancha, todo lo que ocurrió entre nosotros ayer me azota.
¿Habrá vuelto al departamento? Si no es así, ¿dónde está?
Rápidamente, enciendo el aparato y espero a que responda para introducirme en la aplicación de los mensajes instantáneos.
Tengo tres de Andrea. El primero lo envió a las seis de la mañana y dice:
«Iré directo al trabajo».
El segundo y el tercero son de hace dos horas —son casi las diez— y dicen:
«Iré a cenar con unos amigos luego del trabajo».
«Te aviso si duermo en casa de Karla otra vez».
Una sensación pesarosa me llena el pecho y aprieto los dientes porque es, de alguna manera, insoportable y tortuosa. Cierro los ojos y me obligo a responderle que espero que se divierta y que estaré al pendiente de su aviso.
Una parte de mí quiere preguntar dónde se encuentra para ir a buscarla y hablar. Quiere pedirle que venga y me deje ponerle un orden a todo esto que me hace sentir y que tanto me confunde; pero no lo hago. Me obligo a cerrar la aplicación de los mensajes para pedir algo de comer a domicilio.
Veinte minutos después, escucho las puertas del elevador abrirse y, estúpidamente, pienso que es la comida, hasta que me doy cuenta de que es imposible que el repartidor haya subido hasta acá sin la tarjeta de acceso y el código de seguridad.
De inmediato, la sangre del cuerpo se me agolpa en los pies porque eso solo puede significar una cosa...
Andrea.
Me pongo de pie, olvidándome por completo de que visto una remera y unos shorts, y me encamino por el pasillo que da a la sala del pent-house.
En el instante en el que llego al recibidor, me congelo en mi lugar. Todo vestigio de esperanza que había empezado a filtrarse en mi sistema se esfuma tan pronto como veo a Andrea acompañada de un tipo.
De manera inevitable, lo miro de pies a cabeza.
El cabello ondulado cae le desordenado sobre la frente y luce tan... simple que no puedo dejar de preguntarme qué diablos hace Andrea con un tipo como él.
Aprieto la mandíbula.
Ella se aclara la garganta.
—Bruno... —dice, en voz baja, y mis ojos se posan en ella de inmediato—. Él es Sergio.
De inmediato, el nombre trae recuerdos a mi sistema. Es su amigo. Ese que me causa incomodidad y respeto al mismo tiempo. Ese que es capaz de inspirarme una extraña inseguridad que jamás había sentido y que tampoco es capaz de desagradarme porque Andrea habla de él con tanto cariño, que no me atrevo a pensar en él de otra manera que no sea positiva.
Aprieto los dientes, pero asiento con educación.
—Bruno —digo, escueto y él sonríe ligeramente.
—Un gusto, Bruno —dice, pero luce como si supiera algo que yo no; cosa que me saca de mis casillas un poco.
—Igualmente —replico, pero en realidad no sé cómo me siento. Una parte de mí quiere mirarlo de manera incómoda hasta que se marche y, otra, solo desea volver a la cama y no haber visto a Andrea llegar con él.
Me siento como un imbécil, así que les dedico un asentimiento y me encamino hacia el pasillo, en dirección a la habitación, pero mi teléfono suena y un número desconocido aparece en mi pantalla.
Una palabrota se construye en mi garganta cuando leo una notificación de la aplicación de comida a domicilio que cita:
«Tu pedido ha llegado. Sal a recogerlo».
Respondo la llamada, mientras, con torpeza, me encamino hacia la habitación para ponerme unos zapatos y bajar por mi comida.
Cuando regreso a la sala del pent-house, Andrea y su invitado siguen ahí, hablando. Yo les regalo un asentimiento educado cuando presiono el botón del ascensor y le pido al cielo que esté aquí arriba todavía y no tenga que esperarlo.
La suerte está de mi lado ya que las puertas se abren de inmediato y no tengo que estar un segundo más cerca de la interacción que tiene la chica con la que comparto el apartamento y su invitado.
Mientras el elevador baja hasta la recepción, no puedo dejar de darle vueltas al asunto y, cuanto más lo pienso, más miserable me siento. Más... visceral.
Aprieto los dientes y los puños.
Me digo una y otra vez que no tengo derecho alguno de sentirme como lo hago, pero no puedo dejar de rechinar los dientes ante la perspectiva de Andrea, buscando refugio en él y no en mí. De ella corriendo a buscarlo a él por consuelo y no tener esa misma confianza conmigo.
Cierro los ojos con fuerza y me acuno las manos sobre la boca, en un gesto ansioso.
Las puertas se abren.
El repartidor está en la recepción con José Luis y nuestra pequeña interacción no me distrae ni un segundo del pensamiento previo: Andrea y ese tipo. Sergio.
Cierro los puños un poco más.
Luego de agradecerle al chico que acaba de traerme la comida, regreso sobre mis pasos.
Considero muy seriamente la posibilidad de treparme al coche y cenar ahí, para no tener que ver a Andrea y a Sergio una vez más. Cuando me doy cuenta de lo ridículo que estoy siendo, llamo al ascensor.
Esta vez, se demora un poco más de lo habitual.
Las puertas del elevador se abren cuando comienzo a impacientarme, pero me congelo en mi lugar en el momento en el que Sergio aparece —sin compañía— delante de mis ojos.
Durante unos segundos, me estudia y yo hago lo propio.
Sigo sin comprender qué diablos es lo que me molesta de él, pero me obligo a regalarle un asentimiento amable me regresa con una sonrisa tirando de las comisuras de sus labios.
Sin decir una palabra, sale del ascensor y yo subo.
Las puertas se cierran cuando me instalo en mi lugar, pero no puedo sacudirme la sensación de que ese sujeto estaba burlándose de mí.
Deja la paranoia, Bruno. Me aconseja el subconsciente y trato de escucharlo.
Trago duro.
Las puertas del elevador se abren cuando llego al pent-house y me decepciona un poco no encontrarme con Andrea en la recepción.
Con todo y eso, me encamino hasta la cocina, donde deposito la comida y me dispongo a comerla.
Apenas pasan unos minutos desde que me he instalado sobre uno de los banquillos altos de la isla, cuando las pisadas apresuradas que se acercaban a la cocina se detienen en seco.
Sé que es Andrea y que está en el umbral de la puerta. Casi puedo visualizarla ahí, de pie, sin saber si entrar o no en la cocina.
—¿Qué tal la cena? —inquiero, pese a que quiero preguntar si fue a cenar solo con él o la palabra «amigos» es la que utiliza siempre que va a salir con uno en específico.
Relájate.
—Genial.
Sonrío, pese a que no puede verme, pero el gesto no toca mis ojos.
No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas...
—Qué suerte que tengas amigos tan atentos que te acompañan hasta la sala de tu casa.
Eres un estúpido.
Silencio.
—No puedo creerlo —ella replica, en un susurro tembloroso y me levanto de la silla en la que me había instalado para ponerme de pie y encararla.
Andrea, sin embargo, no tiene ganas de enfrentarme a mí, ya que suelta un bufido exasperado antes de negar con la cabeza y echarse a andar fuera de la estancia.
Maldita sea.
—Andrea...
Salgo de la cocina para ir detrás de ella.
—¡Andrea! —medio alzo la voz, cuando la veo subir las escaleras al teatro en casa a toda velocidad.
Una palabrota se construye en la punta de mi lengua, pero me la trago mientras, a zancadas, subo hasta el lugar donde siempre elige refugiarse cuando huye de mí.
Odio que huya de mí.
—Bruno, por favor, déjame sola —dice, tan pronto me ve y se encarga de hacer que el sofá-cama se interponga entre nosotros.
—Andrea, necesitamos hablar.
—¡Hablar! —exclama, en medio de una risotada carente de humor—. ¿Quieres hablar? Bien. Hablemos. —Me mira con una ferocidad con la que nunca lo había hecho, cuadra los hombros y, entonces, comienza—: Me rechazaste. Te dije lo que sentía y me mandaste al carajo —sentencia, para luego acotar—: Y está bien. No me estoy quejando —sacude la cabeza, como si tratase de recuperar el hilo de las palabras arrebatadas y molestas que la abandonan—. Pero, entonces, ¿por qué demonios vienes aquí a preguntarme sobre lo que hago o no con mi mejor amigo? —Su voz se eleva con cada palabra que pronuncia, y la colisión de sentimientos que me azota es tan intensa, que no puedo hacer más que escucharla—. ¿Qué te hace pensar que puedes cuestionarme cuando, en primer lugar, me rechazaste y, en segundo, ayer estabas en la recepción con otra mujer? ¿Con qué derecho vienes a recriminarme nada si eres tú el que no siente nada por mí?
Quiero gritarle que nunca he dicho que no siento nada por ella. Que lo siento todo. Absolutamente todo. Incluso estos celos apabullantes y atronadores que me cuecen la sangre a fuego lento. Quiero gritarle que la sola idea de verla con alguien más me llena de la sensación más incómoda e insidiosa de todas, y que no quiero hacer más que golpearme el pecho, cual gorila enojado, porque ella prefiere la compañía de ese sujeto a la mía.
Quiero gritarle que estaba seguro de no querer absolutamente nada con nadie hasta que apareció en mi vida, con esa bonita sonrisa y ese dulce corazón. Que me siento con el derecho de reprocharle todo eso porque yo soy suyo. Imperfecto. Aterrorizado. Imbécil... pero suyo. Nos pertenecemos.
—¡¿Con qué puto derecho?! —espeto, ahogándome en el mar de sentimientos que me ataranta los sentidos—. ¡Andrea, eres mi mujer!
No es lo que quiero decir. Por supuesto que no, pero las palabras me abandonan de esa manera y no entiendo por qué.
Ella se ríe. Cruel. Despiadada. Ajena a la revolución que llevo dentro y la frustración incrementa un poco más.
—¡Tu mujer, dices! —Se burla.
—¡Sí! —estallo, sin entender qué diablos siento y por qué está haciéndome esto, pero no me detengo— ¡Mía! Mía para besar... —Me acerco, enloquecido por los celos, y salto el sillón que se interpone entre nosotros. Acto seguido, la empujo con suavidad hasta que soy capaz de acorralarla y pegar mi cuerpo al suyo. Mi nariz y la suya se tocan y nuestras respiraciones entrecortadas se mezclan. Estoy a un palmo de besarla, pese a que todo el tiempo que pasé reprimiendo todos y cada uno de los impulsos desesperados que tenía de hacerlo—. Mía para abrazar. —La voz me sale en un susurro tembloroso, y la atraigo aún más cerca—. Mía para tocar... —Deslizo mi tacto hasta la curva de sus caderas y noto como contiene la respiración cuando ahueco su trasero con las palmas abiertas. Pego mis caderas a las suyas y ella se ablanda entre mis brazos. Yo solo puedo imaginármela desnuda. Caliente. Sudorosa. Temblorosa. Con mi nombre siendo arrancado de sus labios entre suspiros rotos. Mi cuerpo entero responde—. Mía para hacer el amor...
Ella se estremece y el león en mi interior ruge victorioso.
Estoy a punto de besarla. Mis labios están a un suspiro de distancia de los suyos y, en ese momento, me empuja con brusquedad.
Aturdido, la miro a los ojos. Es la primera vez que me rechaza.
—¿También soy tuya para amar? —Tienes la mirada llena de lágrimas sin derramar, y su voz es un suspiro roto y tembloroso que me hace sentir como el ser más despreciable de la tierra—. ¿Para cuidar? ¿Para procurar? ¿Para no lastimar? ¿O es que acaso esto solo funciona cuando es para tu beneficio?
Silencio.
—Sí —digo, al cabo de un largo momento.
—¿Qué?... —Andrea suelta, en un susurro confundido, al tiempo que me mira como si hubiese perdido la cabeza.
—Sí —repito.
Ella entorna los ojos y frunce el entrecejo.
Trago duro.
—Quiero cuidarte, Andrea —empiezo, porque es más sencillo empezar por ahí—. Procurarte. No lastimarte.
Ella me mira fijo, como si todavía no entendiese lo que estoy diciéndole.
Me mojo los labios con la punta de la lengua.
—Andrea... —hago una pequeña pausa, porque el corazón me late con tanta fuerza contra las costillas que temo que pueda hacerle un agujero a mi caja torácica—, no quiero nada con nadie que no seas tú... Y eso me aterra.
—Bruno...
—Y no quiero perderte... —La interrumpo, porque ya lo he dicho y ahora no puedo parar. Si lo hago, voy a acobardarme de nuevo—. Y eso me aterra también. —Dejo caer los brazos a los costados, en un gesto derrotado—. Andrea, me encantas. Me vuelves loco. Te tengo adherida a la cabeza, como una maldita liendre; y no sé cómo lidiar con ello. Lo único que sé, es que nunca había sentido algo como lo que siento por ti, y me da tanto miedo arruinarlo. Echarlo a perder...
Ella no dice nada. Me mira fijo durante un largo momento.
Da un paso hacia enfrente y luego otro.
Un par de pasos más la llevan a envolverme los brazos alrededor de los hombros y, de inmediato, el alivio que me llena el cuerpo es instantáneo. Todo es correcto. Todo está bien. Y la garganta me arde debido a las emociones acumuladas en mi interior.
—Andrea... —digo, en un susurro tembloroso, cuando acuna mi rostro entre sus manos.
Acto seguido, me besa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top