40
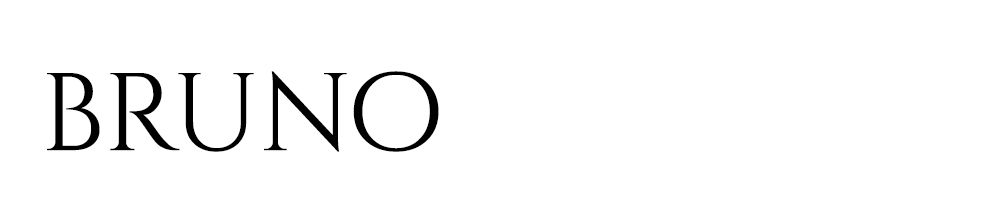
Lorena y la secretaria de mi padre están hablando de mí. Ellas creen que no puedo escucharlas, pero lo hago fuerte y claro.
Ahora mismo, Lorena le ha dicho a Silvia —la secretaria de mi padre— que llevo dos semanas comportándome como un completo dolor en el culo. Claro que no ha utilizado esas palabras. Por supuesto que no. Lorena tiene más clase; pero, en resumidas cuentas, eso es lo que ha dicho.
Y me encantaría estar enojado por ello. Molesto hasta el carajo... pero no puedo. No estoy ni un poco irritado porque sé, muy en el fondo, que tiene razón.
No he tenido mis mejores semanas y, por más que me cueste admitirlo, mucho me temo que Andrea Roldán tiene mucho que ver.
Hace dos semanas que me mandó a la mierda. No directamente. No me confrontó y me dijo que ya no quería nada conmigo. Solo... empezó a evitarme.
Dejó de responderme a los mensajes bobos —ahora solo me escribe cuando va a salir tarde del trabajo—, comenzó a dormir de nuevo en el teatro en casa —pese a que le rogué que me dejara quedarme ahí en su lugar— y, de pronto, dejamos de coincidir en el apartamento.
Siempre tiene algo qué hacer o un lugar al cuál llegar. Siempre regresa a casa agotada y nunca tiene ganas de hacer nada conmigo.
Por supuesto, no me tomó mucho tiempo darme cuenta de lo que estaba pasando. Y tampoco es que pueda culparla. La última vez me comporté como un verdadero imbécil. No sé en qué diablos pensaba cuando toda aquella basura salió de mi boca. Tampoco sé qué carajos esperaba que sucediera después.
Fui un idiota. Un completo hijo de puta incapaz de tomar las cosas con calma o, en el mejor de los casos, con humor. José Luis solo creyó algo que, seguramente, creería cualquiera que hubiese visto lo que él: a un hombre y a una mujer riendo, de la mano, mientras suben al apartamento en el que viven. Cualquiera asumiría lo que él asumió. Y, de todos modos, no le encuentro explicación a la forma en la que me sentí en ese momento.
Por supuesto, si hubiese sabido que terminaría sintiéndome peor de lo que lo hacía, me habría quedado callado.
Lo cierto es que eso que dice Lorena no es una mentira. He andado con un humor de perros. He despotricado y maltratado a todo aquel que me lo ha permitido, solo porque no soporto estar ni un minuto más en mi propia piel.
Pero sé que lo merezco. Merezco sentirme tan miserable como lo hago, y andar con el humor asqueroso con el que he navegado estos últimos días.
Y lo peor de todo es que ni siquiera he tenido el valor de disculparme con ella porque soy tan orgulloso. Tan imbécil. Tan...
El teléfono de la oficina empieza a sonar y me saca de mis cavilaciones de golpe. Una palabrota malhumorada se forma en la punta de mi lengua, pero me la trago mientras levanto la bocina:
—¿Qué? —No pretendo sonar así de brusco, así que no puedo evitar que una mueca de disgusto me asalte.
—Señor Ranieri —Lorena dice, con mucho tacto—, lamento importunar. Sé que me dijo que no recibiría a nadie el día de hoy, pero su hermana está aquí y quiere pasar a verlo.
Cierro los ojos y me presiono el tabique de la nariz con los dedos, en un gesto fastidiado.
Lo que me faltaba.
—Hazla pasar, Lorena —digo, pese a que lo último que quiero es tener que lidiar con Tania ahora mismo; sin embargo, me las arreglo para sonar más amable en esta ocasión.
—De acuerdo —ella musita y, luego, finaliza la llamada.
No le toma mucho tiempo a Tania el aparecer en el umbral de la puerta de mi oficina.
La aparatosa carriola de Mateo se abre paso en el interior y, detrás de ella, mi hermana entra con esa energía vibrante que siempre la ha caracterizado.
Recuerdo que mi madre solía decirle a todo el mundo que éramos como el día y la noche: ella siempre vibrante y electrizante, y yo todo el tiempo taciturno. Ensimismado. Huraño.
Ahora que miro en retrospectiva, la verdad es que las cosas no han cambiado demasiado. Al contrario, ella cada vez es más bella y yo cada vez más bestia.
—Quita esa cara, que no vengo a quitarte mucho tiempo. —Mi hermana comienza, sin siquiera saludarme, mientras empuja el armatoste que lleva a mi sobrino en el interior.
Cuando está dentro de la estancia, deja a Mateo cerca y rodea el escritorio.
Apenas me da tiempo de ponerme de pie, cuando me besa la mejilla y me envuelve en un abrazo efusivo.
La sonrisa radiante que lleva en el rostro me pone ligeramente nervioso, porque sé que no augura nada bueno.
Al menos, no para mí.
—¿Cómo estás? —inquiere, mientras regresa s0bre sus pasos para tomar la carriola de Mateo y empujarla hasta que queda junto a la silla frente a mi escritorio.
Parpadeo un par de veces.
—¿A qué viniste? —La miro, con cautela.
Fingida indignación se apodera de su gesto.
—¿Debo tener un motivo para venir a ver a mi hermano menor? —Suelta, con una dureza que no le compro.
—Tú no vienes aquí. Nunca —apunto—. Odias este lugar. Si quisieras verme, habrías ido al pent-house, o me habrías llamado para que fuera a verte. Estás aquí por algo. ¿A qué viniste?
Un brillo extraño se apodera de su gesto y su seguridad vacila.
—¿Por qué demonios me conoces así de bien? —se queja y sonrío.
—Mientras que lo que vienes a decirme no involucre malas noticias, todo está perfecto.
—Nada de malas noticias —me asegura—. Vengo a decirte algo maravilloso, de hecho.
—Suéltalo, entonces.
—Estoy organizándote una fiesta de cumpleaños.
—¿Ves? Este tipo de malas noticias son las que no tienes que venir a darme, Tania —bromeo, pero, una parte de mí no lo hace del todo.
—¡Oh, vamos! ¡Cumples veintinueve! No podíamos dejar de festejar que casi llegas a los fabulosos treinta.
Pongo los ojos en blanco.
—Y el año que viene querrás festejar mi cumpleaños con el pretexto de que «No todos los años se cumplen treinta» o alguna mierda del estilo —refuto—. Nunca tendrás suficiente.
—Cúlpame por querer festejarle el cumpleaños a mi hermanito.
—Eso es chantaje y lo sabes.
Una risotada se le escapa.
—Bruno, por favor —dice, al tiempo que hace un puchero—. No quiero que pase desapercibido. Será algo pequeño. Lo prometo. Solo nosotros y a quien tú desees invitar de tus amistades.
Un suspiro largo se me escapa.
—De acuerdo —digo, porque ahora mismo no tengo ganas de discutir con ella—. Solo porque será algo pequeño, Tania.
—Diminuto. Solo nosotros y tus amigos cercanos.
Asiento.
—Está bien —digo, antes de que ella me cambie el tema y empiece a hablarme de la remodelación de mi departamento.
***
Invité a Andrea a la reunión que está organizando Tania para el fin de semana.
Pese a que las cosas siguen extrañas entre nosotros, no dudé ni un segundo en comentárselo a la primera oportunidad.
No dijo que iría, por supuesto, pero sí que lo pensaría. Desde entonces, me he sentido más ansioso que de costumbre. Como si esperase que, de alguna manera, accediera a acompañarme. Si así lo hiciera, sería más sencillo disculparme.
¿Por qué demonios me cuesta tanto trabajo disculparme?
Un suspiro largo brota de mis labios solo porque apenas es martes y todavía falta mucho para el sábado —el día de la reunión—, y me reclino contra el respaldo de la cómoda silla de mi escritorio.
No me gusta celebrar mi cumpleaños. Nunca me ha gustado. Y, de alguna manera, siempre termino poniéndome una borrachera endemoniada. Y no es que esté quejándome; por supuesto que no. Siempre he gozado de la fortuna de —pese al carácter de los mil demonios que tengo— estar rodeado de gente que me procura en demasía.
Mi hermana, Tania, se encarga de que el veintiocho de septiembre —el día de mi cumpleaños— nunca pase desapercibido.
Oscar —mi amigo, el médico—, desde que nos conocemos, también se encarga de que nos reunamos ese día y, de alguna manera, termino yendo de festejo en festejo.
Este año; sin embargo, no me apetece nada de eso. Hoy, más que en cualquier otra ocasión, deseo quedarme en casa y tumbarme a ver películas todo el día.
Lo que tú quieres es pasar tu cumpleaños con Andrea. Se burla mi subconsciente y me froto la cara con ambas manos cuando, inevitablemente, el hilo de mis pensamientos me lleva a ella una vez más.
Un gruñido frustrado brota de mis labios y me pongo de pie de la silla en la que me encuentro instalado.
Es inútil. No puedo seguir así. Tengo que sacarme a Andrea de la cabeza de una maldita vez. Tengo que ir a casa, esperarla y disculparme.
Lo que ocurra después, me importa un demonio. Si me manda a la mierda, merecido me lo tengo. Lo único que necesito es escucharlo de su boca. Que me mire a los ojos cuando me diga que ha decidido que soy un imbécil sin educación y me mande al infierno.
Miro el reloj. Son las seis y media.
Tienes reunión a las siete.
Levanto la bocina del teléfono y llamo a la extensión de Lorena.
—Dígame, señor Ranieri.
—Lorena, cancela la junta de las siete y agéndala para el jueves a las cinco, por favor —ordeno, amable.
—De acuerdo. Ya mismo llamo al corporativo Loyola para posponer su reunión. ¿Algo más que pueda hacer por usted?
—Ve a casa temprano —digo y, sin darle tiempo de replicar finalizo nuestra llamada.
El camino al pent-house es más lento de lo que me gustaría, pero decido poner la radio para disminuir un poco la ansiedad que ha empezado a embargarme.
No sé qué demonios estoy haciendo. Yo no soy así. No soy un tipo impulsivo, que deja todo solo porque decidió que debía hablar con una mujer que, claramente, lo ha mandado al carajo desde hace mucho; y, de todos modos, estoy aquí, entroncando en una de las avenidas principales de la ciudad a hacer eso mismo: ir a rogar por un poco de la atención de alguien que no quiere estar cerca de mí —con motivos suficientes.
Me toma veinte minutos llegar al edificio en el que vivimos. No es mucho tiempo, si tomamos en cuenta el tráfico que había, pero, de todos modos, se siente como si hubiese sido una eternidad.
Bajo del auto a toda prisa. Me aseguro de llevar conmigo todas mis pertenencias —para luego no tener que bajar de nuevo por ellas— y me abro camino hasta el elevador.
La tarjeta del pent-house se desliza por el sensor y me hace teclear el código de seguridad. Cuando lo hago, las puertas se cierran y empiezo a subir.
Las luces de la sala están encendidas y es todo lo que necesito para saber que Andrea está en casa.
—¿Andrea?
Silencio.
—Andrea, voy a subir —anuncio, mientras dejo mis cosas sobre uno de los sillones de la sala.
El maletín, el saco y la corbata descansan descuidadamente sobre uno de los mullidos cojines cuando me dirijo hacia las escaleras que dan al teatro en casa.
Al no recibir respuesta alguna, subo un par de escalones.
—¿Andrea?
Nada.
Llego hasta el piso superior, pero aquí no hay nada. El único indicio de que Andrea está en casa, es el televisor encendido, con la pantalla de Netflix pasando imágenes promocionales en modo presentación.
Bajo las escaleras.
Al llegar a la planta baja, me encamino hasta la cocina, pero ahí tampoco hay nadie. Acto seguido, reviso la terraza, el estudio, el cuarto de lavado y el gimnasio sin éxito alguno. Solo me queda revisar en la habitación.
La puerta está abierta para cuando llego a ese lugar, así que no me toma mucho adentrarme en la estancia.
En ese momento, me congelo.
Escucho su voz. Está hablando con alguien por teléfono. Lo sé, porque solo puedo escucharla a ella.
Suena como si estuviese en el armario, encerrada, así que asumo que la llamada requiere algo de privacidad. Es por eso que, con lentitud, vuelvo sobre mis pasos para salir de la espaciosa habitación.
Entonces, escucho mi nombre.
Me detengo en seco. De manera inevitable, mi atención entera se desvía hacia la conversación que la chica con la que comparto el apartamento mantiene.
No logro escuchar mucho de lo que dice, así que doy un paso cauteloso en dirección al armario y luego otro.
Cuando me doy cuenta, ya he llegado casi hasta la puerta del vestidor —la cual se encuentra entreabierta— y me detengo en seco cuando la escucho decir:
—Me invitó a una reunión para festejar su cumpleaños, pero no creo que vaya.
Una punzada de enojo, mezclada con algo doloroso y sofocante me azota en ese instante y aprieto los puños y la mandíbula.
No me muevo. Me quedo quieto, mientras los oídos me zumban y el pulso me palpita en las sienes. El león en mi interior ruge, furioso y herido, ante lo que acaba de escuchar y parpadeo un par de veces, incrédulo de lo que siento. De todo esto que Andrea Roldán es capaz de provocarme.
La parte pragmática de mi cerebro me dice que vuelva sobre mis pasos y, así como ella lo ha hecho, corte de tajo con todos mis intentos de conseguir que arreglemos las cosas; pero otra, una poderosa, visceral y que siempre suelo tener bajo control, grita una y otra vez que necesita un motivo. Que necesita que tenga la condenada decencia de mandarme a la mierda viéndome a los ojos.
Ni se te ocurra... La razón me habla, pero ya he dado un paso hacia el interior del armario.
¿Qué carajos haces? Sal de aquí, Bruno.
Doy un paso más.
Andrea me da la espalda. Está sentada en el suelo. Dobla un montón de ropa y tiene el teléfono recargado contra una pila de pantalones de mezclilla.
Me equivoqué. No hablaba por teléfono. Lo hace por Facetime.
—Andrea... —La voz de la esposa de Dante, me inunda los oídos y, seguro como el infierno, que le ha hecho una seña porque me ha visto a través de la cámara, ya que ella, de inmediato, mira por encima del hombro para encararme.
Todo el color se drena de su rostro en ese momento.
—¿Podemos hablar? —inquiero, y me sorprende a mí mismo cuán serena suena mi voz.
En contraste con la revolución que me corroe, me escucho bastante compuesto.
No me responde de inmediato. Se acomoda la montura de los lentes, como siempre hace cuando se encuentra nerviosa, y vuelve su atención al teléfono.
—¿Hablamos después? —dice, hacia la esposa de Dante, quien responde algo que no escucho del todo.
Luego, cuando finaliza la llamada, se acomoda el cabello detrás de las orejas y se pone de pie.
Me encara.
Andrea siempre ha sido mucho más bajita que yo; sin embargo, jamás la había visto tan... pequeña. Y, pese a lo molesto que me encuentro, no puedo dejar de sentirme incómodo con la imagen.
—¿Por qué? —Es lo primero que pregunto, y me sorprendo a mí mismo. No sé por qué diablos empecé con esto, pero no me retracto. Mantengo el cuestionamiento firme y fuerte.
Traga duro.
—¿Por qué, qué? —dice, sin aliento.
—¿Por qué no vas a acompañarme? ¿Por qué no me lo dijiste a mí? ¿Por qué me evitas? ¿Por qué no hablas conmigo? ¿Por qué no me miras a los ojos y me mandas a la mierda, si eso es lo que todo esto significa?
Sus ojos —aterrados y dolidos— están fijos en mí y su mandíbula está tan apretada, que temo que pueda hacerse daño.
—No puedo seguir con lo que tenemos —dice, con tanta firmeza y seguridad, que una punzada de algo doloroso me atraviesa de lado a lado.
Asiento.
—Entiendo —digo, y, luego de una pausa, añado—: ¿Por qué?
Sé perfectamente por qué está mandándome al carajo. Sé que crucé una línea delgada y que merezco esto; sin embargo, quiero escucharlo de su boca. Quiero que termine de sentenciarme por lo que hice.
Niega con la cabeza.
—¿No puedes deducirlo? —Su voz es apenas un hilo delgado y frágil.
Es mi turno de negar.
—¿Es por lo que pasó la otra noche con José Luis? —Esta vez, permito que el tono suave que siempre —y de manera inconsciente— uso con ella se filtre—. Andrea, sé que fui un imbécil. Sé que me comporté como un idiota por una estupidez, y no sabes cuánto me arrepiento.
—Bruno, es que no es solo eso —ella refuta, al tiempo que se lleva las manos a la cabeza, en un gesto ansioso—. Queremos cosas diferentes el uno del otro. Queremos cosas distintas en nuestras relaciones. —Clava sus bonitos ojos castaños en los míos—. Tú no quieres ninguna. Yo sí lo hago.
La angustia con la que me mira hace que el aliento me falte, pero me las arreglo para mantener mi gesto inexpresivo y firme.
—Creí que la pasábamos bien. —Es lo único que puedo pronunciar—. Creí que te gustaba lo que teníamos.
Su expresión se suaviza.
—Bruno, me gusta pasar tiempo contigo. Me gusta todo lo que hacemos juntos. —Cierra los ojos y deja escapar una exhalación temblorosa antes de volver a encararme—. Me gusta todo lo que tenga qué ver contigo... Y, quizás, me gusta demasiado.
La miro fijo.
—Ese es el problema, Bruno. Que me gusta demasiado. Que, de no haberte escuchado repetir una y otra vez, durante todos estos meses, que no quieres una relación, te habría pedido más. —Su voz se quiebra cuando pronuncia la última palabra.
—Andrea...
—Y no necesito que digas nada. Que me reafirmes una vez más algo que ya sé —me interrumpe—. Sé que no quieres una relación sentimental con nadie. Que no quieres un noviazgo ni nada por el estilo, y lo entiendo. Lo respeto. Lo acepto... Pero, entonces, tú tienes que entender que yo sí deseo eso: Una relación. Un noviazgo. Más. —Hace una pequeña pausa—. Es por eso que no puedo seguir con lo que tengo contigo.
—Andrea, si pudiera... —Hago una pausa, porque la revolución que tengo dentro es tan intensa, que apenas puedo procesar lo que siento—. Si pudiera tener algo con alguien, lo haría contigo.
Ella suelta una risita que me rompe en pedazos.
—Mejor déjalo así, Bruno —dice, y suena tan derrotada, que todo dentro de mí se contrae en respuesta.
Aprieto la mandíbula.
El silencio se apodera de nosotros unos largos momentos antes de que ella masculle algo sobre la ropa que tiene en la secadora y trate de abandonar el vestidor.
Yo, sin saber muy bien por qué, la detengo sosteniéndola por el brazo para impedir que se marche.
En ese momento, el aire se espesa. Los ojos de Andrea se clavan en los míos unos segundos antes de que bajen hasta mi mano, la cual se encuentra envuelva alrededor de su bíceps.
—Andrea, no hagas esto —digo, en un susurro asustado. Tan asustado, que me sorprendo a mí mismo.
Una sonrisa temblorosa se desliza en sus labios.
—Tengo que hacerlo. —Suena tan dolida, que el estómago se me contrae.
—¿Por qué no podemos seguir como estamos? —Sé que estoy siendo egoísta. Que no puedo pedirle algo así si yo no estoy dispuesto a ser recíproco e intentar lo que ella quiere; pero, de todos modos, lo hago.
Se lo pregunto porque la sola idea de seguir sintiéndome de esta manera, me es inconcebible. Porque el solo pensamiento de Andrea, lejana y distante como es ahora conmigo, me vuelve loco.
Cuando me mira a los ojos una vez más, los suyos están llenos de lágrimas sin derramar.
—N-no puedo decírtelo.
—¿Por qué no?
—P-Porque me prometí a mí misma que saldría de esta con el orgullo intacto.
—A la mierda el orgullo, Andrea. ¿Por qué no podemos seguir como estamos?
Traga duro. Un par de lágrimas se deslizan por sus mejillas y no reprimo el impulso que siento de enjugarlas con los dedos.
Ella se libera de mi agarre, pero enreda los dedos de sus manos en las hebras de mi nuca. Entonces, tira de mí hacia ella y me besa.
El contacto es lento, pausado y profundo. Su lengua busca la mía con avidez y yo correspondo a su gesto de inmediato.
El corazón me va a estallar contra la caja torácica y el alivio que siento ahora que sus labios y los míos están en contacto es casi ridículo.
Andrea me hace esto. Me vuelve emocional e impulsivo. Me lleva a mis límites sin siquiera proponérselo y me convierte en este tipo necesitado de ella. De su cercanía. De la manera en la que nuestros cuerpos embonan. De la forma en la que mis manos se amoldan a cada parte de ella que tocan.
Un gruñido ronco se me escapa cuando la atraigo hacia mí y pego nuestros cuerpos para envolver mis brazos a su alrededor.
Se aparta de mí y une su frente a la mía.
—No podemos seguir como estamos —dice, en un susurro apenas audible—, porque me gustas más de lo que deberías. Porque no quiero solo una relación sentimental; sino que estoy empezando a quererla solo contigo.
El corazón me da un vuelco.
—A-Andrea...
—No podemos seguir como estamos, Bruno Ranieri, porque estoy enamorada de ti.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top