4
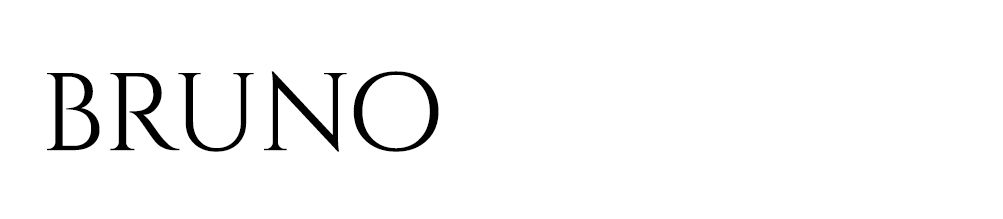
La chica semidesnuda frente a mí me mira horrorizada. Es... bonita. Y familiar. Muy familiar.
Ojos oscuros y expresivos me observan con miedo, vergüenza y... ¿reconocimiento? Tiene el cabello largo. Tan largo, que no puedo verle el torso... ni las tetas. Su piel morena clara va a juego con el color castaño de su pelo y tiene unas condenadas piernas que me hacen imposible mirarle otra cosa.
Fácilmente, le saco una cabeza.
—¡¿Se puede saber quién carajos eres tú?! —espeto, mientras tomo la toalla que acerqué cuando me metí a bañar y me envuelvo las caderas con ellas.
Como si mis palabras hubieran activado un interruptor en ella, chilla, se cubre el torso con las manos —como si yo de verdad estuviera interesado en verla— y grita cosas sobre policías, denuncias, órdenes de restricción y allanamientos de morada.
—¡¿Quieres cerrar la puta boca y decirme quién diablos eres?! —Mi voz truena, cuando me siento abrumado y agobiado por su irritante tono—. ¡Estoy a un maldito pelo de llamar a la policía, así que más te vale explicarme quién, en el maldito infierno, eres tú y qué demonios haces en mi casa!
Ella enmudece. Me mira fijo y el fuego en sus ojos me provoca una extraña sensación debajo de la piel. Incómoda. Inquietante.
—Esta no es tú casa —replica, con una seguridad y un temple que me hacen querer rugir de nuevo para verla encogerse ante mí una vez más.
—Yo vivo aquí.
—Aquí no vive nadie. Solo yo —dice, con la voz enronquecida, para luego añadir—: Temporalmente.
Doy un paso más cerca y ella da uno lejos.
Me teme.
La victoria alza sus muros en mi interior y, sabiéndome capaz de amedrentarla, doy otro paso. Ella vacila, pero termina cediendo y retrocede otro poco.
—¿Quién. Demonios. Eres. Tú? —digo, en voz baja y amenazadora, dándole énfasis a casa palabra que pronuncio.
Algo parecido a la ira tiñe su mirada y se ruboriza por completo.
Familiar... De nuevo.
—¿No me recuerdas?
La confusión me azota en el instante en el que pronuncia eso, pero no se lo hago notar.
—¿Tendría por qué hacerlo? —inquiero, con frialdad, pero mi mente corre a toda marcha tratando de ponerle un nombre a esas facciones delicadas, labios mullidos y ojos feroces que me miran como si fuese una basura.
¿Por qué no puedo recordarla?
—Eres un imbécil —escupe, al tiempo que sale del baño. La sigo de cerca—. Un imbécil y un puto loco de mierda que entra a casas ajenas. ¿Qué diablos te sucede?
—Si no me dices, en este maldito momento, quién diablos eres y qué estás haciendo aquí, te juro por Dios que...
—Me llamo Andrea Roldán —me corta de tajo y su nombre, de nuevo, trae una punzada de familiaridad a mi sistema. Una desagradable—. Y yo vivo aquí.
—No —niego con la cabeza—. Tú no vives aquí. Tengo aquí más de una semana. Este es el pent-house de mi mejor amigo.
—Este es el pent-house de mi mejor amiga —ella replica y, de pronto, todas las piezas empiezan a encajar en su lugar.
Las cajas en la sala —esas que creí que eran de Dante y su esposa, y en las que no quise husmear por respeto cuando llegué—, el comentario extraño del portero del edificio...
—¿Cómo se llama tu amiga? —urjo y ella me mira con fiereza, pero parece estar sacando las mismas conclusiones que yo.
—Génesis.
—Me lleva el puto demonio...
Ella me mira fijo, con el entendimiento surcándole las facciones.
—Tu amigo se llama Dante, ¿no?
Asiento, luego de clavar mis ojos en ella una vez más.
—Mierda... —suelta.
—Tiene que haber un error —mascullo, al tiempo que cruzo la habitación para tomar el maletín que dejé junto a la puerta al llegar. Entonces, tomo el teléfono del interior—. Voy a hablar ahora mismo con Dante.
—No si yo hablo con Génesis primero —ella dice, al tiempo que se estira para tomar el aparato que descansa en el tocador. En el proceso, le veo un bonito pezón asomándose entre la mata de pelo que la cubre. y me obligo a apartar la mirada mientras busco el número de Dante en mis contactos.
Me llevo el teléfono a la oreja.
Andrea Roldán. Andrea Roldán. ¿De dónde demonios te conozco, Andrea Roldán?
Un timbrazo...
¿De la universidad? No. De la universidad no puede ser. La recordaría.
Dos timbrazos...
¿Del bachillerato? No. Del bachillera...
—Oh, joder —suelto, al tiempo que me vuelvo para mirarla y los recuerdos llegan a mí.
Ella de pie al centro de la explanada de la preparatoria, con una bocina pequeña a su lado y un micrófono que suena como el culo entre los dedos; sus amigas —supongo— estirando una horrorosa pancarta, mientras que un chico toca la guitarra acústica y canta —con otro micrófono que también suena del carajo— una canción de Reik que le sale como la mierda.
Recuerdo a mis amigos burlándose de ella y luego de mí al ver la manta. Recuerdo lo horrorizado que me sentí cuando la escuché decir que estaba enamorada de mí. ¡Enamorada de mí! Como si en algún puto momento hubiésemos hablado como para que se sintiera de esa condenada manera.
En el proceso, soy capaz de evocar las miradas de todo el mundo, las risas, los celulares alzándose para grabarnos...
No puedo recordar cómo le arranqué el micrófono de los dedos y lo tiré al suelo, pero sí que la recuerdo a ella, mirándome justo como lo hizo hace unos instantes: aterrorizada; solo que, en ese entonces, llevaba unos anteojos de montura ridícula.
Soy capaz de recordar, también, la ira que sentí al verla esbozar ese gesto desolado y triste. Como si yo le hubiese hecho algo atroz. Como si el que la hubiese puesto en ridículo fuera yo.
Tres timbrazos...
¡Es la loca! ¡La maldita loca de la pancarta y la canción!
—¿Qué pasa, Ranieri? ¿Es que no puedes estar un día sin saber de mí?
—¡¿Se puede saber por qué tu esposa le dio las llaves del pent-house a una loca de mierda?!
—¡¿Qué?! —Dante exclama, del otro lado de la línea y soy capaz de escuchar a Andrea balbuceando algo en el baño. Seguro habla con Génesis.
Rápidamente, sin perder un segundo, le digo todo a Dante:
Que llegué a casa temprano para ducharme y que, de pronto, una lunática irrumpió en el baño. Omito el detalle de su desnudez, porque no lo considero relevante. También, omito que me vio en pelotas y, para cuando termino de hablar, estoy temblando de la ira.
—No sé qué diablos pasó. Necesito hablar con Génesis —Dante dice, confundido y apenado, del otro lado de la línea—. Tiene que haber una explicación.
—No pienso pasar un segundo más en este lugar con ella, Dante —siseo, en voz baja hacia el teléfono—. La tipa está loca.
—¡Epa, Bruno! Tranquilo. Las amigas de Génesis son geniales. —Dante asegura—. Además de majas, claro.
Sus palabras solo avivan la furia que ya me escuece las entrañas.
—¡Eso me importa una mierda! —Mi voz truena y, por el rabillo del ojo, miro cómo la chica asoma la cabeza fuera del baño, con el teléfono aún pegado a la oreja y, ahora, lleva la montura delgada de unos anteojos grandes.
Luego de ver que no le hablo a ella, vuelve a perderse de mi vista.
—Era una broma, idiota. —El tono de mi amigo solo me hace querer romper cosas—. Déjame hablar con Génesis. Todo debe tener una explicación. Dame un momento y te regreso la llamada, ¿vale?
Mascullo un asentimiento y, luego de una breve despedida, me cuelga.
Aprieto la mandíbula, furioso. Escupo una palabrota antes de introducirme en el enorme clóset de la habitación, y tomo un pantalón y una camisa. Entonces, me visto a toda velocidad, me pongo los zapatos y salgo a la habitación solo para encontrarme con la chica envuelta en una toalla, sentada al filo de la cama.
Mis ojos encuentran los suyos.
—Génesis dice que hablará con Dante —pronuncia, pero no digo nada. Solo tomo mi cartera, mi teléfono y me pongo el reloj en la muñeca.
—Tú y tu amiga hagan lo que quieran —escupo—. Yo me largo de aquí.
—Yo no tengo la culpa de que esto esté pasando. Génesis tampoco —ella replica—. No es como si lo hubiéramos planeado, ¿sabes?
La ira dentro de mí se aviva con sus palabras.
—¿Estás segura? —espeto— Porque, lo último que recuerdo de ti, es que me declaraste tu amor aun cuando jamás en la puta vida nos habíamos hablado.
El rubor tiñe sus facciones y su gesto se torna tan horrorizado que, por un momento, me arrepiento de lo que dije y quiero disculparme.
—Tenía dieciséis —dice, como si eso lo justificara todo.
—Pues te informo que fuiste la única chiquilla de dieciséis que hizo algo como eso para mí. En toda mi vida —refuto. Estoy siendo grosero, lo sé, pero no puedo evitarlo—. Así que no me juzgues por tacharte de loca.
Ahí está de nuevo. Ese ardor en su mirada y ese temple que me saca de mis casillas.
—Eres un imbécil —sisea, pero suena herida—. Esa chiquilla de dieciséis años jamás había tenido un enamoramiento adolescente. Esa niña solo se hizo castillos en el aire. No se merecía que la trataras como lo hiciste.
—¿Pretendes que sienta lástima por ti? —escupo, y una carcajada cruel me abandona en el proceso—. Hasta donde yo sé, bien podrías estar acosándome de nuevo. Podrías ser una puta loca que sigue obsesionada conmigo.
Se pone de pie y se acerca a toda velocidad.
—¿Crees que después de casi diez años aún estoy enamorada de ti? —sisea, cuando la tengo a solo un pie de distancia y tiene que alzar la vista para mirarme. En respuesta, cuadro los hombros para lucir más intimidante. En lugar de lucir amedrentada, la chica —Andrea— me barre de pies a cabeza, como si fuese yo quien estuviera envuelto solo en una toalla y no ella. Entonces, sonríe con socarronería y veneno para decir—: Qué ridículo eres.
El pequeño insulto causa un maremoto en mi interior, pero no se lo hago notar. Solo la miro fijamente, con frialdad.
—Yo seré un ridículo. —Apenas puedo reconocerme la voz—. Pero tú eres una jodida loca.
Entonces, sin darle tiempo de nada, me giro sobre mi eje, tomo las llaves del auto y la tarjeta del pent-house, y salgo de la habitación dando un portazo.
Necesito un puto trago.
Necesito ver a Rebeca.
De camino al bar donde siempre nos vemos, le envío un mensaje de texto. Ella responde de inmediato. Nos encontraremos allá. El alivio que siento cuando leo su mensaje es como un bálsamo y lo agradezco. Lo último que quiero, es tener que beberme una maldita copa imaginándome a la maldita loca, medio desnuda, con esas tetas de bonitos pezones debajo de una maldita toalla.
El cuerpo me responde ante el recuerdo y aprieto los dedos contra el volante.
—No cabe duda, Bruno Ranieri —digo, para mí mismo, en voz baja—, de que eres un puto enfermo de mierda.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top