38
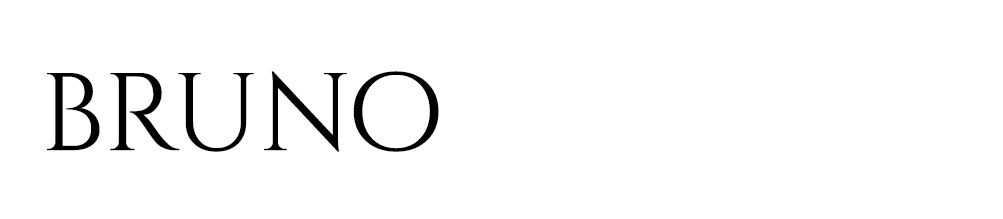
—Señor Ranieri, disculpe que lo moleste de nuevo, pero el señor Barrueco ha llamado una vez más. —La voz de Lorena inunda mis oídos y alzo la vista de los documentos que leía con atención.
Una mezcla de diversión e irritación rápidamente se cuela en mi torrente sanguíneo y una sonrisa irritada, de manera inevitable, se dibuja en mi rostro.
—¿Qué le has dicho? —inquiero, curioso, pero tratando de mantener mi gesto serio.
—Que seguía en reunión... —Hace una mueca dolorida—. Como hace una hora que llamó.
Asiento.
—Bien. —Hago un gesto que indica que puede retirarse—. Gracias.
—Pero, señor, ¿qué hago si vuelve a llamar?
Lo pienso unos segundos.
—Eso: Que sigo en junta. —Esta vez, no me molesto en disimular la sonrisa descarada que tira de mis labios.
El gesto torturado de mi secretaria casi me hace retractarme, pero me mantengo firme hasta que se marcha y me deja solo una vez más.
El teléfono nuevo entre mis dedos me parece una exageración cuando lo tomo, pero no tuve más remedio que quedármelo pese a que no lo necesitaba.
Ayer, luego de que salí del pent-house por la cena, no pude evitar pasar a un centro comercial a comprar un condenado teléfono para Andrea. Fue el error más grande que pude haber cometido. Se puso como loca cuando se lo di. Casi me lo lanza a la cara cuando le dije que se lo tomara como regalo de cumpleaños muy —muy— atrasado.
Estaba tan indignada y molesta, que creí que no volvería a hablarme. Por fortuna, unos cuantos arrumacos y una disculpa susurrada —y bien intencionada— contra su oreja, fueron suficiente para hacerla olvidar el mal rato.
Y, pese a que las cosas no pasaron a mayores términos entre nosotros, tuve que tomar una decisión estratégica para conseguir que Andrea me aceptara un Smartphone.
Una sonrisa lenta y satisfecha se desliza en mis labios cuando leo «Liendre (temporal)» en la pantalla, seguido de un ícono de mensaje, y lo abro de inmediato para leer:
«Te dije que no quería que me regalaras un teléfono».
Un bufido se me escapa, pero tecleo rápidamente:
«No te lo estoy regalando».
Al cabo de unos segundos, recibo:
«¿No? ¿Qué es esto, entonces?»
No me toma mucho responder:
«Un préstamo.
Te estoy prestando un teléfono que ya no voy a utilizar porque ayer me compré uno nuevo».
Un cliente me llama a la oficina, es por eso que me toma casi diez minutos leer su siguiente mensaje:
«¡Ja, ja! Te crees muy listo, ¿no es así? No voy a dejar que me regales un teléfono. Mucho menos un iPhone. No está a discusión, Bruno Ranieri».
—Necia como solo tú puedes —mascullo, para mí mismo y, rápido, tecleo:
«Es un préstamo».
Lee mi mensaje, pero no lo responde y aprieto la mandíbula porque me provoca una sensación incómoda.
Sabía que le molestaría también. Que era arriesgadísimo pasar a dejar mi antiguo teléfono en la tienda de reparaciones de un amigo para que lo limpiara y le asignara otro número —y así poder quedarme yo con el mío—, para luego pedirle que lo mandara por mensajería al pent-house —porque, por supuesto, quería que Andrea lo tuviera de inmediato—; pero jamás imaginé que también esto le incomodaría tanto.
No debí decirle a Daniel —mi amigo, el de la tienda— que, cuando terminara, guardara mi número como: «20 cms Ranieri». Maldigo para mis adentros y contemplo la pantalla unos instantes y, luego, escribo:
«¿Qué tiene de malo, Andrea?
No te lo estoy regalando, ya te lo dije. Solo te lo estoy prestando.
Mientras te compras uno nuevo. No puedes andar incomunicada y lo sabes».
El condenado aparato entre mis dedos suena con la llamada entrante de Dante y un sonido frustrado se me escapa de la garganta casi al instante.
No ha dejado de buscarme por todos los medios habidos y por haber. Todo este asunto con Andrea ha puesto a mi amigo y a su esposa bastante... inquietos —por no decir insoportables—, y no puedo dejar de desear que nada de esto hubiera pasado. Que no se hubieran enterado y todo siguiera tal cual estaba.
Suspiro, irritado y frustrado en partes iguales.
Sé que Dante no dejará de molestar si no le pongo un alto. Que debo hablar con él de una buena vez si quiero que detenga este sinsentido de llamadas a todas horas; es por eso que, pese a que lo último que quiero es rendirle cuentas a alguien, respondo a su llamada por Facetime.
No sé qué esperaba encontrar cuando apareciera por la pantalla, pero, sorprendentemente, Dante no luce tan descompuesto como creí que luciría. De todos modos, la irritación en su gesto es palpable.
—Al fin respondes —puntualiza lo obvio con tanto veneno, que tengo que reprimir la sonrisa boba que amenaza con asaltarme.
—Si no fueses tan insistente, probablemente te habría regresado la llamada antes —me sincero y él me ve con cara de pocos amigos.
—Mira, Bruno, no estoy de humor para esto. Solo te llamaba para advertirte que...
—Escucha, Dante —lo corto, antes de que diga algo que pueda hacerme reaccionar—, si me llamaste para amenazarme, recriminarme o reprimirme por lo que tengo con Andrea, ahórratelo. No voy a discutir mis relaciones contigo. Andrea tampoco tendría que discutirlas con tu esposa. Somos adultos y no hacemos nada malo.
—Te estás aprovechando de ella.
—Me estoy aprovechando de ella —repito, con aire socarrón y burlón, pero la ira que ha desatado su comentario me escuece las entrañas—. ¿Es que acaso no es lo suficientemente inteligente como para notar cuando alguien trata de tomarle ventaja? —Sacudo la cabeza en una negativa—. No la conoces. No es una tonta y yo tampoco soy un patán de mierda. Le he dejado en claro cuál es mi postura sobre lo que tenemos.
—Pero, Bruno...
—Pero, Bruno, nada. —Lo corto una vez más y, luego de unos segundos de silencio tenso, continúo—: Dante, me conoces. Sabes que no soy un imbécil. Que sé diferenciar a la perfección la línea entre lo correcto y la patanería y, te juro que nada de lo que hacemos cruza esa línea.
Mi amigo me mira fijamente durante un largo rato antes de dejar ir un suspiro.
—Génesis está preocupada —dice, al cabo de otro momento.
Asiento.
—Lo sé —replico—, pero, Dante, no está ocurriendo nada malo entre nosotros.
—Yo sé que no, Bruno —rezonga—, pero, asumiendo que ella es la chica sobre la que hemos hablado, ¿qué va a pasar cuando ella quiera más? ¿O cuando te aburras de lo que tienen?
Es mi turno de suspirar.
—Te prometo una cosa, Dante: Si lo mío con Andrea empieza a volverse complicado para cualquiera de los dos, lo terminaré de inmediato. Para no herirla.
Dante sacude la cabeza en un gesto indeciso e incómodo.
—Bruno...
—Confía en mí. —Le sonrío, para aligerar el ambiente y él me devuelve el gesto muy a su pesar.
—Me vas a sacar canas verdes, Ranieri.
—Deja de preocuparte tanto por mí, Barrueco. Lo tengo todo bajo control.
Me mira con gesto reprobatorio.
—Espero, por el bien de todos, que así sea —dice y, una sonrisa fácil tira de mis labios antes de que, de manera deliberada, cambie de tema.
***
Mi vista cae en la sinuosa chica de vestido floreado que aparece en mi campo de visión.
Sus ojos caen en los míos, el corazón me golpea fuerte contra las costillas y una sonrisa lenta y perezosa se desliza en mis labios cuando ella —a paso firme y decidido— se acerca.
Casi dejo de sentirme ridículo por llevar un contenedor con palomitas a medio comer en una mano y un bolso de una mujer en la otra.
Andrea Roldán es capaz de volverme preso completo de su atención mientras, luciendo caliente como el infierno —y al, mismo tiempo, arreglándoselas para parecer inocente—, se abre paso en mi dirección.
Me quita el bolso de los dedos e introduce algo en él rápidamente. Cree que no he notado su movimiento, pero lo he hecho. De todos modos, se para sobre sus puntas y planta un beso casto en mi boca.
—¿Todo en orden? —inquiero, y el tono lascivo en mi voz hace que un ligero rubor se apodere de sus mejillas.
En ese momento, lo único que deseo es meter la mano en el bolsillo de mis pantalones y tomar mi teléfono para...
Se aclara la garganta, distrayéndome.
—En orden —dice, con aire suficiente y, de alguna manera, me siento retado. Como si me acabara de decir que no he hecho el trabajo adecuado.
Me relamo los labios.
—¿Averiguamos por cuánto tiempo? —digo, en voz tan baja, que solo ella puede escucharme.
Sus ojos se oscurecen ante mi declaración y una sonrisa maliciosa tira de las comisuras de mis labios.
Andrea se muerde el labio inferior, al tiempo que reprime una sonrisa.
—Decidí que es injusto que solo yo tenga que ser torturada, así que he igualado un poco las circunstancias. —Me guiña un ojo—... Y las reglas.
Una punzada de curiosidad me invade de pies a cabeza, pero ni siquiera me da tiempo de preguntar, ya que se me acerca y hace como si fuese a quitarme algo de la frente y me susurra, mirándome a los ojos, con nuestros alientos mezclándose:
—Puedes divertirte cuanto quieras, pero no podrás tocar hasta que lleguemos a casa.
Sonrío.
—Puedo con ello —digo, arrogante.
Es su turno de sonreír. El brillo malicioso en sus ojos me saca de balance. Entonces, se acerca un poco más y, sin importarle que aún haya personas saliendo del cine en el que nos encontramos, me dice al oído:
—Olvidé el detalle más importante: no llevo ropa interior.
Todo pensamiento coherente escapa de mí en el instante en el que escucho aquello y, de pronto, estoy tan duro, que temo que sea evidente a través del pantalón que llevo puesto.
Una palabrota brota de mis labios cuando, sin más, se gira sobre su eje y se echa a andar en dirección a las escaleras eléctricas del vacío centro comercial.
Avanzo detrás de ella, mientras me rebusco el teléfono en el bolsillo.
Esta tarde, cuando Andrea me llamó para avisarme que compró boletos para ver una película en el cine que moría por ver —ella, no yo—, ni por la mente me pasó que las cosas se pondrían tan... interesantes.
Busco en mi teléfono la aplicación del vibrador que compré para nosotros la semana pasada y que sé —con toda certeza— que lleva puesto ahora mismo; y, cuando la encuentro, enciendo el dispositivo.
Mi palma se posa contra su espalda justo en el momento en el que enciendo el aparato y, cuando se detiene en seco y toma aire con brusquedad, reprimo una sonrisa.
—¿Todo bien, preciosa? —le susurro al oído, mientras le doy un poco de tregua, y la dejo avanzar hasta que llegamos a las escaleras.
—Vete al demonio —ella masculla y yo suelto una pequeña risita.
—¿No te gusta? —inquiero, al tiempo que esbozo un gesto serio de fingida preocupación.
Ella no dice nada. Solo aprieta los labios y reprime una sonrisa.
—Eso pensé —digo, arrogante, y ella arquea una ceja en mi dirección.
—No abuses —me advierte y tengo que reprimir otra risa.
—Me encantas —le digo, porque es cierto y se ruboriza un poco más.
Entonces, enciendo el juguete de nuevo. Esta vez, a una velocidad tan baja, que no es hasta que pagamos el ticket del estacionamiento, que Andrea me sostiene el antebrazo con fuerza y me mira, suplicante.
Lo apago en su totalidad y ella deja escapar un suspiro tembloroso.
Maldita. Sea.
Me digo a mí mismo que no la torturaré hasta que estemos en el auto, pero, en mi mente, ya le he quitado el vestido que lleva de diez maneras diferentes.
Le abro la puerta del auto cuando llegamos al lugar en el que aparcamos y, cuando se instala en el asiento, me aseguro de mirarla a los ojos mientras, tomo el teléfono entre mis dedos y enciendo el vibrador a una velocidad considerable.
Un grito ahogado se le escapa y se retuerce en el asiento un segundo antes de que, con una sonrisa maliciosa en los labios, cierre la puerta y rodee el coche para introducirme del lado del conductor.
Andrea está tensa en el asiento a mi lado y se muerde el interior de la mejilla con tanta fuerza, que temo que se esté haciendo daño. Con todo y eso, la imagen de ella, sentada a mi lado, totalmente a mi merced, es tan caliente que no puedo pensar con claridad.
Un sonido quejumbroso brota de sus labios cuando cambio el ritmo en la aplicación y me tomo mi tiempo acomodando mis espejos y poniéndome el cinturón.
—B-Bruno... —suplica y enciendo el auto.
Acomodo el teléfono en el soporte que compré en un crucero hace una eternidad y lo desbloqueo para poner el navegador.
Acto seguido, comienzo a conducir hacia el tráfico nocturno.
Un gemido roto a mi lado hace que casi me pase un semáforo, pero me las arreglo para lucir sereno mientras, de reojo, le echo un vistazo.
Lleva los labios entreabiertos, los ojos cerrados y aprieta las manos en el borde del asiento con tanta fuerza, que toma todo de mí no orillarme para hacerla gritar en serio.
—¿Te gusta así, preciosa? —inquiero, socarrón, y es en ese momento en el que ella suelta un gruñido ronco y se deshace del cinturón de seguridad.
Luego, se arrodilla en el asiento y, pese a que se nota que no puede moverse con la libertad que le gustaría, trepa hasta pasar a la parte trasera de mi coche.
Acto seguido —y siendo plenamente consciente de que la miro por el espejo retrovisor—, se acomoda en el asiento, se quita los zapatos y sube los pies antes de abrir los muslos para quedar totalmente expuesta ante mí.
El material delgado del vestido se le enrosca hacia arriba y, de pronto, en lo único en lo que puedo concentrarme, es en la vista espectacular que tengo en estos momentos —pese a la penumbra de la noche—. En lo caliente que luce y en cómo es que no mentía cuando dijo que no llevaba nada debajo de la prenda floreada.
Un juramento escapa de mis labios en el momento en el que nuestras miradas se encuentran y los suyos se entreabren en un gemido silencioso.
El sonido de la bocina de un coche que viene detrás de nosotros me hace saber que el semáforo se ha puesto en verde y otra palabrota se me escapa debido a eso.
—Tócate —le pido y, pese a que una sombra de duda atraviesa su mirada, desliza su mano con timidez para acariciarse y, de pronto, cuando suelta un gemido particularmente escandaloso, que casi pierdo los estribos.
Incremento la velocidad del dispositivo y un grito agudo se le escapa, al tiempo que eleva las caderas y se aferra a todo lo que puede.
Un balbuceo ininteligible brota de su garganta en ese momento y echa la cabeza hacia atrás cuando el orgasmo demoledor la embarga.
Llegados a ese punto, falta tan poco para llegar al apartamento y yo estoy tan duro, que no puedo evitar acelerar hasta que introduzco el vehículo en el garaje del edificio.
Andrea ha retirado el aparato de su interior y tiene la cabeza recostada en el respaldo del asiento. Su respiración dificultosa es lo único que resuena dentro del vehículo, así que, cuando me estaciono en el lugar en el que siempre suelo hacerlo, no tengo que hablar muy fuerte cuando digo:
—Ven aquí.
Ella levanta la cabeza para verme.
—Aún no hemos llegado —Andrea dice, arqueando una ceja.
—Perdí —digo, sin dejar de mirarla a través del espejo retrovisor, al tiempo que me deshago del cinturón de seguridad y de la hebilla de mi cinto—. Ahora, ven aquí.
Una risita boba escapa de sus labios en ese momento, pero, de buena gana se levanta y pasa entre los asientos para sentarse a horcajadas sobre mí.
Ella me besa cuando se encuentra instalada y yo le correspondo gustoso mientras libero mi erección.
Creo haber visto un condón en la guantera esta tarde, así que no me toma demasiado estirarme para buscarlo a tientas en el compartimiento.
—¿Aquí hay cámaras? —Andrea inquiere, entre besos arrebatados y yo me aparto un segundo para buscarlas rápidamente.
—No lo sé —admito—. No nos quedaremos tanto como para averiguarlo.
Sin aliento —y con manos temblorosas y torpes—, me pongo el condón en tiempo récord y la ayudo a acomodarse en el lugar indicado.
Para cuando ella deja caer el peso de su cuerpo y me abro paso en su interior, estoy tan caliente que temo correrme tan pronto como comienza a moverse encima de mí.
Tengo los dientes apretados y me siento cegado; abrumado por las sensaciones apabullantes que Andrea me provoca.
Le acuno la cara y la atraigo hacia mí para besarla.
Gemidos suaves escapan de sus labios y golpean los míos cuando la levanto un poco y muevo las caderas con fuerza debajo de ella.
—Andy, amor, voy a correrme —digo, contra su boca y desliza una mano entre nuestros cuerpos para acariciarse una vez más.
—Y-Yo también —tartamudea en un resuello ronco y, luego de eso, suelta un sonido agudo y dulce.
Entonces, no lo contengo más. No puedo hacerlo. Me corro tan pronto como mi cuerpo me lo exige.
Andrea me sigue a los pocos instantes. Las contracciones de sus músculos solo avivan la intensidad de mi propio orgasmo y tengo que apretar los dientes para no gruñir, cual animal.
—Fue divertido —bromeo, sin aliento—. Deberíamos repetir.
Ella suelta una risa corta y rota, debido a que también trata de recuperarse de nuestro encuentro.
—Por mí encantada —dice, en un susurro bajo y es mi turno de reír.
Con cuidado, Andrea se aparta y se acomoda en el asiento del copiloto, al tiempo que se arregla el vestido y el cabello.
—¿Te apetece un baño y otra película? —inquiero, mientras me abotono los pantalones y la hebilla.
—Suena perfecto —replica y la miro justo a tiempo para verla esbozar una sonrisa que me calienta el pecho.
Le guiño un ojo, al tiempo que bajo del auto y lo rodeo para abrirle la puerta. Ella baja tambaleándose ligeramente y la sostengo, para que no trastabille.
Andrea ríe sobre un comentario que hago respecto a las cámaras de seguridad que hay en todo el estacionamiento del edificio y subimos la escalinata al vestíbulo principal en medio de bromas bobas y risas sin sentido.
El ascensor se abre un par de instantes luego de que lo llamamos y, cuando se abre, la figura de José Luis, el portero, nos recibe.
—¿Cómo está la pareja más cariñosa el complejo? —dice, amable, mientras se interpone entre las puertas, para evitar que se cierren.
Una punzada de algo extraño, pero incómodo, me retuerce las entrañas. De pronto, escucharle llamarnos una pareja me llena el cuerpo de una sensación insidiosa. Aterradora.
—Buenas noches, don José Luis — Andrea lo saluda, afectuosa, pero yo todavía no puedo dejar ir el sentimiento previo.
—Ya no se te nota nada el asalto. —El portero comenta.
—Es que fue hace mucho ya. —La chica a mi lado replica, amena y risueña—. Un poco más de un mes.
—¿Tanto? —El viejo inquiere, sorprendido—. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿verdad? —Me mira—. Lo bueno es que aquí tiene a su novio, que está al pendiente todo el tiempo de usted.
Andrea suelta una risa nerviosa y yo aprieto la mandíbula.
—Soy muy afortunada, ¿no es así? —dice y su comentario no hace más que incrementar la punzada de irritación que me provoca esta conversación—. Don José Luis, siempre es un gusto saludarlo.
La despedida jovial de Andrea debería apaciguar al león que ha comenzado a gruñir de incomodidad en mi interior, pero no lo hace. Al contrario, no hace más que acentuarla; volverla insoportable.
El hombre de la recepción se despide de nosotros, pero no puedo ponerle la atención necesaria. Estoy muy ocupado tratando de descifrar por qué me molesta tanto que asuman que Andrea y yo somos una pareja de enamorados o algo por el estilo.
Para cuando las puertas del elevador se cierran, me zumban los oídos.
Andrea parlotea sobre todo y nada a mi lado, pero no puedo ponerle atención. De pronto, me siento muy enojado y no sé por qué. Me siento fuera de mí. Fuera de balance...
—Si tú no le dices que no somos nada, lo haré yo —digo, cortando de tajo su diatriba y, de inmediato, me arrepiento de haberlo soltado. Estoy molesto. No debo decir cosas cuando estoy molesto. Alguien debería amordazarme cuando me siento así, para no decir estupideces como la que acabo de pronunciar.
Aprieto la mandíbula.
Silencio.
La puerta del elevador se abre, revelando el pent-house, con solo las luces bajas de la sala encendidas, justo como lo dejamos antes de salir.
Se aclara la garganta.
—Si tanto te molesta, se lo hago saber tan pronto tenga la oportunidad de hacerlo —Suena tan triste y a la defensiva, que quiero estrellar la cara contra algo.
De todos modos, no me retracto. No puedo hacerlo aún. No cuando me siento así de incómodo todavía.
Aprieto la mandíbula y salgo del elevador a toda velocidad, tratando de evadir una discusión con ella, pero con la sensación de solo estar empeorándolo todo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top