35
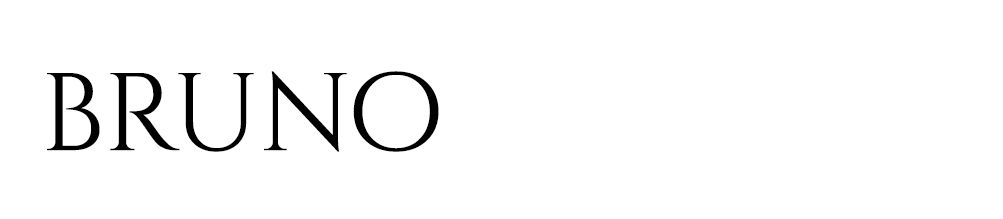
Cuando la llamada de Facetime entra en mi teléfono, dudo en responderla.
La verdad es que no sé si tengo ganas de hablar con Dante. No sé si tengo ganas de hablar con alguien. Punto.
No sé qué me sucede. He pasado el día entero atrapado en esta retahíla de sentimientos encontrados que me abruman y me hacen incapaz de concentrarme en nada.
Un suspiro largo se me escapa, pero termino respondiendo.
Dante aparece frente a mí, vestido con ropa cómoda y gesto amodorrado. Yo, por el contrario, luzco como si acabase de salir de un juzgado: con la corbata deshecha, el cabello alborotado y cada de pocos amigos.
—¿Quién se ha atrevido a molestarte, Bruno Ranieri? —Mi amigo, de inmediato, es capaz de notar mi malhumor y suelto un bufido.
—¿Qué te hace pensar que necesito que alguien me moleste para tener una actitud de mierda? —bromeo y él suelta una carcajada sonora.
—No cambias, Bruno —dice, al tiempo que niega con la cabeza y esboza una sonrisa radiante. Muy a mi pesar, imito su gesto.
Dante tiene la virtud de ponerme de buen humor en cuestión de instantes.
—¿Cómo estás, Barrueco? —inquiero, amable y más animado.
—Mejor que tú. Eso seguro —afirma y pongo los ojos en blanco—. Ya cuéntame, ¿qué demonios te ocurre? No has respondido a mis mensajes en todo el día. Empezaba a preocuparme.
—Ni siquiera mi hermana es tan insistente como tú.
—¿Qué tal la chica con la que sales? ¿Es igual de insistente que yo?
—En primer lugar, no estoy saliendo con ella —replico, plenamente consciente de que sueno a la defensiva—. Y, si tanta es tu curiosidad: No. Tú eres más insistente. Mucho más insistente, de hecho, que ella.
Sonríe, radiante.
—Así me gusta. Que nadie ocupe mi lugar —bromea y es mi turno de sonreír.
—¿Qué es lo que quieres, Dante? —mascullo, medio irritado y medio divertido.
—Teníamos una plática pendiente respeto a una persona —dice—, y acá es tarde y no puedo dormir. Y, como no tengo mucho que hacer porque Génesis duerme, pensé que quizás podríamos..., ya sabes..., hablar sobre tu chica.
—No es mi chica —refuto, haciendo énfasis en las palabras, justo como él lo ha hecho—. Es la chica con la que follo y nada más.
—Exclusivamente.
Aprieto la mandíbula.
—Exclusivamente. —Le doy la razón.
—¡Ah! Ya. —La sonrisa socarrona que esboza Dante me hace querer colgarle, pero me las arreglo para mantener mi gesto inexpresivo.
—Me habías dicho que te gustaba, ¿qué no? —insiste, al cabo de unos segundos de silencio y suelto un bufido.
—¿Quieres dejarlo ir?
—Bruno, por el amor de Dios, deja de comportarte como si tuvieses dieciséis y ten los cojones para decirme qué demonios es lo que tienes con esa chica —espeta, medio irritado y medio divertido—; quienquiera que ella sea.
Enmudezco por completo y cierro los ojos unos instantes.
—No lo sé —digo, al fin, luego un largo momento—. No sé qué demonios tengo con... —Me detengo en seco al darme cuenta de que estoy a punto de decir su nombre y rectifico—: Con ella.
—¿A qué te refieres?
—No soy un imbécil. Sé que no solo es sobre el sexo. Que algo más ocurre entre nosotros y que no puedo explicarlo del todo; y, al mismo tiempo... —Dejo escapar un suspiro largo—. Al mismo tiempo, me hace sentir... incómodo. Vulnerable.
Dante, del otro lado de la línea, me mira fijo, con expresión de saber algo que yo desconozco por completo.
—Te importa. —No es una pregunta. Está afirmándolo. Y tampoco hace falta que diga más para que entienda a la perfección de quién está hablando.
—Por supuesto.
—Te preocupas por ella.
—Todo el maldito tiempo —suelto, y me saca de balance lo aterrado que sueno.
—Solo puedes pensar en salir de esa maldita oficina para ir a verla.
No digo nada. Solo lo miro con fijeza durante unos largos instantes.
Él se ríe.
—Lamento decírtelo, Bruno Ranieri, pero creo que estás enamorado.
Una carcajada estentórea se me escapa.
—Por supuesto que no estoy enamorado —replico, tan pronto como el ataque de risa termina—. Me gusta y nada más. Quizás me he encariñado un poco con ella, porque es simpática, pero eso es todo.
—¿Estás seguro, Bruno?
—Por supuesto —aseguro, pero la forma en la que me observa hace que me sienta incómodo. Fuera de lugar
Su sonrisa se ensancha.
—Espero, de verdad, que tengas razón y no vayas a darte cuenta demasiado tarde de lo que en realidad sientes.
Otra carcajada se me escapa.
—Qué melodramático eres —mascullo, y él suelta una risa que le quita toda la tensión al momento.
El teléfono de mi escritorio suena en ese momento y miro hacia la pantalla digital solo para descubrir que es Lorena, mi secretaria.
—El deber me llama —suspiro, para luego añadir a regañadientes—: Maldita sea. Y yo que quería irme a casa temprano.
—Vaya, Licenciado Ranieri, que debes mantener esa mente ocupada antes de que te haga corto circuito de tanto pensar en esa mujer. —Se burla y le regalo el dedo medio.
—Vete al infierno —espeto, pero estoy sonriendo. Él también lo hace.
—Nos vemos luego, Bruno —dice y, entonces, finaliza la llamada.
Cuando levanto el teléfono que descansa sobre el escritorio, la voz de mi secretaria me llena los oídos y dice algo, pero no le pongo atención por estar viendo el reloj.
Son las seis y media. Si todo sale como espero, me iré a casa en treinta minutos.
—¿Señor? —Mi secretaria insiste, y me saca de mi estupor.
—Lorena, discúlpame —digo, avergonzado—. No te escuché.
—Le comentaba que aquí afuera está una mujer que desea tener una consultoría privada.
—Mándala con Ayala o con Torres —ordeno, pero no sueno duro o molesto. Por alguna razón, esta vez no he sonado como un completo imbécil. Me doy una palmada mental en la espalda por ello.
—Quiere verlo específicamente a usted, señor. —Lorena suena nerviosa—. Hizo una cita.
Suspiro, fastidiado.
—Hazla pasar —digo, al cabo de unos instantes—. ¿Te dijo cómo se llamaba?
—Rebeca Márquez —dice mi secretaria y, en ese momento, cae sobre mí como baldazo de agua helada.
Rebeca.
Cuelgo al teléfono y suelto una maldición antes de ponerme de pie de la silla y llevarme las manos a la cabeza, en un gesto frustrado.
No pasa mucho tiempo antes de que Lorena llame a la puerta y anuncie la llegada de una mujer a la que ya conozco. Una a la que, quizás, conozco más de lo que me gustaría.
—Gracias, Lorena —digo, al tiempo que hago una seña que indica que puede retirarse.
—Si necesita algo más, señor Ranieri, no dude en decírmelo —ella replica y, luego, se marcha.
No miro a Rebeca hasta que la puerta de mi oficina se cierra y, cuando lo hago, me aseguro de hacerle saber que no estoy nada contento con su presencia en este lugar.
—¿Quién lo iba a decir? —dice, al tiempo que mira alrededor, como si acabase de descubrir algún secreto oscuro de mi pasado—. Eres el heredero de una firma de abogados importantísima.
—Yo no soy el heredero de nada —replico, con dureza y ella clava sus ojos en los míos.
—Cuanto más sé de ti, más fascinante me pareces, Bruno —dice y una punzada de ira me atraviesa de lado a lado.
—Se te está haciendo costumbre el ir metiendo las narices en lugares que no te corresponden —espeto y sueno tan siniestro, que me mira fijamente durante un largo momento—. Si no te dije a qué me dedicaba, era porque no quería que lo supieras. No era necesario que invadieras mi privacidad investigándome. —Doy un paso en su dirección y ella retrocede un par—. Ya fuiste a buscarme al lugar donde vivo. Ya viniste a mi trabajo. ¿Qué sigue? ¿Vas a buscarme en casa de mi padre? ¿Con mis amigos?
—Lo dices como si te acosara.
—¿Y qué es, si no es acoso, Rebeca? —escupo—. Te dije que no quería que volvieras a buscarme. Que lo que tuvimos se acabó, y de todos modos estás aquí, en mi oficina, buscándome para sabrá-Dios-qué.
—Solo quiero entender porqué.
—¿Por qué, qué?
—¿Por qué, de la noche a la mañana, dejaste de querer verme?
Silencio.
—¿Es por la chica con la que compartes el departamento? ¿Por Andrea? ¿Tienes algo con ella?
Escucharle decir su nombre me revuelve el estómago y hace que algo ruja en mi interior con tanta intensidad, que apenas puedo concentrarme.
Sacudo la cabeza en una negativa incrédula.
—Lo que tenga o no con quien sea no es de tu incumbencia —escupo—. No te debo nada, Rebeca. Lo que tuvimos se acabó, así que, por favor, deja de buscarme.
—Entonces, tienes algo con ella.
Planto las puntas de los dedos sobre mi escritorio y me inclino hacia adelante, en un gesto intimidatorio y clavo los ojos en los suyos.
—Y si lo tengo, ¿qué?
Silencio.
—Bruno...
—No. En serio: ¿Qué? —inquiero, con más crueldad de la que pretendo; pero, de todos modos, no me detengo y digo, al tiempo que sacudo la cabeza—: Aquí no importa si tengo o no algo con alguien. Importa lo que yo quiero, y lo que yo quiero, Rebeca, es que no me vuelvas a buscar. ¿Entiendes, o tengo qué ser más tajante?
Me mira fijo, durante unos segundos que me parecen eternos.
—Mira nada más. El caballerito se transformó en sapo —dice, para luego soltar una risotada amarga—. Ojalá que la muchachita esa se dé cuenta a tiempo de que eres un patán.
Sus palabras me escuecen más de lo que me gustaría, pero mantengo el gesto inexpresivo y la ira a raya para pronunciar:
—Vete de aquí, Rebeca.
Ella me observa un segundo más y barre los ojos por la extensión de mi cuerpo antes de alzar el mentón y echarse a andar en dirección a la salida.
Al cerrarse la puerta detrás de ella, apenas tengo oportunidad de sentarme de manera desgarbada sobre la silla de mi escritorio, cuando el teléfono de la oficina vuelve a sonar.
Reprimo una palabrota.
—¿Sí? —digo, amable, pese a que quiero ser más grosero y brusco.
—Señor, lamento molestarlo de nuevo, pero su padre me ha pedido que lo convoque a una junta de emergencia. Es sobre un caso nuevo y muy importante. —Lorena dice, en voz baja y temerosa, y dejo escapar el aire con lentitud.
Después de todo, tendré que salir tarde de la oficina. No importa cuánto trate de evitarlo.
—Gracias, Lorena. Hazle saber que ahí estaré —digo, al cabo de unos segundos de silencio y, entonces, cuelgo.
***
Son cerca de las diez y media cuando, por fin, termina la jornada extenuante a la que mi padre nos sometió a mí y a otros tres de sus abogados de confianza.
Tenemos un caso enorme que involucra a una de las empresas petroleras más grandes del país y a uno de nuestros clientes más antiguos. Ha sido un completo dolor en el culo y, pese a que ya hemos esclarecido un poco el panorama sobre cuál es la mejor manera de proceder, no hay garantía alguna de que podamos ganar.
Me duele la cabeza, pero ni siquiera considero la posibilidad de ir a mi oficina por las pastillas para la migraña que guardo en el cajón izquierdo de mi escritorio. Solo quiero llegar a casa.
Mi papá me intercepta de camino al auto y sugiere que vayamos a tomarnos algo. Esta vez, cuando me niego, soy honesto y le digo que estoy muy cansado. Cuando se despide de mí, me dice que me nota distinto y su comentario me sacude durante unos instantes.
Me trepo al auto con el regusto extraño y agradable que me han dejado sus palabras, pero trato de empujarlo lejos mientras tomo el teléfono y reviso los mensajes.
Específicamente, busco por una respuesta de Andrea.
Quise enviarle un Uber al trabajo, pero se negó, determinante —como siempre.
Pese a lo poco que me gustó la idea, dijo que iría a casa en autobús porque no era demasiado tarde, y prometió avisarme que estaba en cada en el momento en el que llegara.
Las alarmas se encienden en mi sistema cuando el último mensaje que tengo de ella es uno en el que me avisa que se ha subido al autobús, pero trato de acallarlas mientras conecto el teléfono a los altavoces del coche.
—Llamar a Liendre —digo en voz alta, para que el teléfono haga lo suyo y emprendo la marcha en dirección al pent-house.
El teléfono me manda directamente al buzón y, pese a que trato de mantenerme sereno, una punzada de preocupación me embarga.
Espero hasta llegar al semáforo para volver a pedirle al aparato que la llame una vez más, pero el resultado es el mismo que antes.
Cuando entronco al tráfico ligero de la noche, ya estoy ordenándole al teléfono que llame al número del pent-house, para que sea capaz de responderme por ahí si se ha quedado sin batería o algo.
Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis timbrazos...
La máquina contestadora.
Finalizo la llamada.
Un suspiro frustrado se me escapa y lo intento una vez más. El resultado es el mismo que antes y aprieto los dedos contra el volante.
En ese momento, me pregunto qué demonios sé sobre ella y la realidad me azota al instante porque no la conozco para nada. No sé quiénes son sus amigos, sus padres o dónde puedo buscarla cuando algo así ocurre.
El único hilo que teje su vida con la mía, es la esposa de Dante, pero tampoco la conozco. Apenas sí he cruzado un par de saludos con ella por videollamada y nada más.
Andrea bien podría tomar sus cosas y marcharse lejos sin avisar y yo no tendría idea de dónde buscarla.
¿Y por qué irías a buscarla? Inquiere mi subconsciente, y el corazón me da un vuelco cuando las palabras de mi mejor amigo retumban en mi cerebro una vez más.
—Deja de pensar sandeces, Bruno —mascullo para mí, incapaz de seguir andando por ese camino.
Debo enfocarme en lo importante. No puedo seguir divagando en eso. No ahora mismo.
Aprieto los dedos contra el volante.
—Llamar a Liendre —repito, en voz alta y, mientras el teléfono hace lo suyo, piso un poco el acelerador.
***
11:43 p. m.
Todavía no sé nada sobre Andrea y estoy enloqueciendo.
No he dejado de dar vueltas por todo el apartamento, cual león enjaulado, y ya he recorrido veinte veces el camino que hace a pie cuando regresa a casa en autobús. No la he encontrado ninguna de esas veces.
Intenté llamar a Dante, para saber si su esposa sabe algo —pese a que sé que es muy poco probable—, pero no respondió. No me sorprende en lo absoluto. Allá debe ser de madrugada todavía.
Estoy desesperado. La opresión que siento en el pecho es tan intensa, que me cuesta trabajo pensar con claridad, y bien podría destrozar algo con las manos si no me deshago de esta ansiedad atronadora que me escuece las entrañas.
Pienso —mientras doy vueltas por todo el espacio, como un completo lunático— en llamar a alguno de los contactos que tiene mi padre en la Fiscalía del Estado, para que busquen si Andrea ha estado en alguna delegación o algo por el estilo, pero no estoy del todo seguro.
Me muerdo el labio inferior mientras busco en mi lista de contactos el teléfono de mi padre y me revuelvo el cabello en un gesto frustrado, mientras el dedo me baila sobre la tecla de llamada.
Estoy a punto de presionarla, cuando el teléfono empieza a sonar en mi mano.
El estómago se me cae a los pies, el corazón me da un vuelco furioso y los oídos me zumban. La anticipación me forma un nudo en el estómago, pero toda la ilusión se esfuma en el instante en el que leo el nombre de Dante en la pantalla. Es una llamada de Facetime y, pese a que sé que luzco como un completo demente, contesto de inmediato.
—Bruno, acabo de ver tu llamada perdida. Supongo que es por Andrea —dice, sin siquiera permitirme decir nada, y la confusión me embarga de inmediato.
Mi amigo luce como si acabase de despertarse y estuviese aturdido y preocupado en partes iguales.
—¿Cómo lo sabes?
—Le acaba de llamar a Génesis —explica—. Escucha... Sé que la chica no te agrada y todo eso, pero tiene un asunto con sus padres y ha llamado a Génesis para pedirle que le hiciera el favor...
Quiero gritarle que hable de una maldita vez y me diga dónde diablos está Andrea, pero en su lugar, digo con voz ronca y pastosa:
—¿Dónde está?
—En la clínica 46. —Dante dice, y la angustia regresa con violencia a mi sistema—. La asaltaron. Dice Gen que Andrea ha dicho que no es grave, pero de todos modos necesita atención médica, así que está ahí. La policía está con ella. Van a tomarle una declaración y esas cosas...
No puedo escuchar lo que dice después de eso. De hecho, no puedo hacer otra cosa más que tratar de controlar la marea de sentimientos que me embargan. Necesito salir de aquí. Necesito ir a cerciorarme por mi cuenta que en realidad se encuentra bien.
... Y necesito que Dante cierre la boca.
—Voy para allá —digo, cortando de tajo su diatriba y, sin esperar a que diga nada más, finalizo la llamada.
Acto seguido, reviso que lleve conmigo la tarjeta del pent-house y las llaves del coche y me abro paso hacia la salida del apartamento.
No puedo concentrarme en nada mientras me introduzco en el ascensor. No puedo arrancarme esta sensación de asfixia que me atenaza los pulmones. No puedo hacer otra cosa más que moverme en automático para encontrarla.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top