21
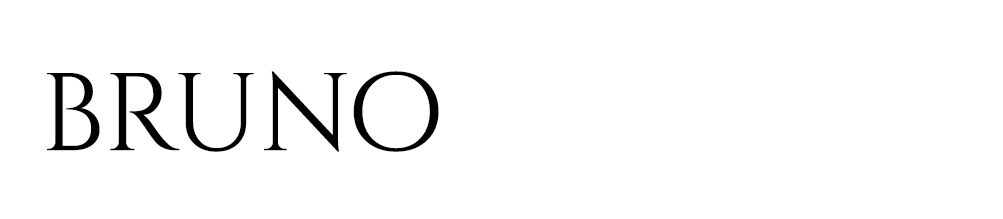
Es miércoles a mediodía cuando regreso de la Ciudad de México. La audiencia estuvo mejor de lo que esperaba. De hecho, me atrevo a decir que, a pesar de que todavía no todo está dicho, tenemos muchas posibilidades de ganar.
He pasado el fin de semana más tortuoso y largo de la existencia entre documentos, facturas y acusaciones y agravios que mi padre tuvo el descaro de añadir a la pila de basura en su afán de arruinarme el caso. Ha sido un completo martirio y, para coronarlo todo, no he podido sacarme a Andrea de la cabeza.
Sé que no debería pensar en ella. Que me dejó en claro que no tiene intención alguna de repetir lo que hicimos y que quiere que la deje en paz; sin embargo, no puedo dejar de pensarla todo el tiempo.
Quise llamarla desde el hotel, cuando, luego de un vuelo y una reunión de dos horas, vi su llamada perdida; pero no me respondió. La llamé una vez más, pero esa vez, la línea me envió directo al buzón de voz. Me di por vencido el lunes antes de la audiencia, cuando caí en la cuenta de que tenía ya dos días fuera de la ciudad y ella no había devuelto mi llamada.
No sé qué me pasa. Me siento patético y, de todos modos, no soy capaz de detenerme. No soy capaz de parar esta obsesión tan insana que he desarrollado de mirar el teléfono solo para ver si me ha escrito.
A estas alturas, tengo que aceptar que Andrea me gusta más —mucho más— de lo que creí. De lo permitido para mí... Y, aún así, estoy aquí, en la sala de juntas de la oficina —porque no puedo darme el lujo de ir a casa a descansar todavía—, mirando el reloj mientras espero por mi padre; ansioso por llegar a casa, y no porque muera de sueño, sino porque no puedo esperar para verla.
Sé que a él más que a nadie en el despacho le interesa tener los pormenores del caso Lomelí, así que no voy a irme sin antes haberlo puesto al tanto. Para mi mala suerte, cuando llegué, acababa de entrar a una reunión con unos clientes importantes. Ahora, me encuentro aquí, tonteando en el teléfono, mientras espero a que mi padre se desocupe para poder largarme de una vez.
Mientras respondo un mensaje de Dante, alguien llama a la puerta, pero la decepción es inmediata cuando veo a Adán, y no a mi padre, entrando a la sala de juntas.
—¡Bruno! —exclama, al mirarme—. ¿Qué tal el viaje a la Ciudad de México? Supimos que la audiencia se logró mejor de lo que se esperaba. Todos los socios han hablado de eso. Dicen que acorralaste al juez hasta que no tuvo más remedio que concederte otra audiencia.
Una sonrisa cansada se dibuja en mis labios.
—Yo diría que más bien están exagerando —digo, al tiempo que me recargo contra el respaldo de la silla de manera desgarbada.
Adán sonríe.
—¡Oh, vamos, Ranieri! Deja la modestia. Te he visto en acción —dice, mientras se instala en la silla frente a mí.
Mi sonrisa se extiende un poco más de manera inevitable.
—¿Qué ocurre? —dice, cambiándome el tema, mientras me regala una sonrisa lasciva—. ¿Es que no planeas contarme de tu aventura post-audiencia? ¿Te fuiste a algún bar? ¿Con alguna colega?...
Un suspiro largo se me escapa, al tiempo que, sintiéndome ligeramente insultado por la manera en la que ha insinuado que voy de cama en cama —aunque no sea del todo una mentira—, digo:
—Terminando la audiencia, me fui al hotel a beberme una copa en la comodidad de mi habitación, ducharme y dormir temprano. Estaba exhausto y al día siguiente iba a reunirme con Lomelí y sus empleados de confianza.
Él bufa.
—No te creo —dice—. Eres Bruno Ranieri. Follas cuando quieres.
—Bueno... —Me encojo de hombros—. No quería.
Él entorna los ojos.
—¿Quién eres y qué has hecho con Bruno? —La pregunta me hace soltar una carcajada, pero el comentario tampoco me hace mucha gracia.
—Eres un imbécil —mascullo, tratando de mantener mi humor ligero, y él ríe también.
—Perdona, Bruno, pero es que, cuando te haces de una reputación...
—Yo no tengo una reputación —refuto, sin siquiera dejarlo terminar. Esta vez, sueno más afilado. Hosco.
La sonrisa de Adán pierde su fuerza, pero se recompone tan pronto como vuelvo la vista al teléfono, que ha sonado con el tono de un mensaje. Debe ser Dante. Nos hemos mensajeado toda la mañana porque quiere que le eche un vistazo a un contrato que tiene una de las empresas de su padre con una compañía mexicana.
Cuando tomo el aparato entre los dedos y lo desbloqueo, una sensación de malestar me recorre el cuerpo. Es Rebeca. Quiere que nos veamos. No le respondo. No quiero decirle nada por mensaje de texto. Por teléfono tampoco se siente correcto. Comencé con esto de frente y de esa manera quiero terminarlo.
Acordamos que sería casual. Esporádico. Sin ataduras. Acordamos no darnos más información de la necesaria para mantenerlo lo más impersonal posible y, de todos modos, el viernes de camino a la plaza comercial donde la dejé de paso, Rebeca no paró de hablarme de su vida privada. De lo mal que lo lleva con su marido y de lo poco que tolera a sus hijos.
El recuerdo de todo lo que dijo aún me hace sentir culpable y miserable. Aún me hace sentir como si estuviese repitiendo el comportamiento de mi madre, que aceptó involucrarse con un hombre casado. Aún me hace sentir asqueado de mí mismo.
Adán habla y habla acerca de un caso que todavía no sabe si tomará, pero yo no puedo apartar los ojos del mensaje de Rebeca.
—¿Entonces? ¿Qué opinas? ¿Será prudente tomarlo? Tú lo rechazaste. —La voz de mi compañero de trabajo me trae de vuelta al aquí y al ahora, y parpadeo un par de veces para espabilar.
No he escuchado una mierda sobre lo que ha dicho y maldigo para mis adentros porque no sé qué demonios responderle.
Afortunadamente para mí, en ese momento, mi padre se adentra en la sala de juntas.
Salvado por la oportuna interrupción, me pongo de pie y me aliso el saco, más por costumbre que por respeto, si puedo ser honesto. Acto seguido, le dedico un asentimiento que él me regresa a manera de saludo y, de una mirada, despide a Adán.
Mi compañero de trabajo masculla un saludo cordial y luego se despide diciendo que pasará a mi oficina mañana para terminar la conversación que empezamos.
Cuando la puerta se cierra dejándome a solas con mi padre, vuelvo a sentarme a la cabeza de la mesa solo para fastidiarlo un poco. Él ni siquiera parece molesto cuando se instala en el asiento contiguo, así que decido dejar de ser infantil y, rápidamente, le cuento los pormenores de la audiencia. Le hago saber que todavía no está todo dicho, pero que creo que tenemos oportunidad de ganar y él, satisfecho, me agradece y me pide que me marche a casa a descansar. Dice, también, que si quiero, puedo tomarme el resto de la semana.
Pese a que la opción es tentadora ahora que estoy agotado, sé que no podré hacerlo. De todos modos, le agradezco y me despido para encaminarme hasta el estacionamiento.
Es temprano todavía, pero en lo único en lo que puedo pensar es en dormir... Y en comer. Decido pedir el desayuno a domicilio para que me lo lleven al pent-house y, veinte minutos después, me encuentro en el elevador, con la maleta en una mano y una bolsa de plástico repleta contenedores de comida en la otra.
Rosita está limpiando la habitación cuando llego —Andrea no está, como suponía—, así que decido almorzar en la isla del comedor mientras ella termina.
Luego de engullir una porción entera de chilaquiles con frijoles, huevos y jugo de naranja —y de invitar a la mujer de la limpieza a comerse la otra porción que compré en un arranque de hambre voraz—, me meto en la ducha, me pongo unos shorts cómodos y me meto en la cama.
Cuando despierto, el sol ha comenzado a ocultarse. He dormido casi toda la tarde y solo puedo pensar en comer algo más para volver a meterme en la cama.
La habitación está tal cual se encontraba antes de que me marchara. El apartamento está exactamente igual que antes y, de alguna forma, se siente diferente. Como si algo hubiese cambiado desde la última vez que estuve aquí.
Cierro los ojos unos segundos antes de levantarme y tomar mi teléfono.
La aplicación de comida a domicilio se abre cuando presiono en los lugares indicados y ordeno una pizza grande de peperoni antes de salir a averiguar si Andrea ha llegado a casa.
Por lo regular, los miércoles llega temprano. Al menos, siempre llega antes que yo. Sé que los jueves descansa, pero no sé qué tantas ganas tenga de correr a casa luego de una jornada de miércoles.
Un suspiro cansado se me escapa cuando me descubro pensando en ella una vez más y me reprimo mientras me encamino hasta la sala.
Está todo en penumbra, así que enciendo la luz del vestíbulo y me dirijo a la cocina por un vaso con agua.
Cuando voy camino de regreso a la habitación, las puertas del elevador se abren y me detengo en seco.
Inevitablemente, el estómago se me retuerce en una sensación incómoda, pero mantengo mi gesto inexpresivo cuando Andrea Roldán hace su camino hacia el interior del apartamento.
En el instante en el que me mira, se detiene y se arranca un auricular de la oreja para mirarme con gesto asustado y aturdido.
—Volví a mediodía —le digo, sin siquiera molestarme en saludarla.
Ella me dedica una mirada larga antes de ruborizarse ligeramente y encaminarse hacia la cocina.
Es hasta ese momento que me percato de las bolsas del supermercado que carga. La sigo de cerca, preguntándome qué demonios le sucede y la observo colocar lo que ha comprado sobre la isla.
Entonces, sin mirarme, comienza a acomodarlo todo en las repisas.
—¿Regresamos a la ley del hielo? —inquiero, sintiéndome ligeramente irritado. No entiendo cómo en el infierno es que está ignorándome cuando fue ella quien decidió que no quería que lo que pasó entre nosotros se repitiera.
No responde y la molestia se transforma en otra cosa. En algo más oscuro e insidioso.
—¿Por qué? —insisto, luego de dos minutos de silencio absoluto. Ella ni siquiera me mira—. Por favor, ilumíname porque no tengo idea de qué mierda se supone que hice ahora para que no me hables. No he sido más que amable contigo.
Ella detiene sus movimientos para encararme con todo el fuego de su mirada. La ira en su expresión me saca de balance unos segundos, pero no dejo que me ablande ni un segundo.
De repente, luce como si estuviese debatiéndose en decir algo; sin embargo, al final, parece decidir que no vale la pena y se gira sobre su eje para seguir guardando Dios-sabrá-qué.
—Andrea... —suelto, con advertencia tiñéndome la voz.
—Te vi —dice, finalmente, al cabo de otro largo y tortuoso instante, en voz tan baja que casi creo no haberla escuchado realmente.
La confusión es instantánea y parpadeo varias veces, en el afán de espabilar y comprender de qué carajos está hablando.
—¿Me viste? —farfullo, confuso—. ¿Dónde? ¿De qué hablas?
Se gira para encararme, presa de un rubor y un gesto avergonzado.
—Afuera del edificio —dice, a regañadientes, y entorno los ojos.
—Me viste afuera del edif... —Me detengo en seco. La resolución me golpea y todas las piezas caen en su lugar.
—Me viste con Rebeca. —No es una pregunta y su silencio es la única respuesta que necesito.
Sacudo la cabeza, incrédulo, y ella se abraza a sí misma.
Mi impulso inmediato, es darle una explicación, pero me detengo en el instante en el que las palabras comienzan a acumularse en la punta de mi lengua. En su lugar, una satisfacción maliciosa me embarga y me llena la cabeza de posibilidades favorables.
—Te vi irte con Rebeca —espeta, como si estuviese familiarizada con ella, con una sonrisa amarga y una cínica tirando de las comisuras de los labios.
—¿Y por eso estás haciéndome la ley del hielo? ¿Porque me fui de aquí con una mujer? —No quiero sonar encantado con la situación, pero lo hago de todos modos—. Me dejaste muy en claro esa mañana que no querías que lo que pasó entre nosotros se repitiera. Me lo reiteraste esa misma tarde, cuando te llamé para invitarte a viajar conmigo. ¿Y ahora te indigna verme con alguien más?
Una carcajada carente de humor se le escapa, al tiempo que mira hacia otro lado.
—Y solo porque dije que no tenías que llevar a alguien. —Me mira fijo, con aprensión, y la tortura que hay en sus facciones me hace querer aclararle de una maldita vez que no llevé a nadie conmigo.
—¿Tenía que detenerme de hacerlo? —digo, pese a que una parte de mí quiere acabar con esto de una vez por todas—. Andrea, tú me rechazaste.
Ella aprieta la mandíbula y, cuando creo que va a girarse para continuar con lo que hacía, la veo cuadrar los hombros y alzar el mentón para decir:
—No quiero una aventura —dice—. No quiero una relación casual. No quiero eso que tú eres capaz de ofrecer, porque soy una romántica empedernida. Porque jamás podría tener algo así. Soy demasiado cursi. Demasiado boba y soñadora. —Sacude la cabeza en una negativa—. No puedo hacerme eso a mí misma. No puedo ir contigo a otra ciudad a pasar unos días cuando para mí puede significar más de lo que significa para ti.
No sé qué decir. No sé qué carajos hacer. No puedo hacer más que clavar los ojos en ella mientras trato de ponerle orden a las sensaciones que me paralizan.
—Lo mismo pasa si eres amable conmigo. —Se lleva las manos a las mejillas, en un gesto mortificado—. No puedes ser atento luego de lo que pasó entre nosotros, porque soy complicada y... —Deja escapar un suspiro entrecortado y cierra los ojos con frustración.
Es en ese momento que a mí se me terminan las ganas de continuar con esto. De seguir torturándola con la posibilidad de mí viajando con alguien más.
—Andrea, no llevé a Rebeca a la Ciudad de México —digo, finalmente.
Silencio.
Ella me mira fijo, incrédula y dudosa y me encojo de hombros, al tiempo que esbozo una sonrisa ladeada, cargada de suficiencia.
—Soy muchas cosas, pero nunca un hijo de puta capaz de hacer una mierda de ese estilo —digo—. Le di un aventón a Rebeca hasta la plaza que se encuentra seis calles abajo. Y, solo para que quede claro: A la única a la que quería llevar es a ti.
—¿Y qué se supone que quiere decir eso? —inquiere, pero yo no tengo una respuesta. No todavía, así que me quedo callado mientras le sostengo la mirada.
Ella desvía la vista, avergonzada, y cierra los ojos en un gesto cargado de frustración y mortificación. Quiero aliviarla. Alejar de su mente cualquier tormenta que la aqueje y asegurarle que todo está bien.
La cosa es que no lo está.
Nada de esto está bien porque ella quiere algo que no puedo darle. Porque no quiero hacerla esperar algo que puede que nunca llegue para mí; y de todos modos estoy aquí, afirmándole cosas que no debería. Luchando con todas mis fuerzas para no acortar la distancia que nos separa y tomarla entre mis brazos.
Andrea se abraza a sí misma y se encorva hasta que luce diminuta en esta espaciosa estancia. Su cabello cae como cortina sobre su rostro, impidiéndome verle del todo las facciones y, cuando suspira, el aire que se le escapa de los labios es tembloroso.
—No puedo darte eso que tú quieres, Andrea —digo, con la voz enronquecida por las emociones—. Me gustas mucho, no tienes idea de cuánto, pero no quiero una relación.
Ella esboza una sonrisa temblorosa y sus ojos se llenan de lágrimas que no derrama.
Durante un aterrador instante creo que se va a poner a llorar; en su lugar, pronuncia con la voz enronquecida:
—Yo sí.
Sus palabras me calan hondo, pero no digo nada. No trato de persuadirla así como ella no ha tratado de persuadirme a mí.
—Lo lamento —digo, porque no sé qué más decir y ella se encoge de hombros.
—No lo hagas —dice, mientras se recompone y vuelve a la tarea de acomodar todo lo que trajo en las alacenas—. Mejor temprano que tarde, ¿no? Ya encontraremos cada uno a alguien que esté dispuesto a darnos lo que buscamos.
Me quedo muy quieto, con el peso de lo que acaba de decir flotando en el aire. Con un pensamiento insidioso rondándome...
Excepto que tú ya tienes a alguien que está dispuesto a darte eso que buscas y quieres terminarlo.
Andrea termina de guardar todo antes de, sin siquiera dirigirme una mirada, encaminarse hacia la salida. Yo, en el instante en el que la siento pasar junto a mí, la tomo por el brazo para impedir que siga andando.
Excepto que tú quieres que Andrea te dé eso que tú buscas. No Rebeca, ni Nancy. Ni ninguna chica con la que has estado nunca. Quieres a Andrea. ¿Por qué?
La hago girar ligeramente hacia mí y le pongo una mano en la cintura para atraerla cerca. Ella farfulla algo que no entiendo un segundo antes de que la acorrale contra el marco de la puerta.
La presión que ejerzo es suave —pese a lo dominante de mi postura—, dándole siempre oportunidad de alejarse si así lo quiere; pero no lo hace. No se aparta, al contrario, sus músculos se ablandan al contacto con los míos y su respiración se acelera cuando me acerco hasta que nuestros labios se unen en un beso ardiente y voraz.
Un pequeño suspiro se le escapa cuando envuelvo mis brazos alrededor de su cintura y pego nuestros cuerpos. Es ese momento, que se aparta de mí y une su frente a la mía.
—¿Qué es lo que buscas, Andrea? ¿Una relación o una etiqueta? —digo, enloquecido por todo esto que me provoca—. Puedo darte los besos, los mimos, el sexo... Todo, sin una etiqueta. Sin que me llames tu novio.
—¿Qué hay de la exclusividad? De las charlas, las tardes de hacer nada; Las salidas a sabrá-Dios-dónde. ¿Eso también puedes dármelo? —pregunta, pero yo no puedo responder.
Mis labios se abren para decir algo, pero lo pienso mejor y los cierro de golpe. Cuando vuelvo a intentarlo, mi teléfono suena en el bolsillo de mi shorts. Una palabrota se me escapa cuando lo tomo entre los dedos y miro que es un mensaje de la aplicación de comida a domicilio. El repartidor de la pizza está allá afuera esperando a que le dé la autorización a José Luis para pasar más allá de la recepción.
—Piénsalo, Bruno —Andrea dice y alzo la vista para encararla.
Es demasiado tarde. Ya ha salido de la estancia. Ya me ha dejado aquí, de pie en medio de la cocina, con las emociones revueltas y la confusión emanándome de cada uno de los poros.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top