2
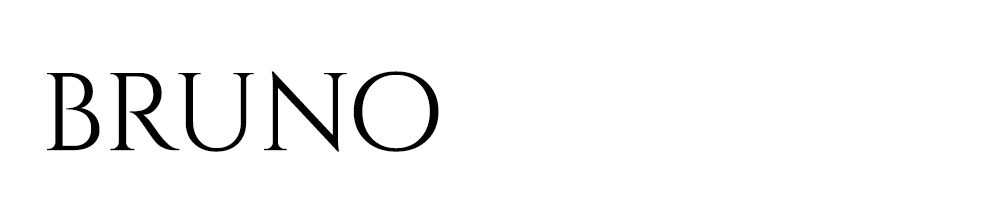
El reloj marca las 11:45 de la noche. Es tarde.
No lo suficiente.
Mis ojos leen la carpeta del caso que ha caído a manos del despacho. Fraude fiscal. Representamos a la empresa demandante. Casi lamento el destino del acusado. Fácilmente, podríamos conseguirle veinte años.
Demasiado fácil.
Lanzo la carpeta sobre el escritorio. No voy a tomarlo. Sé lo que diría mi padre al respecto, pero de todos modos no voy a hacerme cargo. Es demasiado sencillo. Giro el cuello para deshacerme de la tensión acumulada. Me froto los ojos y los dejo cerrados durante unos segundos. Mi teléfono suena. Considero ni siquiera mirar la pantalla, pero la curiosidad me gana y lo levanto del escritorio. Es Dante por Facetime.
No tengo ganas de hablar. Ni siquiera con Dante.
Estás viviendo en su pent-house. Contéstale el puto teléfono.
El rostro de un muy bronceado Dante aparece delante de mis ojos. Me sonríe.
—Déjame adivinar —dice—. Estás en la oficina todavía, ¿verdad?
Sonrío.
—No me percaté de la hora —miento.
—Claro. Como si no te conociera y no supiera que estás obsesionado con ese trabajo tuyo.
Sacudo la cabeza en una negativa.
—¿Cómo estás? ¿Cómo te sienta la vida de casado? —inquiero, verdaderamente intrigado por su nueva faceta de hombre enamorado.
Conozco a Dante desde la universidad —pese a que me lleva unos cuantos años—. Él estudiaba una maestría mientras yo empezaba la carrera.
No recuerdo exactamente cómo es que nos conocimos, pero, pronto, me descubrí frecuentándolo. Embriagándome con él. Yendo de fiesta en fiesta, bebiendo hasta el amanecer... Luego, no sé cómo, todo cambió y nos encontramos hablando de cosas que no hablas con cualquiera, y nos hicimos amigos. Muy buenos amigos.
—De maravilla. ¿No se ve? —Dante sonríe, mostrándome todos sus dientes—. Te digo, hermano. Génesis es lo mejor que pudo pasarme. Cada día es una aventura con ella.
Pongo los ojos en blanco, pero también sonrío.
—¿Dónde dejaste las bolas, Barrueco? —bromeo.
—Justo donde tú has dejado las tuyas, gilipollas.
Me río.
Debo admitir que esta nueva faceta de Dante me intriga. Jamás lo vi tan enamorado. No tuve oportunidad de asistir a su boda —fue el funeral de mi madre—, pero todos me cuentan que jamás se le vio más feliz. Ahora mismo, lo único que puedo ver en su rostro es... felicidad. Plenitud.
—¿Te has instalado ya en el apartamento?
Arqueo una ceja.
—¿Apartamento? —bufo—. El mío es apartamento. El tuyo es dos veces más grande. Fácilmente, es una residencia.
Dante manotea para quitarle importancia al hecho de que el lugar en el que vivirá cuando regrese a México bien podría ser una casa con todas las de la ley.
—¿Te ha gustado o no?
—Es genial, Dante. Lo sabes. Gracias otra vez por dejarme quedar.
Él sonríe.
—No agradezcas. Mejor cuéntame cómo va lo de tu apartamento.
La frustración me embarga cuando recuerdo el hedor a humedad y la hinchazón de las paredes del bonito apartamento que compré hace apenas un par de años. Suspiro.
—Al final, optamos por cambiar todas las tuberías —comienzo. Una vez que lo hago, no puedo parar—: De paso, cambiarán la instalación eléctrica y, como van a romper todo el piso y arruinar las paredes para eso, mi hermana se obsesionó con la idea de remodelarlo. Eso tardará un mes o dos, si no es que más. Además del dineral que voy a gastarme en ello. —Hago una mueca—. Todo eso sin tomar en cuenta de que el plomero aún tiene que hacer una revisión en los pisos superiores e inferiores, para ver si la humedad es un problema solo de mi apartamento o afecta a todo el edificio. Si es así, me voy olvidando de volver, en por lo menos, seis meses.
Dante sacude la cabeza.
—No quisiera estar en tus zapatos. —Se ríe—. ¿Qué dijo tu padre cuando le dijiste que no vivirías con él y con tu hermanito?
Sabe que detesto que se refiera de esa manera al hijo que tuvo mi padre con su esposa. A su hijo legítimo.
Me encojo de hombros y finjo que no he escuchado la parte del hermano.
—Nada. —No miento. No dijo nada. Se quedó callado un largo rato, mirándome, y luego apartó la vista antes de marcharse—. No tenía por qué decirme nada.
—¿Y Tania? ¿Qué opina ella de tu renuencia a irte a pasar la temporada con ella, su marido y su recién nacido?
—Me odia. —Suspiro—. Por eso se ensaña con lo del departamento y la remodelación. Siento que su intención era obligarme a vivir con ella.
—Dile que se tome su tiempo. De cualquier manera, el asunto por acá está lento. Mi padre no mejora y hay muchas anomalías en los balances de algunas empresas. Estamos revisándolo todo con mucha calma, así que no creo estar de vuelta en México durante mucho tiempo.
—Es una lástima —digo, con sinceridad—. Ahora mismo, me caería muy bien un trago.
Dante sonríe con nostalgia.
—Tómate uno a mi salud cuando llegues a casa.
—Si es que llego a casa.
Una carcajada burlona escapa de mi amigo.
—Ya te llegará la hora, Bruno Ranieri. Llegará una mujer que te haga querer volver a casa temprano, cabrón de mierda, y cuando eso pase, voy a reírme en tu cara.
—No cuentes con ello, Barrueco. Yo si tengo pelotas y ninguna mujer me las va a arrancar.
Otra carcajada se le escapa y sacude la cabeza.
—Me alegra que sigas siendo el mismo gilipollas. Y me alegra aún más que el departamento te gusta —dice, una vez recuperada la compostura—. El miércoles va Rosita a hacer el aseo, no lo olvides. No vaya a sacarte un susto de muerte.
—Probablemente ni siquiera me tope con ella. A veces el trabajo me absorbe tanto, que apenas sí llego a dormir. —Mi sonrisa no toca mis ojos.
—Te absorbe porque permites que lo haga —me reprime—. En lugar de pasar tanto tiempo ahí, encerrado en la oficina que tienes en el despacho de tu padre, deberías ir a tomarte un trago a un bar. Conocer a una mujer. Follar. —Se encoge de hombros—. Desestrésate. Ve a divertirte. No pases dieciocho horas en la oficina, que eso no le hará bien a tus nervios.
—Me hablas como lo hacía mi madre —le recrimino, pero el escozor que me trae su recuerdo me asalta de inmediato.
—Pues entonces hazle caso y ve a descansar, por el amor de Dios.
Me río.
—De acuerdo. Me voy a casa.
—Más te vale, Ranieri.
—Descansa. Salúdame a tu esposa.
—De tu parte, Bruno.
Y cuelga.
La oficina se queda en silencio y echo un vistazo alrededor. Todo está oscuro más allá de mi puerta y la luz que ilumina la estancia es tan tenue, que apenas soy capaz de distinguir las siluetas de los muebles que la decoran.
Quizás ya debería marcharme.
Un suspiro se me escapa y guardo mis cosas. Luego, salgo de la oficina y hago mi camino al sótano del edificio, justo donde el estacionamiento se encuentra.
La firma de abogados está en el primer piso de un edificio enorme, en una de las zonas más bonitas de Guadalajara, y es el único establecimiento que cuenta con un piso entero, en un edificio de veinte plantas, cada una con decenas y decenas de habitaciones pensadas para oficinas.
Ranieri y Asociados es, sin duda, una de las firmas más prestigiosas del país. Celebridades, empresas multinacionales y políticos de todas partes de México nos buscan para toda clase de servicios. Desde contratos multimillonarios, hasta demandas o defensas casi imposibles de llevar a cabo.
Mi padre es toda una figura pública en el mundo de la política y se ha encargado de poner su nombre y el de todos en la firma en un lugar privilegiado.
Todo esto, por supuesto, no lo ha conseguido solo. Siempre se ha rodeado de los mejores abogados y los ha convencido de trabajar para él. Eso, por supuesto, da resultados como este: que cada uno tenga un despacho propio dentro de la decena de especialidades que manejamos aquí, dentro del despacho; en un edificio en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, y una paga de puta madre.
Pese a que mi relación con Fernando Ranieri —mi padre— nunca ha sido la mejor, debo admitir que sabe cómo mantener feliz a la gente que trabaja para él.
No es un secreto para nadie en la oficina que mi hermana mayor y yo somos el producto de una aventura que tuvo durante sus primeros años de matrimonio. Todo el mundo en la vida de mi padre lo sabía, de eso no tengo ni la menor duda. Él nunca nos negó, ni trató de deshacerse de la responsabilidad. Nos dio su apellido, educación y una visita a la semana durante muchos, muchos años, antes de que yo me diera cuenta de la verdad.
Nunca entendí cómo es que los padres de mis amigos vivían ahí, con ellos, y el mío solo venía a vernos los fines de semana. Luego, cuando tuve edad para comprender, me di cuenta de que, en realidad, nosotros éramos la otra familia. Mi padre en realidad no estaba casado con mi madre y le era infiel a su verdadera esposa con ella.
Nunca pude perdonárselo. Por más que lo intenté, jamás pude entender aquel absurdo y ciego amor que sentía mi madre por ese hombre que no la había elegido como su primera opción, y la odié por eso. Me odié a mí mismo por odiarla.
Por más que quise, jamás pude entender el extraño amor que ella sentía por ese hombre. Ese que la hacía elegir una y otra vez ser su secreto.
Por supuesto, cuando me enteré de toda la verdad y lo confronté —en un restaurante, delante de su esposa y su hijo legítimo—, todo se fue a la mierda. Su esposa no tenía idea de lo que su perfecto esposo le hacía y, cuando se enteró, estuvo a punto de divorciarse de él.
La verdad es que no sé qué clase de hombre es mi padre, que consiguió que su mujer no lo mandara al carajo, aún luego del engaño que, en ese entonces, llevaba casi dieciséis años.
Julián, su hijo dentro del matrimonio, también lo odió igual que yo luego de eso.
Fernando trató de hacernos convivir; de presentarme con su verdadera familia cuando todo ocurrió y eso no hizo más que terminar de romper el delgado hilo que nos mantenía unidos.
Pese a los esfuerzos de ese hombre de pasar por alto su adulterio y de unir —de una manera extraña y forzada— a sus hijos, lo único que consiguió fue fracturarnos más. El uno con el otro. Nosotros con él... Y no hubo educación cara o coches del año que pudieran evitarlo.
Por mucho que Fernando Ranieri trató de comprar el amor de sus hijos, jamás fue capaz de conseguirlo. No luego de la decepción por la que nos hizo pasar.
Así pues, con el paso de los años, las cosas fueron enfriándose. La esposa de mi padre al final decidió dejarlo —sabia mujer—, contrario a lo que hizo mi madre; que se aferró a él hasta el último de sus días. Que creyó en la promesa de dejarlo todo por ella, aún en su lecho de muerte.
Mi medio hermano y yo optamos por dejar de intentar llevarnos bien y ahora ni siquiera nos dirigimos la palabra, pese a que él está estudiando la universidad y hace sus prácticas profesionales dentro del despacho que —ahora, con mi padre a punto de su jubilación—, prácticamente manejo yo.
La verdad es que no tenía pensado estudiar derecho. Mucho menos, aceptar el dinero que mi padre me ofrecía para pagarme la universidad en una de las escuelas más prestigiosas del país; pero me encontré, primero queriendo vengarme de él, queriendo sacarle cuanto dinero pudiera; para después empezar a disfrutarlo tanto, que ya no me importó nada más y olvidé porqué había aceptado ir a esa universidad en primer lugar.
El resto es historia.
La vida se volvió llevadera cuando descubrí que podía ir por mi cuenta. Sin tratar de llevar a nadie conmigo y sentirme miserable si eso no funciona.
Ahora, con veintisiete —casi veintiocho— años, y la estabilidad económica que cualquier hombre de cuarenta con familia a su cuidado desearía, voy por la vida sin un rumbo en específico. Sin una meta en concreto. De caso en caso. De cama en cama... Y soy feliz. Me siento bien. Tranquilo.
Vacío.
Me subo a mi coche. El motor ruge a la vida y lo encauso hacia el tráfico. No quiero ir a casa, así que tomo un desvío. Recorro las familiares avenidas hasta que llego al bar al que suelo venir cuando necesito dejar de pensar.
Aparco. El rugido del cielo hace que alce la vista hacia las nubes que empañan la noche. Va a llover. De todos modos, me encamino hacia el interior del establecimiento.
Me instalo en la barra. Pido un whisky. Me lo bebo demasiado rápido, así que pido otro. Voy por la mitad, cuando la veo. Se ha acercado a la barra para hacerse notar. Siempre lo hace. Me acerco.
—No tienes idea de cuántas ganas tenía de verte —le susurro al oído, mientras pongo una mano sobre la suya, por encima de la barra. En el proceso, veo la argolla de matrimonio que lleva puesta. No me importa. No me interesa de esa manera. No siento nada por ella.
Me mira de soslayo, se libera de mi agarre y se aleja. Cuando llega a la puerta, me echa una mirada por encima del hombro y la sigo.
Solo hacemos eso. Follamos. A veces en el baño del bar. Otras en algún motel. Unas cuantas —muy pocas, realmente—, en mi casa. Apenas sé cómo se llama, que es casada y que es, por lo menos diez años más grande que yo. De ahí en más, no tengo idea de quién sea. Así está mejor. No me interesa que lo que tenemos cambie de ninguna manera.
Le abro la puerta del auto. Ella entra y después, lo hago yo, del lado del piloto. Ahí, nos besamos. Me frota por encima de los pantalones y me pongo duro. Quiero arrancarle el vestido. Quiero follarla aquí, en este maldito lugar.
—Vamos a tu casa —dice, contra mi boca y sonrío solo porque no sé cuál será su reacción cuando la lleve al departamento de Dante.
—Como tú quieras, Rebeca —le respondo, con la voz enronquecida y me aparto para ponernos en marcha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top