19
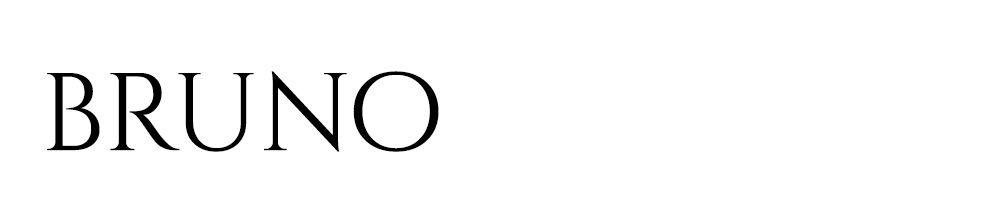
No sé muy bien qué es lo que me despierta. Quizás es el halo suave que hace la puerta del vestidor al abrirse y cerrarse. Quizás es simplemente que siempre, pese a que trata de ser discreta —incluso cuando se alista afuera—, soy capaz de sentirla a mi alrededor.
Pese a que hace mucho que se terminaron las serenatas matutinas y los despertares abruptos, de alguna forma, la siento a mi alrededor cuando entra por algo que ha olvidado. Por muy sigilosa que trate de ser, Andrea Roldán siempre es un torbellino.
Abro un ojo, en el intento de verla, pero me toma unos segundos acostumbrarme a la iluminación y tener un vistazo de ella.
Lleva el cabello —largo y oscuro— húmedo y viste unos vaqueros entallados, y un suéter delgado que le queda grande. Me da la espalda mientras, de puntillas, se dirige hacia la salida de la habitación. Casi ruedo los ojos al cielo ante lo ridícula —y, de alguna manera, dulce— que luce.
Me incorporo en una posición sentada, aún soñoliento y me froto la cara y me rasco la cabeza con ambas manos antes de hablar:
—Te llevo. —La voz me sale ronca por la falta de uso y ella pega un salto en su lugar de la impresión.
Está claro que la tomé con la guardia baja y, aun así, se gira sobre sus talones con gracia y me encara.
—Me asustaste —dice, sin aliento, y me froto los ojos una vez más antes de echarle otro vistazo.
Luce caliente como el infierno, pero no estoy muy seguro del motivo. Quizás solo soy yo y esta sensación que me provoca el ser consciente de lo que hicimos anoche.
Hay una mancha rojiza en su mandíbula —que claramente ha tratado de cubrir con maquillaje—, seguramente, provocada por mis labios; y, de alguna manera, me siento victorioso. La parte territorial en mí no deja de golpearse el pecho, cual gorila mostrando su dominio.
De manera inevitable, uno a uno los recuerdos van invadiéndome y, sin más, me encuentro dibujándola debajo de mí. Sobre mí. Con las piernas abiertas, el camisón arrugado en la cintura, los lentes en la punta de la nariz, los labios entreabiertos y las mejillas sonrojadas.
—¿Llevas mucha prisa o puedo ir al baño antes de irnos? —digo, al tiempo que, plenamente consciente de mi desnudez —y de que estoy poniéndome duro una vez más—, me pongo de pie sin pudor alguno.
Ella me mira y se ruboriza por completo.
Justo como anoche.
—No es necesario que me lleves —dice, al tiempo que me mira a los ojos y me regala una sonrisa amable.
Dándole un poco de tregua al color intenso de su rostro, me envuelvo en las sábanas y, luego de darle vueltas a sus palabras un par de veces —para distraerme del hilo lujurioso que habían estado tomando mis pensamientos—, respondo:
—No. No es necesario. —La miro a los ojos, incapaz de comprender del todo lo que siento—. Pero quiero hacerlo.
Algo dulce —y aterrador— se apodera de su mirada y, de pronto, soy consciente de lo que acabo de decir. De cada palabra.
Soy el primero en declarar que no tengo relaciones sentimentales con nadie. A mis amigos les digo que, cuanto menos te involucres con la persona en cuestión, es mejor. Y, de todos modos, estoy aquí, diciéndole a una chica con la que follé que quiero llevarla al trabajo al día siguiente, como si fuese su maldito novio o algo por el estilo.
Se muerde el labio inferior y, en mi cabeza, puedo verla haciendo lo mismo, pero debajo de mí, con el gesto contorsionado de placer.
Le agradezco a todos los dioses que estoy cubierto por las sábanas porque ahora sí la erección es inevitable; y, al mismo tiempo, considero la posibilidad de seducirla y hacer que vuelva a la cama conmigo.
—Bruno, no puedo aceptar... —dice, en voz baja, y la ansiedad que veo en sus facciones solo es un reflejo de la revolución que llevo adentro.
—¿Por qué? —digo, pese a que sé que debería dejarlo estar de una vez—. ¿Por qué follamos anoche y dijimos que sería algo casual? ¿Un polvo y nada más?
Esta vez, el rubor en sus mejillas y el gesto que esboza no me gustan para nada. Se avergüenza... O se arrepiente. Que al caso, es lo mismo para mí.
No responde. Se limita a mirarme fijo.
Sacudo la cabeza en una negativa, al tiempo que esbozo una sonrisa amarga, pero no digo nada más. Solo me encamino hacia el baño, incapaz de creer del todo lo que está ocurriendo. Me detengo un instante antes de cerrar la puerta detrás de mí y la miro por encima del hombro.
Ella no ha dejado de verme.
—Puedo ser amable contigo, Andrea, incluso luego de lo que pasó entre nosotros —digo, solo porque necesito puntualizarlo—. Creí que era lo que querías: algo de una noche y que todo siguiera igual.
—Y eso es lo que quiero —replica, casi al instante, y guarda silencio unos segundos. Entonces, luego de pensarlo una eternidad, termina—: Que me lleves al trabajo lo cambia todo. Hace que deje de ser igual.
Sé que tiene razón, pero eso no impide que sus palabras quemen en mi pecho con violencia. Con todo y eso, me las arreglo para mantener mi gesto estoico e inexpresivo.
—¿Ser amable contigo hace que deje de ser igual? ¿Quieres que te trate del carajo, entonces? ¿Que vuelva a hacer como si no viviéramos bajo el mismo techo?
Aprieta la mandíbula.
—Sabes que no es eso a lo que me refiero —dice, en voz baja y sonrío una vez más, solo porque no puedo creer que estoy de este lado de la conversación.
Por lo regular, soy yo quien utiliza los argumentos que está usando ella conmigo.
Karma, te odio, hijo de puta.
—De acuerdo —digo, presa de una oleada de molestia que me encargo de camuflar entre capas y capas de indiferencia—. Como quieras.
Ella parpadea varias veces, como si trajera algo en los ojos, pero asiente de todos modos.
—Gracias —dice, en voz baja y yo aprieto la mandíbula—. Nos vemos luego.
—Hasta luego, Andrea —digo y, entonces, cierro la puerta del baño, aún sintiéndome como un completo imbécil.
Cuando termino de hacer mis necesidades primarias y salgo de nuevo, Andrea no está. Cuando miro el reloj y me percato de lo temprano que es, suelto una palabrota y dejo escapar un suspiro largo.
Supongo que será uno de esos días —que son poco frecuentes— en los que llego temprano a la oficina.
Un gesto hastiado se forma en mi expresión, pero de todos modos regreso sobre mis pasos para tomar una ducha.
Me duele el pómulo, donde Andrea me golpeó anoche mientras forcejeábamos en el auto y, cuando me miro al espejo —segundos antes de meterme en la regadera— sonrío muy mi pesar al mirar el chupetón que me dejó cerca de la clavícula.
De pronto, un centenar de recuerdos acerca de anoche me asaltan y suelto un juramento solo porque no puedo creer cuánto me pone pensar en ella. En su piel suave y blanda. En el sonido de su respiración contra mi oreja y los sonidos suaves y dulces provenientes de su garganta.
El agua helada me golpea de lleno de inmediato y todo en mi interior se revuelve con las sensaciones mezcladas que esto me provoca.
No sé qué clase de hechizo ha puesto esa mujer en mí que no puedo dejar de pensar en ella ni siquiera mientras me visto y, mientras me pongo los zapatos, lo único que es capaz de apartar de mi mente la imagen de su cuerpo desnudo debajo del mío, son las pequeñas manchas rojizas sobre las sábanas.
—¿Pero qué...? —comienzo, pero, de inmediato, la resolución me invade cuando la vocecilla en mi interior me susurra:
Seguro estaba a punto de venirle la regla.
Una sonrisa suave se desliza en mis labios y, solo porque sé que sería capaz de torturarse hasta el cansancio si se da cuenta de que nos ha pasado, quito las sábanas y las pongo en el canasto de la ropa que llevaré a la lavandería mañana.
Finalmente, luego de tomarme una taza de café para despertar, hago mi camino hacia la oficina sintiéndome extraño y sin poder apartarme a Andrea de la cabeza.
***
Pasan de las seis de la tarde cuando mi padre entra a mi oficina con la corbata deshecha y el gesto descompuesto. No estoy muy seguro de qué es lo que veo en su expresión, si angustia o furia cruda.
Con todo y eso, me las arreglo para mantener mi gesto inescrutable mientras, se detiene frente a mi escritorio y me mira.
—Necesito que te vayas hoy mismo a la Ciudad de México —dice, sin molestarse en fingir algo de decencia, y mi ceño se frunce ligeramente.
—¿A qué carajos quieres que vaya a la Ciudad de México, papá? —digo, medio divertido, medio incrédulo.
—El caso Lomelí se complicó más de la cuenta —dice, y arqueo las cejas en un gesto asombrado y condescendiente.
—¡No me digas! —me burlo, con una sonrisa cargada de suficiencia en el rostro. Sé que estoy siendo un completo hijo de puta, pero no puedo evitarlo. Ese fue el caso que me jodió para que tomara el de la comercializadora. Ese que, de todas maneras, terminé mandando al carajo.
—Te necesito allá hoy mismo para que te pongas al día con el caso el fin de semana. El lunes tenemos audiencia.
—¿Qué te hace pensar que quiero retomar el caso ahora que lo jodiste todo? —espeto, al tiempo que le dedico mi sonrisa más condescendiente.
—Bruno, estamos hablando de uno de nuestros mejores clientes. No podemos darnos el lujo de perderlo. —El tono que utiliza es tan desesperado, que una punzada de arrepentimiento me corre por las venas.
Sé que Armando Lomelí —junto con su emporio multimillonario— es uno de nuestros mejores clientes en el despacho y que sería una completa estupidez de mi parte no tratar de solucionar el problema en el que mi padre nos ha metido; sin embargo, decido regodearme unos minutos más en la pequeña victoria en mi interior solo para torturarlo un poco.
Después de todo, esto es lo único que ha podido hacerme olvidar —aunque sea durante unos minutos— todo el asunto de Andrea.
—Si mal no recuerdo, fuiste tú el que decidió sacarme del caso luego de habérmelo jodido —digo, entornando los ojos e inclinando la cabeza en su dirección.
—Bruno, no estoy jugando. Esto es importante.
—Y porque es importante debiste haberme dejado hacerme cargo desde el principio —replico—. Me mandaste a la mierda solo porque querías que tomara el puñetero caso del fraude fiscal.
—Y me arrepiento muchísimo de haberlo hecho —él refuta—. Me equivoqué. Lo sé. Ambos lo sabemos. Ahora, por favor, deja de hacerme esto y toma el primer vuelo que puedas a la Ciudad de México.
Asiento, satisfecho con lo que ha dicho.
—No puedo prometerte que voy a ganar el caso —digo, mirándolo fijamente y su expresión se ensombrece—. Sabes que no puedo garantizarte nada a estas alturas del partido.
Mi padre aprieta la mandíbula.
—Solo... Haz lo que puedas.
Asiento.
—De acuerdo —digo, luego de un suspiro largo—. Iré a casa a hacer la maleta, pero le toca a tu secretaria el reservarme un vuelo. No voy a molestar a Lorena fuera de su horario de trabajo.
Es su turno para asentir.
—Está bien. ¿En cuánto tiempo estarás listo?
Miro el reloj. Son casi las siete.
—Que me reserve el vuelo más tarde que encuentre —digo, al tiempo que guardo la laptop y me pongo de pie para marcharme.
—De acuerdo. Le diré que te llame cuando lo tenga todo listo —dice, al tiempo que deja escapar un suspiro aliviado—. Gracias, Bruno.
Detengo mis movimientos unos instantes antes de echarle un vistazo rápido. Entonces, incómodo, respondo entre dientes:
—Por nada, papá.
Acto seguido, salgo de la oficina sin siquiera molestarme en verlo una última vez.
De camino a casa, Rebeca me llama, pero no le respondo. Minutos después, me marca de nuevo. La insistencia hace que mi ceño se frunza ligeramente en confusión, pero estoy tan absorto en el tráfico, que no me detengo a pensarlo demasiado.
Al llegar al apartamento, lo primero que noto es la ausencia de Andrea. En ese momento, un montón de recuerdos cálidos me vienen a la cabeza y, de pronto, la perspectiva de marcharme todo el fin de semana —y unos días más—, no me agrada del todo. Pese a que esta mañana las cosas no acabaron muy bien entre nosotros, no puedo evitar querer quedarme aquí, con ella. Aunque solo sea para verla a hurtadillas.
Un suspiro pesaroso se me escapa de la garganta cuando, de camino a la habitación, le envío un mensaje de texto:
«Estoy en casa».
Cuando me siento sobre la cama, recibo:
«Yo estoy a quince minutos de la libertad, ¿Quieres pancakes para la cena?».
Luego, le sigue un sticker que me hace reprimir una sonrisa.
Suspiro, al tiempo que me introduzco en el clóset, tomo una maleta y la coloco sobre la cama. Luego, me tomo el tiempo de escribirle:
«Me encantaría, pero creo que me los voy a perder.
Tengo un vuelo que tomar en unas cuantas horas».
Dos minutos después, recibo:
«¿Viaje de trabajo?».
Me las arreglo para acomodar un par de camisas en el interior de la maleta —solo para hacer algo de tiempo— antes de responder:
«Sí. Un caso se complicó y mi padre me ha enviado a la Ciudad de México a ponerme al día porque el lunes tenemos una audiencia».
Luego de que echo unos cuantos sacos y pantalones que prometo llevar a la tintorería del hotel tan pronto como me instale en la habitación, reviso el teléfono para leer:
«No vuelves hasta el lunes, entonces».
Yo replico:
«Probablemente vuelva hasta el martes o miércoles de la siguiente semana.
Todo depende de lo que ocurra en la audiencia del lunes».
Luego de que envío aquello, mi teléfono vibra con la notificación de un correo electrónico. Es la información del vuelo que tomaré a las diez y media. Apenas me dará tiempo de llegar al aeropuerto.
A toda velocidad, termino de hacer la maleta y, sintiéndome como un adolescente que solo está al pendiente del teléfono, lo reviso de nuevo para leer el nuevo mensaje que Andrea me ha dejado:
«Vale. Que todo salga bien».
En ese momento, una idea lunática me viene a la cabeza. De pronto, siento el impulso idiota de preguntarle si quiere venir conmigo. De llamar a la secretaria de mi padre, decirle que me compre otro maldito boleto y llevarla conmigo.
En ese momento, la perspectiva de tenerla allá, me parece de lo más tentadora e interesante. Es por eso que, presa de un impulso envalentonado, escribo:
«¿Quieres venir?».
Ella me responde:
«¿Qué?».
Bien. Definitivamente, esa no era la reacción que esperaba.
«A la Ciudad de México.
Conmigo.
¿Quieres venir?».
No responde y miro el reloj. Aún estamos a tiempo. Si me dice que sí, juro por Dios que iré por ella a donde sea que se encuentre su condenado trabajo y me la llevaré así. Sin una sola maleta. Allá le compro algo de ropa si acepta a irse conmigo.
Una palabrota se me escapa mientras contemplo mis posibilidades. Tengo tres opciones: insistir por mensaje —y arriesgarme a que no me responda—, llamarle por teléfono... O entender el mensaje y no preguntar una vez más.
Aprieto la mandíbula, sintiéndome ansioso y nervioso, pero, finalmente, lo decido. Voy a llamarla. Voy a insistir porque no soy un cobarde. Porque, aunque me cueste aceptarlo, de verdad quiero que ella me acompañe.
Busco su número en mi lista de contactos. Cuando lo encuentro, lo selecciono y mi dedo baila en el botón de llamada un instante, con vacilación; sin embargo, me obligo a presionarlo.
Luego de tres timbrazos, escucho su voz:
—Hola... —dice, en voz baja y algo dentro de mí se revuelve.
—¿Estás ocupada? —inquiero, sin siquiera tener la cortesía de saludarla. Me reprimo internamente por eso.
—No —replica, de inmediato—. Acabo de salir. Estoy guardando mis cosas para ir a la parada del autobús.
—Bien. —Asiento, pese a que no es capaz de verme y, sin rodeo alguno, digo—: ¿Entonces? ¿Qué dices?
—¿Qué digo acerca de qué? —Se está haciendo la loca y eso solo hace que una sonrisa irritada se deslice en mis labios.
—¿Quieres venir conmigo?
Ella suelta una risotada nerviosa.
—¿Perdiste la cabeza?
—Desde hace mucho —digo, al tiempo que bajo la vista a mis pies y sonrío para mí mismo—. Pero eso no es de lo que quiero hablar ahora mismo. Lo que yo necesito saber es si quieres o no pasar unos días fuera de Guadalajara conmigo.
Silencio.
—Bruno... —una pausa—, no puedo.
—¿Por qué no?
—Tengo trabajo. Además... —Suspira—. Además, acordamos algo.
—¿Qué fue lo que acordamos? ¿Un polvo? Eso fue lo que nos dimos, Andrea. ¿Qué más da si nos damos otro?
El silencio del otro lado de la línea es tan denso, que no puedo evitar querer retractarme de lo que acabo de decir.
—Yo no tengo polvos —dice, en voz baja y entre dientes.
—Y yo no repito nunca algo que ya probé —refuto.
Otro silencio.
—Bruno, no voy a ir contigo a la Ciudad de México solo a calentarte la cama.
La declaración me pica debajo de la piel, pero me obligo a tragarme la frustración que me provoca.
—Tienes razón. Que tonto de mi parte sugerirlo —ironizo, porque, claramente, en ningún momento he dicho que quiero llevarla conmigo solo para que me caliente la cama por las noches. Me gusta su compañía. Disfruto estar a su alrededor. Si quisiera a alguien que me calentara la cama, invitaría a Rebeca—. ¿Sabes qué? Olvídalo. Olvida, siquiera, que lo mencioné. Nos vemos el martes.
—Bruno, acordamos que...
—Lo sé —la interrumpo—. No volveré a mencionar nada por el estilo nunca más. Lo prometo.
De nuevo se queda callada.
—Que tengas buen viaje, Bruno —dice, luego de otros largos instantes. Ahora soy capaz de escuchar el sonido del tráfico a través del auricular.
—Gracias, Andrea —respondo, lacónico, pero me siento derrotado.
Entonces, finalizo la llamada.
La sensación de desazón que me provoca la conversación que acabo de mantener con mi compañera de apartamento es tan grande, que no me muevo durante unos minutos.
Todo ese tiempo, no dejo de pensar en ella. En mí. En lo que me ocurre cuando se trata de ella.
Al cabo de un par de minutos más, decido que debo dejarlo estar y, con ese pensamiento en la cabeza, me encamino hasta el baño para tomar otra ducha rápida.
Cuando salgo, me pongo algo cómodo para viajar y me entretengo unos minutos más cuando mi padre me llama para darme instrucciones específicas respecto al trato con Lomelí.
Para cuando colgamos, ya voy tarde al aeropuerto y suelto una maldición mientras pido un Uber desde el elevador.
Un par de minutos más tarde me encuentro en la recepción, a la espera del carro de servicio. Faltan quince minutos para las nueve de la noche. Con el tráfico que hay en la ciudad a esta hora, será un milagro si no pierdo el vuelo.
El teléfono me vibra en la mano con una notificación. El alivio me invade el cuerpo cuando me notifica que ha llegado y salgo a toda velocidad a encontrarlo.
El chofer, amable, se presenta mientras yo abro la puerta trasera del vehículo.
—¡Bruno! —La voz a mis espaldas me hace girarme de inmediato y, aturdido, miro a la hermosa mujer que aprieta el paso para alcanzarme.
Una mezcla de confusión, irritación y desconcierto me embarga cuando, sin siquiera molestarse en disimular, se acerca a mí a paso seguro y decidido.
—Rebeca... —balbuceo, mientras ella me rodea en un abrazo apretado antes de apartarse para mirarme a los ojos.
—Perdona por haber venido así, sin tu consentimiento, pero es que hemos estado tan desconectados el uno del otro, que decidí venir a ver si todo estaba bien —dice y, aún presa de un aturdimiento extraño, la escucho continuar—: Como no respondiste mis llamadas, asumí lo peor.
—Rebeca, he tenido unas semanas de locura —me justifico, cuando en realidad, lo que sucede es que no me ha dado la gana verla—. Ahora mismo, debería estar en el aeropuerto. De hecho, voy retrasado, así que, lamento mucho ser así de descortés, pero debo irme. Yo te llamo después, ¿vale?
Ella me mira durante unos instantes y la decepción en su mirada es tanta que, me siento culpable.
—Entiendo —ella dice, al tiempo que esboza una sonrisa cargada de disculpa—. Creí que... —Suspira—. En fin. No tiene importancia. ¿Crees que sea mucho problema si me dejas en la plaza que se encuentra pasando la siguiente avenida? —inquiere—. El chofer de mi marido pasará a recogerme allá y la verdad es que no tengo ganas de esperar aquí por un taxi.
Silencio.
Su petición me parece de lo más inapropiada y, al mismo tiempo, tan inocente, que no sé cómo demonios negarme. Es por eso que me irrita tanto.
Un suspiro fastidiado amenaza con abandonarme, pero me las arreglo para regalarle un asentimiento educado, mientras el conductor del Uber me ayuda a subir mi maleta al portaequipajes de vehículo.
—De acuerdo —digo, a regañadientes, pero le hago saber con mi expresión que no me agrada en lo absoluto lo que está haciendo—. Sube y te dejo de paso.
Ella me regala una sonrisa radiante, como si de verdad le hubiese salvado la existencia.
En ese momento, sin pensarlo dos veces, la mujer con la que había estado manteniendo la mejor relación casual del mundo sube al coche de alquiler —no sin antes encargarse de darme un buen vistazo de su trasero—, y yo no dejo de preguntarme cómo diablos es que me metí en todo esto.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top