16
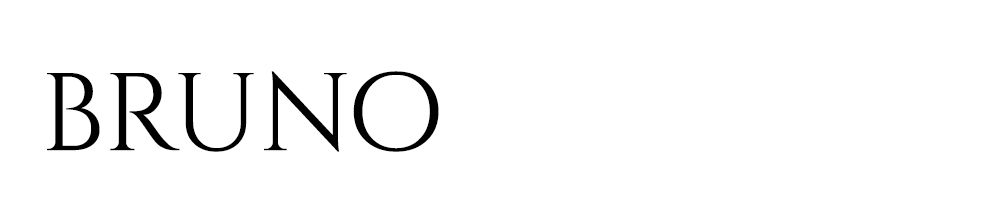
Besé a Andrea y no fue la gran cosa.
No sentí que bien podría perderme una eternidad en sus labios. Mucho menos desee más de ella. De su aroma fresco y dulce. De la suavidad de su piel debajo de mis labios. De la manera en la que sus dedos se enredaban en mi cabello y tiraban de él con suavidad. Ni del sabor dulce de sus labios o el tacto de sus pechos debajo de mis dedos...
Besé a Andrea y no fue la gran cosa...
... Excepto que sí lo fue.
Sí fue la gran cosa. Fue, sin duda alguna, el beso más abrumador que me han dado en mucho tiempo.
Andrea Roldán es un peligro para mí. Para mis sentidos y mis más bajas pasiones. Es el tipo de tentación de la que suelo mantenerme alejado porque es demasiado arriesgado caer.
No debo caer.
Y de todos modos estoy aquí, arriba de mi coche, con la mirada fija en el camino y la mente en un lugar más cálido. Dulce. Aterrador...
Aprieto la mandíbula y suelto una palabrota.
No debí permitir que sucediera. Maldita sea, ni siquiera debí empezarlo todo de la manera en la que lo hice. Lo único que agradezco de todo esto, es que Oscar llamó en el momento indicado. Si no lo hubiera hecho, juro por Dios que habría llegado hasta donde Andrea me hubiese permitido.
No puedes permitir que vuelva a pasar. Me dice el subconsciente, mientras me detengo en un semáforo en rojo, y sé que tiene razón. No puedo permitirlo. No puedo dejar que se repita. Nunca.
Cierro los ojos con fuerza y sacudo la cabeza en una negativa.
Esto fue un error, pero prometo que voy a enmendarlo. Nunca más voy a volver a permitirme esas libertades con Andrea.
***
Ha pasado una semana entera desde que besé a Andrea. Una semana que he pasado evitándola a toda costa.
El asunto conmigo y mis objetivos, es que siempre los consigo. Me he propuesto, a como dé lugar, no encontrarme con esa chica en el apartamento y, pese a que ha sido difícil, lo he conseguido bastante bien.
Ese día, luego de haberla besado para luego salir corriendo a encontrarme con Oscar, decidí que no podía volver al pent-house temprano y me encargué de que mi reunión con mi amigo se alargara hasta muy entrada la madrugada.
Cuando volví, todas las luces del apartamento estaban apagadas. Una parte de mí lo agradeció, aunque no puedo negar que la perspectiva de encontrarla aún despierta, era más agradable que enfrentarme a la realidad. Esa que me implicaba a mí, solo en la inmensa cama de Dante, pensando en ella.
Desde ese día me he encargado de evitarla a toda costa. Me envió un mensaje de agradecimiento a la mañana siguiente por haberle llevado el justificante médico —ese que le dejé sobre la isla de la cocina—, pero no fui muy expresivo en mi respuesta.
Hace un par de días me envió un mensaje diciéndome que llegaría tarde, y hace unos minutos me envió uno que dice exactamente lo mismo: que hará horas extras; pero, de ahí en más, no hemos conversado en lo absoluto.
He sido lo suficientemente cuidadoso como para evitar estar en el pent-house cuando ella lo hace y, por las noches, me aseguro de llegar más tarde de lo habitual para no tener que encontrármela merodeando por ahí.
Sé que estoy siendo un cobarde y que Andrea no lo merece, pero esto, ahora mismo, es lo mejor que puedo darle. No estoy listo para tener que dar explicaciones de algo que ni siquiera yo tengo muy claro.
Besarla fue un error, en efecto. Pero no me arrepiento. Ese es el maldito problema.
Debería estar arrepentido. Debería desear largarme del apartamento para no tener que mirarla a la cara nunca más. El problema es que no lo hago. Al contrario, una parte de mí desea que se repita. Es a esa a la que trato de poner en cintura.
Un suspiro largo se me escapa de la garganta cuando leo el mensaje de Andrea una vez más. No me gusta cuando llega tarde. Me preocupa.
Quiero ofrecerme a pasar por ella. Quiero preguntarle dónde trabaja para así ir a recogerla; pero, en su lugar, tecleo:
«De acuerdo. Con cuidado».
Paso el resto del día leyendo un par de casos nuevos que han llegado a la firma. Eventualmente, como a eso de las nueve de la noche, Rebeca me escribe. Quiere que nos veamos, pero no tengo humor, así que miento y le digo que estaré ocupado.
Es viernes, así que Oscar me escribe para que vayamos a tomarnos unos tragos junto con Luis, otro de los chicos con los que solíamos juntarnos en la universidad. A él le digo que estoy libre y, una hora más tarde, me encuentro camino al bar indicado. Va a llover. Las nubes han cerrado el cielo casi por completo y, durante un segundo, me pregunto qué tan tarde saldrá Andrea de trabajar. Si alcanzará a llegar a casa sana y salva antes de que la lluvia llegue.
No te interesa, imbécil. Me reprime la vocecilla en mi cabeza y aprieto la mandíbula.
No me reconforta la manera en la que mi mente trata de mantenerse alejada de ella; pero, con todo y eso, me obligo a empujar la preocupación lejos, para enfocarme en el camino.
La noche con Luis y Oscar pasa tranquila entre cervezas, cigarrillos y recuerdos de nuestros años de libertinaje. No me sorprende cuando Luis nos cuenta que va a proponerle matrimonio a su novia y me siento fuera de lugar cuando Oscar habla sobre la chica con la que ahora sale. La manera en la que habla sobre formalizar un poco más con ella, hace que me sienta extraño.
Cuando llega mi turno de hablar sobre mi inexistente vida romántica, aparento que soy el lobo solitario que, hasta hace un par de meses amaba ser y se ríen de mí cuando les aseguro que nunca voy a casarme o a sentar cabeza.
En el fondo, mientras lo digo, me siento vacío —como siempre—. Sin embargo, esta vez, el sentimiento me incomoda. Me provoca una extraña picazón en el cuello.
Apenas unos minutos pasada la medianoche, me despido de mis amigos para volver a casa. La lluvia ha comenzado a caer ya, pero lo peor de la tormenta todavía no empieza. Los truenos que resuenan en la lejanía vaticinan la inminente caída de un aguacero monumental, y me pregunto, por décima vez esta noche, si Andrea ya está en casa.
Cuando llego al edificio —diez minutos después—, toma todo de mí no regresar sobre mis pasos y preguntarle a José Luis, el portero, si Andrea ha llegado a casa. Por el contrario, me obligo a subir al ascensor e ingresar la tarjeta de acceso para ir al piso indicado.
Un par de minutos más tarde, me encuentro saliendo del elevador para toparme de lleno con la imagen de un pent-house en completa oscuridad.
Una punzada de preocupación me invade el cuerpo y, de inmediato, tomo el teléfono del bolsillo delantero de mis vaqueros para enviarle un mensaje a Andrea:
«¿Estás en casa?».
Ve el mensaje, pero no me responde, así que insisto:
«¿Andrea?».
Nada. Entonces, tecleo:
«¿?».
Una palabrota sale de mis labios y enciendo las luces antes de subir al teatro en casa saltándome los escalones de dos en dos.
Una vez ahí, me cercioro de revisar cara rincón —para que no me pase lo de la última vez— sin éxito alguno.
Cuando bajo de su improvisada recámara, voy a la cocina, la terraza, el gimnasio, el baño... Reviso cada rincón del departamento solo para llegar a la conclusión de que no está aquí.
Cuando reviso el teléfono, me doy cuenta de que ni siquiera ha leído mi último mensaje, es por eso que decido llamarle.
El teléfono timbra cinco tonos antes de enviarme al buzón de voz. Cuelgo sin dejar mensaje y lo vuelvo a intentar tres veces más.
La lluvia allá afuera ha empezado a arreciar y los relámpagos que caen, lo hacen ahora casi encima de mi cabeza, iluminando el cielo de una tonalidad violeta que, de niño, me habría puesto los vellos de punta.
Llegados a este punto, mi mandíbula está apretada y la preocupación ha empezado a provocarme un extraño dolor en la boca del estómago.
Una palabrota se me escapa cuando, con el rugido de un rayo, la lluvia incrementa su furia y me la imagino allá afuera, dentro de un taxi —en el mejor de los casos—, esperando a que la tormenta pase.
El teléfono me vibra en la mano y el corazón me da un vuelco cuando veo que es un mensaje de Andrea:
«Voy en camino».
Rápido, escribo:
«¿Vienes en taxi?
¿Quieres que salga a esperarte con un paraguas?».
Pasan unos buenos seis minutos antes de que me responda de nuevo:
«No es necesario. Ya voy empapada de todos modos».
Mi ceño se frunce durante un segundo y, entonces, el peor de los pensamientos me viene a la cabeza...
¿Qué tal si ella no viene en un taxi? ¿Qué si viene caminando con esta lluvia?
—No... —digo, en voz baja, para mí mismo—. No sería así de cabeza dura... ¿o sí?
En ese momento, escribo:
«Andrea, ¿vienes en taxi?».
Otros cuatro minutos enteros pasan antes de que reciba:
«Ya casi llego».
Una palabrota escapa de mis labios en ese momento y vuelvo sobre mis pies para subir de nuevo al ascensor.
No sé muy bien qué diablos estoy haciendo, pero, cuando menos lo espero, ya estoy bajando del elevador para dirigirme al estacionamiento. Una vez ahí, me subo al coche y salgo a la avenida, en plena tormenta, con las luces intermitentes encendidas y avanzando a vuelta de rueda, solo porque tengo esta absurda corazonada de que voy a encontrarla. Porque esa mujer está así de desquiciada.
Una.
Dos.
Tres.
Cuatro calles...
Nada.
Empiezo a sentirme como un completo imbécil. Como el pelele que salió a buscar a una chica a medianoche, en medio de una tormenta. Aun sabiendo que nadie en su sano juicio se expondría de esa manera. Ni siquiera una chica como Andrea.
Un suspiro largo se me escapa y trago saliva, solo para deshacerme de esta sensación de incomodidad. Me orillo a la primera oportunidad y reviso el teléfono una vez más. No me ha respondido. Ni siquiera ha visto mi mensaje.
Una palabrota sale de mis labios sin que pueda evitarlo y echo la cabeza hacia atrás, mientras me cubro los ojos con las manos, en un gesto frustrado.
—Esta mujer va a acabar con mis nervios —mascullo, al tiempo que niego con la cabeza y me obligo a volver la vista hacia la calle.
Sigo orillado, en alto total, con las luces encendidas y las intermitentes parpadeando.
La preocupación aún me llena el pecho de una extraña sensación incómoda, pero no es eso lo que está empezando a molestarme. Es esta impotencia de no poder hacer nada para remediarlo lo que está cociéndome las entrañas a fuego lento.
Finalmente, decido que no puedo hacer otra cosa más que esperar a que Andrea decida responderme y, frustrado, comienzo a avanzar en busca del siguiente retorno.
Estoy a punto de dar la vuelta en un semáforo, cuando la veo...
Al principio creo haberlo imaginado, pero, cuando veo cómo arrastra el ridículo paraguas de rana que he visto secándose en la terraza del apartamento, lo confirmo.
Es Andrea. Viene caminando por la acerca desierta, abrazando algo contra el cuerpo con una mano, mientras arrastra un destrozado paraguas con la otra.
Un millar de sensaciones me invade el cuerpo y, durante un segundo, no puedo moverme. Aprieto la mandíbula, el corazón me da un vuelco y, por acto reflejo, me orillo lo más cerca posible de ella. En el acto, detiene su andar y, como las luces están dándole directo en la cara, soy capaz de ver el instante en el que el terror se apodera de sus facciones.
De inmediato, abro la puerta del coche para bajar de él. En el proceso, me empapo los pies por el río de agua que corre por la avenida, y el cabello se me apelmaza contra la cara casi al instante.
—¡¿Perdiste la puta cabeza?! —Grito, para hacerme oír por encima del rugido de la tormenta—. ¡¿Se está cayendo el maldito cielo y no puedes tomar un condenado taxi?!
En ese momento, su gesto se contorsiona en una mueca dura y... ¿avergonzada?
Pese a eso, no responde. Se limita a mirarme unos instantes antes de seguir con su camino.
—¡Andrea! —grito, cuando empieza a alejarse y, sin molestarme en cerrar la puerta del coche, lo rodeo para subirme a la acera, donde se encuentra avanzando.
Cuando me doy cuenta de que no se detiene, avanzo hacia ella a zancadas largas hasta alcanzarla. Cuando lo hago, envuelvo mis dedos en su brazo y tiro de él para detenerla.
De inmediato, se gira sobre su eje y, de un movimiento brusco, se libera de mi agarre. La mirada hostil que me dedica en el proceso hace que una punzada de algo intenso me atraviese de lado a lado.
—No me toques —dice, entre dientes y, entonces, se gira de nuevo para seguir caminando.
—Andrea, vas a enfermarte —medio grito, a sus espaldas y ella se detiene en seco para girarse de nuevo y soltar una carcajada amarga.
—Estuviste evitándome toda la maldita semana y ahora te importa si me enfermo o no. —Sacude la cabeza en una negativa—. Vete al diablo.
Aprieto la mandíbula y los puños.
Merezco esto, lo sé, pero de todos modos quema y escuece como el peor de los ácidos.
—Puedes mandarme al diablo cuanto quieras, pero no voy a dejar que vayas a casa caminando —digo, con toda la tranquilidad que puedo imprimir en la voz.
—¿Qué más da? —abre los brazos, en un gesto que me hace ver cuán mojada se encuentra—. Ya casi llego. Ya voy empapada. ¿Qué más da si me mojo otro poco?
—Sube al auto, Andrea.
—Ni por todo el dinero del mundo.
La irritación que siento ahora es tan abrumadora, que no puedo pensar con claridad. Que, de pronto, la idea de acortar la distancia que nos separa y llevarla a cuestas hasta meterla en el auto no suena tan descabellada. De hecho, es tan tentadora, que la considero unos instantes.
—Andrea, por favor... —insisto, aún tratando de ser razonable, pero ella me mira con un desdén que me pica en las entrañas.
No responde. Solo me mira unos instantes antes de volver sobre sus pasos y avanzar una vez más.
—De acuerdo —digo, medio gritando, en su dirección—. Como cavernícolas, entonces.
En ese momento, avanzo a toda velocidad, la tomo desde la cintura por la espalda y la hago girar sobre su eje antes de anclar mis manos en sus caderas y echármela al hombro de un movimiento rápido.
No pesa demasiado y es tan bajita, que maniobrar con ella —pese a que no ha dejado de gritar, patalear y de golpearme la espalda con las palmas abiertas— es bastante sencillo.
Cuando llegamos a mi coche y la deposito en el suelo, me aseguro de arrinconarla contra el metal de mi coche y mi cuerpo. El aroma a flores que emana me aturde unos segundos, pero me obligo a ignorar todo lo que provoca en mí para abrir la puerta y empujarla en el interior.
Ella forcejea todo el tiempo y, si alguien nos viese desde la distancia, probablemente creería que estoy secuestrándola; así que le ruego al cielo que nadie nos esté mirando —o grabando— porque si no, voy a tener muchos problemas.
Cuando consigo depositarla en el asiento, pongo el seguro para niños y cierro la puerta. Ella trata de salir por el lado del piloto cuando se percata de lo que he hecho, pero, luego de otros buenos dos minutos de forcejeo —en el que termina dándome con el codo en un pómulo—, logro introducirme en el coche para cerrar la puerta.
Para cuando me instalo en el asiento, tengo la respiración agitada y el calor me abochorna. Es tan condenadamente fuerte y estaba tratando con tanto ahínco de no lastimarla, que me siento como si acabase de correr una carrera de resistencia sin preparación previa.
Pese a eso, me obligo a encender el coche y encaminarlo hacia la avenida.
—Eres un animal —Andrea refunfuña a mi lado.
—Te lo pedí por las buenas.
—Y te dije que no quería. Debiste haberme dejado en la calle.
—¿Para que luego te asaltaran o algo peor? —espeto, molesto, al tiempo que le dedico una mirada fugaz, pero cargada de hostilidad—. Perdóname, Andrea, por haberte trepado al coche a la fuerza, pero es muy tarde y yo no voy a cargar con la maldita culpa de saber que te pasó algo que pude haberlo evitado.
Ella enmudece al instante, pero soy capaz de sentir su mirada —pesada y furiosa— sobre mí.
Su boca se abre para replicar, pero no dice nada. Al contrario, vuelve a cerrarse con brusquedad un segundo antes de que se gire sobre el asiento y clave la vista en la ventana.
Luego, viene el silencio.
El camino al apartamento es tenso, pero ninguno de los dos parece estar de humor para entablar una conversación decente, así que lo dejamos estar.
Cuando llegamos al edificio, José Luis nos dedica una mirada extrañada, pero no dice nada.
El camino en el ascensor es más hostil que el del coche. Ahora, con las ideas un poco más espabiladas, no puedo dejar de pensar en que esta es la primera vez que estoy a su alrededor desde que nos besamos. Es la primera vez que nos vemos desde entonces.
Una vez dentro del pent-house, Andrea anuncia que se meterá en la ducha. Pese a la brusquedad con la que habla, no deja de ser ella y promete darse prisa para que yo pueda ducharme también. Una vez dicho eso, desparece por el pasillo que da a la habitación principal; dejándome aquí, con un montón de palabras arremolinándose en la punta de la lengua.
Me digo a mí mismo que me lo merezco. Que, si ella termina de ducharse y se va directo a la cama sin mediar palabra conmigo, me lo he buscado.
Estuve evitándola luego de haberlo besado. Merezco, como mínimo, eso.
Un suspiro largo brota de mis labios y sacudo la cabeza en una negativa solo porque no puedo creer en el lío en el que me he metido. Sabía perfectamente que no debía complicar las cosas y de todos modos lo hice. Soy un completo idiota. Un jodido imbécil de mierda —empapado hasta la médula— que no puede hacer más que mirar hacia un pasillo desierto.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top