14
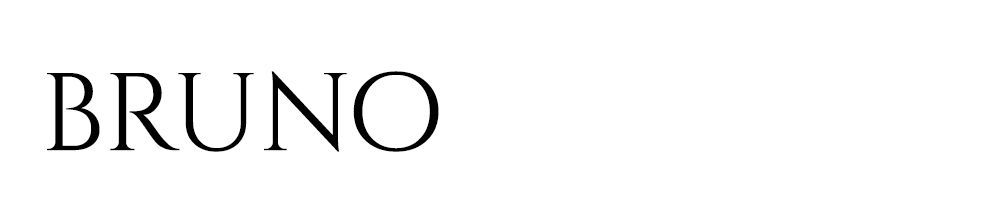
Toma todo de mí no volver sobre mis pasos y tomar a esa mujer de nuevo entre mis brazos para...
Cierro los ojos cuando mi imaginación inquieta me lleva a lugares que no quiero —debo— visitar. El recuerdo del aroma fresco y dulce de Andrea Roldán me pone de cabeza el mundo durante un instante, pero me las arreglo para meterme en la ducha y abrir el grifo del agua fría antes de cometer una estupidez.
Mientras me hielo las venas, se me viene su imagen una vez más. Ese cabello largo y liso; esas largas piernas, el vestido que llevaba, lo guapa que se veía...
¿Qué mierda sucede contigo, Bruno Ranieri?
Le atribuyo todo al alcohol, pese a que no estoy muy alcoholizado. Se lo atribuyo, también, al día de mierda que tuve. Ese que me llevó a la decisión poco sensata que tomé de mandarlo todo al carajo e ir a embriagarme con unos excompañeros de la universidad.
Culpo, de paso, a mi padre, por haberme quitado el caso por el que iba a viajar el lunes para dárselo a alguien más. Me culpo a mí mismo, por mi carencia de juicio y le ruego al cielo que a ella jamás se le ocurra acercarse a mí de esa manera, porque si lo hace...
Aprieto la mandíbula y me obligo a empujar el hilo peligroso que están tomando mis pensamientos. Entonces, metódicamente —y cuidando de que mi mente divague una vez más hacia lugares que no quiero visitar—, me ducho.
Esa noche sueño con perfumes florales, chicas de cabello largo y música que ni siquiera me gusta y, a la mañana siguiente, cuando despierto, lo hago con una erección digna de un puñetero adolescente.
Para ese momento, tengo que admitirme a mí mismo que Andrea Roldán despierta cosas en mí que no debería. Y no me sorprende en lo absoluto. Es una chica guapa. Sexy —dentro de su peculiar y torpe personalidad—, incluso. Tampoco es como si hubiese sentimientos involucrados, pero me queda claro que Andrea provoca en mí lo mismo que Rebeca —o cualquiera de las chicas con las que me he enrollado—. La diferencia entre Rebeca y Andrea, es que a Andrea nunca voy a ponerle una mano encima.
Quizás, en otro momento, en otras circunstancias, lo intentaría. Trataría a como diera lugar de meterme en su cama; pero no puedo hacerle eso a Dante. A su esposa. Si él se enterara que tomé la decisión de tontear con la mejor amiga de su mujer —esa que, por alguna extraña razón se ha ganado la simpatía de todo el que la conoce—, me mataría.
Además, Andrea no es una chica para tontear.
Sé que mi subconsciente tiene razón. Andrea no es una chica con la que tonteas. Es demasiado inocente. Demasiado soñadora. Involucrarme con ella —y tampoco estoy diciendo que esté considerándolo, o que ella vaya a aceptar involucrarse conmigo— sería alimentar aquella fantasía que se creó cuando era una adolescente.
Tampoco estoy insinuando que sigue enamorada de mí, porque estoy seguro de que no es así; pero no quiero dar pie a que las cosas se malinterpreten y se compliquen.
Cierro los ojos y aprieto la mandíbula.
No puedo creer que este sea el hilo que están tomando mis pensamientos. Me reprimo una y otra vez mientras me ducho —pese a que anoche también me bañé— y lo hago un poco más mientras me alisto para ir a la oficina. Es sábado. Se supone que hoy solo trabajo medio turno, pero voy tan tarde, que es probable que tenga que quedarme a reponer las horas que me he quedado dormido.
Una parte de mí se alegra de ello, porque eso quiere decir que no tendré que ver a mi padre.
Con ese pensamiento en la cabeza, abandono la habitación. Es tan tarde —pasan de las once de la mañana— que ni siquiera espero encontrarme con Andrea —cosa que agradezco, dado lo que pasó ayer entre nosotros— mientras cruzo el pasillo; sin embargo, en el instante en el que escucho el extraño sonido en el baño cercano a la sala, me detengo en seco.
Silencio.
Mi ceño se frunce y agudizo el oído. Otro sonido.
¿Eso fue una arcada?
Doy un paso cerca del baño y, entonces, los hilos terminan de tejerse en mi cabeza.
—Me lleva el infierno —mascullo, incrédulo, al tiempo que me acerco para llamar a la puerta.
Luego de unos buenos diez segundos de silencio, alguien toce del otro lado de la puerta y el sonido de otra arcada me inunda.
Sin que pueda evitarlo, suelto una palabrota en voz baja y aprieto los párpados al tiempo que sacudo la cabeza en una negativa.
Me lleva el diablo...
—¿Andrea?
Nada.
—¿Está todo bien? —insisto.
—Sí —responde, luego de unos segundos, pero suena tan agotada, que no le creo en lo absoluto—. Todo está en orden.
—¿Estás segura de eso? Porque creo haberte escuchado escupir un pulmón y luego devolver los intestinos.
Silencio.
—De acuerdo. Se me pasaron un poco las copas, pero estoy bien.
Me mojo los labios, inseguro de mi siguiente movimiento. No me siento del todo conforme con su respuesta, pero, al mismo tiempo, no quiero que piense que estoy preocupado. Suficiente tuve con haber hecho el ridículo cuando le llamé a Dante porque no la había visto en el apartamento.
—¿Necesitas algo de la farmacia? —inquiero, y me siento torpe y fuera de mi zona de confort.
—No —dice, luego de otro sonido que me hace esbozar una mueca de pesar por ella. Debe estar pasándolo muy mal—. Te digo que estoy bien. Además, tengo que ir a trabajar.
La incredulidad me embarga con tanta rapidez, que ni siquiera proceso mis movimientos cuando, sin llamar, abro la puerta y me planto en el umbral.
La imagen que me recibe me forma un nudo en el estómago y toma todo de mí no levantarla del suelo helado y llevarla con un maldito doctor. O, por lo menos, a la cama de la habitación; para que descanse como es debido.
Está lívida y su piel tiene un tinte verdoso; hay bolsas pronunciadas debajo de sus ojos —señal de las pocas horas de sueño que debió tener— y tiembla tanto como un chihuahua recién bañado.
Pese al extraño malestar que me provoca verla de ese modo, me las arreglo para arquear una ceja en un gesto aburrido, pero crítico.
—¿Puedes siquiera ponerte de pie? ¿Piensas ir a trabajar así? —pregunto, burlón y ella se limpia la boca con el dorso de la mano para mirarme con toda la determinación que puede.
—¿De qué otro modo voy si no es así? —dice, rotunda, y una risa incrédula y carente de humor se me escapa.
—Y planeas llegar arrastrándote por las calles de Guadalajara. —No es mi intención sonar condescendiente, pero lo hago de todos modos.
—No puedo darme el lujo de no ir —insiste y, de pronto, me apetece tomarla por los hombros y sacudirla hasta que entre en razón; sin embargo, me obligo a mantenerme en mi lugar; inexpresivo, con esa cara de póker que suelo utilizar con todo el mundo y que he perfeccionado con el tiempo.
—Andrea, no quiero sonar como si estuviera sermoneándote, porque, de verdad, no tienes idea de cuánto detesto que lo hagan conmigo; pero, si te presentas así, vas a arrepentirte y, además, van a regresarte a casa. —Trato de sonar aburrido mientras hablo, pero no creo haberlo conseguido en lo absoluto.
—No tienes idea de cuánto perderé si no voy —dice, al tiempo que ahoga una arcada.
Suspiro, al tiempo que contemplo mis posibilidades.
Una parte de mí quiere rendirse y dejarla hacer su santa voluntad; pero la otra, esa que por alguna extraña razón siente la imperiosa necesidad de hacer algo por ella, me sugiere, muy quedo, desde lo más profundo de mi cabeza que le ayude.
—Uno de mis mejores amigos de la preparatoria es médico —digo, finalmente, una vez resuelto el dilema en mi cabeza—. ¿Qué te parece si lo contacto y le pido que te haga un justificante médico para que lleves a tu trabajo?
La dolorosa esperanza que se refleja en su gesto me hace querer tomar el teléfono que guardo en el bolsillo delantero de mis pantalones y llamar a Oscar —el amigo en cuestión— para arreglarlo todo.
—No podría abusar de esa manera.
Hago un gesto para restarle importancia a su comentario.
—No tienes idea de cuántas veces lo hizo para mí en la universidad —digo, al tiempo que le guiño un ojo—. Ya mismo lo arreglo.
En ese momento, tomo el teléfono y busco entre mis contacto el número indicado. Luego de unos instantes, estoy en comunicación con Oscar.
Mientras charlamos, creo escuchar a Andrea vomitar una vez más y me encamino a la cocina para prepararle algo para el malestar. Las banalidades no se hacen esperar en mi conversación, pero aprovecho esos minutos de charla ligera para prepararle a la chica agonizante del baño una infusión de limón, agua y miel. Esa que mi hermana me preparaba para asentarme el estómago en mis peores borracheras.
Cuando le pido a Oscar el favor, sin dudarlo un segundo, accede a ayudarme. Sabemos que no son prácticas honestas —y Oscar jamás lo haría si fuese para alguien más—, pero, ahora mismo, siento que es lo único que puedo hacer para conseguir que Andrea se quede en casa a descansar. Eso, de alguna manera, lo justifica para mí.
—¿A nombre de quién lo quieres? —Oscar pregunta, mientras me adentro de nuevo en el baño y me topo con la imagen de Andrea, limpiándose la boca con el dorso de la mano.
—Andrea Roldán... —La miro para que me diga su nombre completo, mientras toma entre sus dedos la bebida que le he preparado.
—Andrea Lizeth Roldán Gutiérrez —dice y yo lo repito para que mi amigo sea capaz de escucharlo.
Al cabo de unos minutos más, Oscar me informa que ha quedado hecho y prometo pasar más tarde a su casa por el justificante; cuando regrese de la oficina. También nos prometemos una cerveza, aprovechando que nos veremos.
Para cuando finalizo la llamada, Andrea luce un poco más repuesta. Alerta, incluso.
—Quedó hecho —le informo, y ella me dedica una sonrisa débil y cansada.
—Gracias —dice y no puedo evitar devolverle el gesto.
—No hay de qué —replico—. Ahora llama a tu trabajo para avisar que te quedas en casa.
Ella frunce el ceño, y esboza un puchero gracioso y ridículo en partes iguales.
—Sí, papá —dice y la miro con cara de pocos amigos.
—¿Necesitas algo de la farmacia? —insisto y ella sacude la cabeza en una negativa.
—Suficiente has hecho ya.
Suspiro, fastidiado porque no es capaz de tomar un maldito favor cuando se le pone enfrente.
—Andrea, si no me dices ahora mismo qué carajos quieres que te traiga de la farmacia, te juro que voy a...
—Un suero —me corta de tajo y enmudezco.
—Un suero. Vale —digo, al cabo de unos instantes—. ¿Qué más?
Entonces, añade un par de cosas más a la lista.
Asiento, mientras la escucho hablar y, cuando lo tengo todo, abandono el apartamento.
***
Las puertas del ascensor se abren cuando estoy de regreso en el pent-house con las compras que hice para Andrea. Es tarde ya. Demasiado tarde como para ir a la oficina.
No quiero incomodar a Andrea con mi presencia en el apartamento, así que aún estoy tratando de decidir qué voy a hacer cuando le deje todo esto que llevo cargando.
—¿Andrea? —la llamo en voz alta, mientras me encamino hacia el baño para buscarla.
—Aquí estoy —dice, desde el inicio de las escaleras que dan a su improvisada habitación y me vuelco para encararla.
Lleva el cabello húmedo —en una clara señal de que ha tomado una ducha en mi ausencia—, una remera que le va grande y un short de licras que sale del borde largo de la playera que la cubre. Tiene mejor pinta que hace rato, pero aún luce amarillenta; como si en cualquier momento pudiese deshacerse.
Mientras baja las escaleras, me acerco y nos encontramos a la mitad del camino. Entonces, le extiendo lo que compré.
Ella toma la bolsa y me ofrece un billete que ni siquiera me molesto en ver.
—Así déjalo.
—Por favor —ella insiste, pero me giro sobre mi eje para que deje de insistir.
—Bruno... —dice, a mis espaldas y me detengo en seco, listo para refutar con algo mordaz si insiste en pagarme; sin embargo, lo que dice me desarma—: Gracias.
La miro por encima del hombro.
—Por nada, Andrea —digo, y guardo silencio unos instantes antes de añadir—: Por favor, bébete un suero.
Una pequeña sonrisa se dibuja en sus labios y asiente.
—Lamento haberte retrasado para la oficina —se disculpa, cuando estoy a punto de encaminarme de nuevo hacia la habitación.
—No pasa nada —digo—. No tenía nada urgente que atender allá de todos modos. Trabajaré desde el estudio hoy.
—Prometo no molestarte —ella me asegura y una punzada de irritación me embarga, pero no sé por qué lo hace—. Ni siquiera notarás que estoy aquí.
—Andrea, no me molestas —digo, tajante, al tiempo que clavo mis ojos en los suyos—. Tú también vives aquí. Puedes hacerte tan presente como te plazca.
Me mira fijo.
—De todos modos, prometo que te dejaré trabajar a tus anchas.
Asiento, con dureza; pese a que no estoy del todo conforme con lo que me ha dicho.
—Trata de descansar —digo y dudo unos instantes antes de agregar—: Toma la habitación principal y duerme un poco.
Ella niega con la cabeza.
—Gracias, pero prefiero ir a mi habitación. —Señala la planta alta.
Me encojo de hombros.
—Como quieras —replico, y reprimo el impulso que siento de hacer una mueca por lo duro que he sonado; pese a eso, me obligo a mantenerme inexpresivo y, entonces, me encamino hasta la habitación principal para ponerme algo cómodo.
***
Son casi las seis de la tarde y ya no puedo más.
He pasado todo el día —o, al menos, lo que llevo despierto— encerrado en el despacho de Dante, dándole vueltas al caso que mi padre me ha jodido por completo. Llegados a ese punto, no puedo concentrarme en nada. Me siento tan saturado de información, que la cabeza me punza.
Me aparto del escritorio, aún sentado sobre la silla, y giro el cuello mientras cierro la laptop con la que accedo al servidor del despacho.
Estoy agotado y muero de hambre. No recuerdo a qué hora probé mi último bocado, pero debe haber sido hace mucho, porque estoy famélico.
Durante un instante, me pregunto si Andrea ya comió algo, pero me reprimo a mí mismo diciéndome que no me importa. Así como tampoco me importa que no se haya hecho presente en todo el día. Que no haya hecho ni un maldito ruido, o se haya dignado a echarme un vistazo a hurtadillas.
Primero te molestaba que te observara de esa manera, y ahora estás mendigando un poco de su atención. Eres patético, Ranieri.
Dejo escapar un suspiro.
Quizás deberías preguntarle si quiere encargar algo para cenar.
Me muerdo el interior de la mejilla, indeciso de qué hacer; pero, finalmente, lo decido y me pongo de pie para salir de la oficina.
Llevo los pies descalzos, un pantalón de chándal y una remera lisa. Hacía mucho tiempo que no trabajaba así de cómodo y casi deseo que llegue el día en el que pueda poner mi propio despacho para poder hacerlo siempre.
Lo primero que me recibe cuando salgo del despacho, es el delicioso aroma a comida. El sonido tenue del jaleo en la cocina me atrae como una lámpara a una luciérnaga y, de pronto, me encuentro abriéndome paso hasta el umbral de la espaciosa estancia para encontrarme de lleno con la imagen de una Andrea más animada —y saludable— revoloteando por todo el espacio.
Baila mientras revuelve algo que tiene en una cacerola sonrío solo porque acabo de notar los auriculares que lleva en las orejas.
Es la segunda vez que la sorprendo así, con la guardia completamente abajo, y no puedo dejar de sentirme intrigado por eso.
De pronto, me imagino acortando la distancia entre nosotros para envolverla desde atrás con un brazo alrededor de su cintura. Me imagino hundiendo la cara en el hueco de su cuello y aspirando ese aroma dulce que siempre emana.
El calor me abochorna de repente y me obligo a empujar los pensamientos indeseados fuera de mí para aclararme la garganta y llamar su atención.
Ella se arranca un audífono de un movimiento brusco, y el gesto horrorizado y avergonzado que esboza casi me hace sonreír.
—Me sacaste un susto de mierda —dice, sin aliento, y entorno los ojos mientras lucho contra la sonrisa que amenaza con abandonarme.
—Lo lamento —digo, pero no sueno arrepentido en lo absoluto—. Venía a preguntarse si querías encargar algo para cenar.
Ella señala a lo que está en la estufa.
—Estoy preparando la cena para los dos —dice, con una sonrisa suficiente—. Pasta con pollo, como la otra vez.
—Estuvo delicioso —digo y la manera en la que se ilumina su mirada me hace querer hacerle otro cumplido solo para verlo de nuevo.
—Creí que el pollo se lo había llevado Rosita. Qué bueno que sí lo probaste —parlotea, mientras le echa otro vistazo a la cacerola en la que prepara el platillo.
En el instante en el que lo hace y remueve el contenido, el olor de lo que prepara me golpea y mi estómago ruge en respuesta.
—¿Cómo te sientes? —pregunto, porque de verdad quiero saberlo—. ¿Mejor?
Ella asiente.
—Muchísimo mejor —dice y esbozo una sonrisa—. ¿Tienes mucha hambre ya?
—Para nada —miento—. ¿Necesitas ayuda?
Ella me guiña un ojo y algo se remueve en mi interior.
—Lo tengo todo bajo control —dice y, se gira para añadirle algo más a lo que tiene en la estufa.
Ella cocina mientras conversamos de tonterías y banalidades y, cuando termina, nos sentamos juntos a comer en la isla.
La cena pasa entre risas bobas, charlas variopintas y comentarios mordaces de vez en cuando. Ninguno de los dos hace mención alguna al incidente de anoche y lo agradezco. De alguna manera, hacer como si no hubiese ocurrido, en estos momentos se siente como lo correcto por hacer y, de pronto, me encuentro olvidándolo por un instante y poniéndole toda mi atención otra vez. Deseando extender cada uno de nuestros temas de conversación, y guardando en mi memoria todos esos pequeños gestos que esboza y que la hacen lucir efervescente. Brillante.
Cuando terminamos, lavo los trastos sucios y ella limpia la mesa. Luego, anuncia que empezará a ver —por cuarta ocasión, creo que ha dicho— una serie y la decepción me invade sin que pueda evitarlo.
—¿Cuál serie es la que dices que verás?
—Dark —repite.
—¿Es buena?
Se encoge de hombros.
—No he logrado agarrarle el hilo a la historia, pero Génesis me la ha recomendado tanto que no quiero rendirme todavía.
Asiento.
—Dante también me ha dicho que es buena, pero hace tantos años que no me hago el tiempo de ver televisión, que ya ni siquiera trato de mentirme diciendo que la veré algún día.
Ella me mira como si quisiera decirme algo, pero no se atreviera. Finalmente, luego de mordisquearse el labio de una manera que me hace querer lamerle la piel herida solo para aliviarla, dice:
—¿Quieres verla?
Silencio.
—Si no estás muy ocupado, quiero decir —añade y la observo con fijeza.
Todo dentro de mí es una revolución llegados a este punto. Sé que no es prudente. Que, luego de lo que pasó anoche —y de la resolución a la que llegué debido a eso—, lo más prudente que puedo hacer es tomar distancia; pero, de todos modos, no puedo evitar querer estar cerca de ella. Ser estúpido y despreocupado y ver la maldita televisión con ella.
No tiene que pasar nada. Me dice el subconsciente, pero todavía dudo.
Finalmente, luego de unos instantes más, replico:
—Quiero verla.
Ella sonríe y toda la cara se le ilumina cuando lo hace. El corazón me da un tropiezo luego de eso.
—Vamos, entonces —dice, al tiempo que se encamina hacia la salida de la cocina; rumbo al teatro en casa.
De pronto, las palabras que le dije anoche me retumban en la memoria y se burlan de mí. Se ríen a carcajadas porque, para mi sorpresa, soy yo quien está jugando con fuego. Soy yo quien está a punto de quemarse entero.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top