Capítulo 4
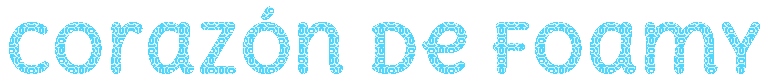

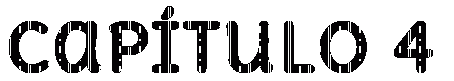
Aunque la lluvia era tempestuosa, ni doña Fátima ni yo sopesamos la posibilidad de quedarnos en mi casa por más tiempo. No había nada que nos pudiera doblegar el firme convencimiento de salir cuanto antes. Nos abrigamos bien, nos pusimos botas adecuadas, nos encapotamos y además llevamos una sombrilla. Las maletas estaban forradas con plástico. Éramos un par de tercos dispuestos a brincar los charcos que se formaron a lo largo del camino que nos llevaría a la avenida donde podíamos tomar el primer bus hacia la terminal. Entre anécdotas y risas doña Fátima volvió a verme complacida, como lo hacía cuando era un pequeño. Hasta entonces yo no la recordaba, pero cuando vi sus ojos brillando de esa manera, se esclareció mi pasado infantil. No importó que ella usara lentes y que estuvieran opacos y llenos de gotas diminutas de agua. Pude ver a través de sus sentimientos el antiguo "yo" que había olvidado. La ilusión de encontrar a mi futura mascota me inundaba de un renovado optimismo. Era mi esperanza de salir de una situación triste en la que no quería permanecer.
Más tarde, cuando ya viajábamos en el otro bus, que nos conducía hacia su ciudad, a ella la dominó el sueño. Yo, que iba cerca de la ventana, no pude dormir, y me pasé todo el viaje mirando el paisaje a través no solo del cristal, si no del millón de gotas de agua que tan velozmente caían. El cielo, totalmente gris, se precipitaba sobre las montañas que se divisaban a lo lejos. Pero fueron esos los únicos detalles que pude asimilar. Todo lo demás: casas, situaciones, carteles empapados, personas bajo la lluvia, ríos, lagunas, matorrales, etc.; no pasaron de ser detalles minúsculos. Eso se debió a que mi mente se ocupaba de otra cosa. Me imaginaba qué tipo de cachorro podía ser aquel. Ahora que de pronto me surgía la idea de tener mascota, me daba cuenta de lo poco que sabía de ellas. Entre hacer apuestas conmigo mismo sobre la raza del animal, también trataba de recordar lo más importante de toda la información que había leído vorazmente desde que me decidí por aquello. No había caído en la cuenta de que leer tantas cosas me impedía ahora recordar las fundamentales. Debí aprender algunas de memoria. Supuse que no tenía que ser tan complicado y dejé que las cosas fluyeran. Pasé a pensar luego en el nombre. Esta era la tarea más difícil. Pensaba en uno y en otro, gustándome el primero mucho y luego el otro más, para terminar afirmando que ninguno de los dos era bueno. Y así se repetía el ciclo con otras dos opciones. Después del estresante ajetreo mental recordé un detalle importante: no podía ponerle un nombre sin antes ver qué tipo de animal era, su color, su tamaño, su carácter. Así pues, se calmó todo aquello. A aquella calma mental se unió la calma exterior, donde avistábamos la ciudad vecina y el ritmo de la lluvia disminuía hasta convertirse en una suave brisa. Doña Fátima despertó y me dijo:
—¿Preparado para conocer a tu nueva mascota?
Yo no respondí. Solo pude darle una sonrisa. Tampoco ella me dio tiempo de responder. Me habló de Mérida, su sobrina, y de su pequeña hija Alondra, que tenía siete años y que era la verdadera amante de los cachorros que venían en cada camada. Me confesó que la niña se había negado a regalar al último de ellos, pero que Mérida la había convencido. Pronto me orientó que debíamos prepararnos para bajar, lo que hicimos en la siguiente parada. Doña Fátima vivía en las periferias de la ciudad, y teníamos que esperar en aquel empalme un bus que nos llevara a la ciudadela donde ella residía. No recordaba cuando fue la última vez que tuve que usar tantos buses. Aquello me generaba ansiedad. Mientras más cerca estábamos de su casa mayor era mi preocupación por el nuevo reto a enfrentar.
Media hora más tarde y después de repetir los mismos procedimientos para viajar, llegamos a Fuente Alondra, donde un muchacho nos esperaba para ayudarnos con el equipaje.
—Te presento a Héctor, mi hijo —dijo ella.
—Mucho gusto —dijo él.
—Uriel, para servirte —respondí.
El muchacho se parecía mucho a ella, pero en tamaño éramos iguales. Pronto me daría cuenta que en otras cosas también nos asemejábamos. Esos días que pasé en el lugar fueron amenos, y logré hacer amistad con él, platicando, entre otras cosas, de nuestras decepciones amorosas. Con alguien tenía que hablar de eso.
El itinerario era el siguiente: terminar el día con su familia y seguir hablando sobre obras de teatro, chistes y películas de comedia. En todos sus tiempos de ocupación yo haría planes con su hijo, para pasar el rato. Al día siguiente visitaríamos a su sobrina, que vivía a unos dos kilómetros. Ahí conocería a mi nueva mascota. Ese trayecto lo recorreríamos caminando mientras conocía la belleza natural de la ciudadela, para entender por qué el nombre que le habían puesto. Supuse que encontraríamos una fuente. Lo que si había confirmado ya eran las alondras, que se miraban por todas partes. Habiendo llegado a casa de Mérida, almorzaríamos allí para luego llevarme al cachorro a casa de doña Fátima, pasar por mis cosas y regresar a mi ciudad, para llegar de noche.
Como era de esperarse, esa noche no dormí. Al día siguiente tampoco me interesaron mucho los detalles del lugar. A penas volví a ver la fuente y tomé una foto porque mi madre me la había pedido. Llegamos a la casa donde habitaba el cachorrito que iba a ser mío y mi corazón palpitó de manera acelerada. Cuando nos abrieron la puerta pude ver dos rostros que nunca olvidaré: una fatigada Mérida, con sus veinte y tantos años de edad y su pequeña hija de siete años, Alondra, que se llamaba así por evidentes razones. Alondra tenía en sus brazos un perrito totalmente blanco, a penas más grande que sus delicadas manitas. El perrito parecía dormido. Ni siquiera se inmutaba ante la escena que quedó marcada en mis recuerdos. Alondra lloraba inconsolablemente. Nos quedamos estremecidos por unos segundos. Tuve que interrumpir el silencio del resto, sin ni siquiera saludar correctamente:
—¿Porqué está llorando? —indagué, queriendo mostrar mi empatía.
—Caprichos de una niña de siete años —respondió Mérida. —No quiere dejarla ir. Pero pasen por favor. Mucho gusto de conocerte. Pase tía. Pasa Héctor.
No necesité hacer otra pregunta para saber que el perrito que Alondra tenía en sus brazos era el que se iría conmigo. Una vez ubicados en la sala de estar, Mérida llevó a su hija a la cocina, cuando volvió nos contó las razones por las que su hija lloraba:
—Ya estaba convencida de dejar ir al cachorro, pero de pronto hoy se ha puesto así. No te preocupes, Uriel, la cachorra tiene que irse contigo.
—¿Cachorra? ¿Es hembra? —pregunté, totalmente consternado. Pensé todo el tiempo que se trataba de un macho. Una hembra no estaba en mis planes. De pronto parecía ver una escapatoria, pues tuve miedo.
—Sí, una preciosa hembra —insistió Mérida.
—Mérida, es un gusto enorme saber que quiere regalarme al cachorro... digo, cachorra. Pero si la niña no quiere regalarla no tengo corazón para llevármela. Siento que quizás la considera parte de su hogar —afirmé, y con esto creí que la desilusión se resolvería en un par de segundos.
—Alondra sabe que no podemos conservarla, ya se lo he explicado. Es solo que ella es así...
Alondra apareció en la sala cargando a la cachorrita blanquecina que parecía un montoncito de nieve, interrumpiendo a Mérida, acercándose a mí, y entregándome al animal. Se secó las lágrimas con su puño, me clavó una mirada dramática, con la cual logró conmoverme. Estaba preparada, con su fina y delicada voz quebrantada, para dirigirme unas palabras o, mejor dicho, hacerme una pregunta:
—¿Me prometes que vas a cuidarla?
La escuché mientras la veía a los ojos. Luego vi a la cachorrita que abría su boca, bostezando, y después me atrajeron sus ojitos negros, con los cuales me dirigió una mirada aun más conmovedora, para empezar a lamer mis manos con su humedecida lengua rosada. No tuve otra opción más que responder a Alondra:
—Claro que sí, Alondra. Te lo prometo.
Todos rieron, la niña también lo hizo. Posterior al rato adorable vino la información que me hiciera sentir dolor en las heridas aún no sanadas:
—Bueno —dijo Mérida—, entonces ya es toda tuya. El primer dato que debes saber es que nació un cuatro de diciembre.
Todo mi ser se congeló. Aquella fecha no era cualquier fecha. Un cuatro de diciembre le pedí a Michelle que fuera mi novia y ella aceptó. Estaba en proceso de borrar de mi mente todo aquello, y mi nueva mascota me lo recordaría cada mes. Mérida notó que me puse un poco mal. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo se trataba de un pequeño malestar, quizás por haberme mojado el día anterior. Prosiguió con los datos. No todo quedaba ahí.
—Mira, aquí tienes su tarjeta. Ya está vacunada y desparasitada.
Casi me desmayo cuando vi el nombre de la cachorra. Esto si era inevitable de esconder. Mérida fue por un vaso con agua, me dio de beber de él. Luego me dio las explicaciones de aquello que recién había leído:
—Como pudiste ver en la tarjeta, ya tiene nombre. La niña quiso llamarla "Espumosa". Su pelo blanquecino y su cuerpo redondo eran suficientes razones para que se decidiera por ello. Tuve que convencerla de que en inglés se escuchaba más bonito, por eso se llama Foamy.
No podía creer que hubiera tantas coincidencias en un solo ser. Lo que pensé que me rescataría de mi depresión llevaba dos signos ineludibles del pasado que quería dejar atrás. La fecha de su nacimiento era la misma del inicio de mi pasada relación. El nombre de la perrita, aunque con una ligera variación en su escritura, era el mismo que habría escogido Michelle. Pensé en Dios y le pregunté qué quería conmigo. Era evidente que si quería evitar mi pasado debía devolverla, decir que ya no podía llevarla. Pero ya había hecho una promesa, y no cumplir una promesa me haría igual a Michelle, y eso me parecía aun peor. Mérida volvió a hacerme preguntas:
—¿Estás bien Uriel? ¿No te gusta el nombre?
—No pasa nada —respondí. —Foamy es un lindo nombre. Foamy está bien.

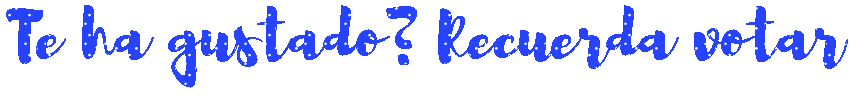
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top