Capítulo 13


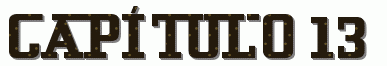
Hablaba, más tarde, de lo acontecido con Hamilton, quien había demostrado el porqué de mi elección de un mejor amigo.
—¿Me dices que ha vuelto a tu casa, y encima me dices que llevaba un lápiz? —preguntó, nuevamente, mostrando su incipiente falta de fe.
—Sí, Hamilton, mil veces sí. Convéncete ya de eso. ¿O acaso tendré que llevarte a mi casa para que la veas tú mismo?
—Te creo, pero en todo caso tengo que verla. Tu cachorra es un ejemplo de supervivencia. Mira que se te ha salvado cuando era tan pequeña, ahora ha sobrevivido, estando enferma, a tres días de indigencia, expuesta a la intemperie, que tanto nos ha azotado a nosotros.
—Todo tiene su explicación. Ella realmente me ama.
—¿Vas a insistir con eso del lápiz, Uriel?
—Hay cosas y signos que solo dos comprenden, y es porque esa cosa o ese signo representa un vínculo de esos dos, y en su mundo, sólo de ellos y de nadie más—afirmé, mientras levanté mis ojos al cielo, que necio como sólo él, ahora lucía despejado, tranquilo, cual niño satisfecho por la maldad recién realizada—. Te he dicho, Hamilton, y lo sostengo, que un lápiz no es para mí sólo un lápiz. Representa, en primer lugar, mi pasión por los guiones, y, en segundo lugar, pero más importante desde que empezó a suceder, la disposición, el afecto y el apego que Foamy siempre ha tenido conmigo.
»Te he contado ya —proseguí, mientras volvía mis ojos hacia a él y con mis manos intentaba dibujar cada escena que traía a la memoria— que desde pequeña me ha acompañado en cada cosa que hago, desde aquellas en las que obtiene un beneficio, como cuando hago mi café de cada domingo, hasta aquellas donde sólo demuestra su fidelidad, como el estar a mis pies cuando trabajo en mis guiones. Cuántas veces se ha repetido esa escena en que de la mesa se cae uno de mis lápices y ella lo recoge alegremente para devolverlo a mis manos. ¿No he visto acaso el mismo brillo en sus ojos que se manifiesta cuando jugamos con el disco? Por eso —insistí, mostrando total convencimiento de mis palabras, y más que convencimiento, fervor— es que te digo que cuando ella traía un lápiz en su hocico, no hacía más que manifestarme su amor.
»Ella sabía, ya sea por su intuición o inteligencia, o por la costumbre de verme con ellos, que los lápices son especiales para mí. Ver un lápiz, no importa su forma o su color, me evoca tantas historias creadas, personajes maravillosos, escenas impactantes, eso de lo cual me vanaglorio. Ver un lápiz, más que todo eso, me evoca a Foamy y su amor tan profundo, aún siendo esta una pequeña mascota, aún siendo su paso por mi vida tan fugaz como el de algunas estrellas en el cielo. Que volviera a casa después de tres días y en sus circunstancias, donde con toda razón, y lo sabes, podía espera lo peor, y que lo hiciera trayendo en su boca un lápiz, es como si viniera a mí con estas palabras: "No fue fácil, pero he vuelto, por ti, porque te amo, y porque sé que me amas" o dicho de otra manera: "Quiero seguir recogiendo para ti el lápiz muchas veces más".
Al terminar de hablar, un pequeño silencio hizo eco en derredor nuestro, como para que mis palabras acabaran de esparcirse con el viento. Mientras eso pasaba en el ambiente, también posiblemente pasaba lo mismo en la mente de mi amigo, quien después manifestó tal comprensión de lo que decía, que mencionó algo que no pudo ser mejor comparativo. Sin embargo, aquellas palabras me dolieron.
—No dejo de sorprenderme Uriel, por esto y por todo lo que te ha pasado. La última vez que te vi hablar así de alguien te referías a Michelle. ¿Quién diría que de amar a una chica de la que lo único que odiabas eran sus mascotas, ahora pasas a amar a una mascota de la que lo único que odias es que te evoca una chica?
Dicho aquello la plática se dio por concluida, y lo que pasó con Foamy se quedó en una anécdota más. Pero en mi mente permanecieron aquellas palabras tan grabadas que me preguntaba si realmente había superado a Michelle. Ella seguía con su novio y parecía ser tan feliz. Lo sabía por las veces que la veía en misa, y aunque trataba de hacer de cuentas que no me importaba, no dejaba de dolerme. Sí, lo había aceptado, pero un pequeño dolor aparecía en mi pecho cada vez que la veía. El único consuelo que tenía era lo pasajero del dolor, pues cuando ya no la veía todo parecía volver a estar bien. Yo aparentemente estaba bien, no había buscado novia, me sentía seguro siguiendo las instrucciones de aquel sacerdote que una vez me inspiró la adopción de una mascota, y luego Foamy hizo todo lo demás. Las aventuras que me tocó vivir con ella eran tan variadas e inesperadas que no me daba tiempo de pensar en una nueva relación.
Pasó el tiempo en medio de una temporada de paz. En la familia se habían adaptado a los animales. Mi abuelo empezó a encariñarse más con Pardo, a tal punto que llegamos a interpretar, sin intercambio de palabras ni acuerdos, que Foamy era mía y el hijo era de él. Lo único diferente en esta nueva etapa fue que, cuando llegó un nuevo celo de mi mascota, ya no vimos merodeando al padre de Pardo por nuestra casa. De hecho, no sólo notamos eso, sino que también nos inquietó el no ver más perros callejeros.
Terminaba para entonces mi cuarto año de la universidad cuando supimos que se había conformado una nueva especie de asociación que capturaba a los animales vagabundos, especialmente a los perros. Nunca se volvió tan imperante el uso del collar. Por suerte, Foamy no tenía problemas para usarlo. Pardo, por su parte, mostraba indicios de haber absorbido de mí la bipolaridad que tantas veces manifesté en casa. En ocasiones se le veía tranquilo usando su collar, pero de repente actuaba como si lo que llevaba encima era alambre de púas y este se le estuviera encarnando. Incontables fueron las veces en las que lo descubrimos sin su collar, por lo que tuvimos que lidiar con una nueva habilidad desarrollada: el de quitarse de encima lo que le estorbara. Tanto mi abuelo como yo luchamos por supervisarlo y volverle a poner el bendito collar cada vez que fuera necesario. Sabíamos que eso era muy importante.
Para mi último año de universidad tuve que enfrentar la mayor de todas las pruebas que hasta entonces había afrontado. Cuando uno se vuelve más maduro, aprende que la vida tiene altos y bajos, y por eso sabemos que estamos vivos. Como lo muestra un monitor clínico, si la línea se queda recta, significa que el paciente ha muerto, así también los altos y bajos en nuestras experiencias cotidianas nos indican que estamos vivos, y más importante aún, nos ayudan a no olvidar lo trascendental de la vida. La monotonía es el principal enemigo de los que quieren vivir. Pero siendo francos, yo no esperaba un bajo tan bajo como aquel.
Me sorprendió que el abuelo se levantara temprano un domingo, y más aún que se alistara para salir. Al mismo tiempo que yo me preparaba para ir a misa, él lo hacía, como si se dispusiera a lo mismo. Nuestras intenciones eran calcadas.
Recordé la última vez que lo golpearon y me pregunté que si aquella terquedad que quizás yo también había heredado no tendría sus consecuencias. Don Aparicio estaba más viejo y no parecía ser una buena idea querer retomar su libertad por las calles. Mis padres lo recibieron alguna vez para acogerlo de manera temporal, pero desde entonces se dieron cuenta que aquel espacio de tiempo que él requeriría significaría el resto de su vida. Nadie se quejaba de su presencia en casa. Yo era el que menos. Había aprendido a quererlo.
—¿Piensa salir, viejito? —indagué, adivinando la respuesta, que era obvia.
—Sí, el encierro no le hace bien a nadie. Hasta los perros salen más que yo —respondió, animado por una nueva esperanza.
—¿No teme que le pase algo? —pregunté de nuevo, queriendo traer a su mente aquel recuerdo que a la mía ya había llegado. Asumía, quizás, que a su edad empezara a olvidar ciertas cosas.
—Mire pendejo —objetó, volviendo sus ojos con fiereza —. Prefiero morir libre, que morir encerrado.
Después de eso, no pude decirle nada más. Guardé silencio y acepté que fuera a misa conmigo. Mi consuelo era que quizás se conformara con salir cada domingo. Pero las cosas no fueron así. Se ausentaba otros días. Pardo siempre iba con él. El canino amarillo relevaba a Foamy en aquella tarea de custodiarlo. Estaba claro que ése era su perro, y teniendo yo autoridad sólo sobre la mía, nada pude objetar de ello tampoco. Tuve que aceptar la suerte que correrían ambos.
Fue una tarde calurosa cuando supe que lo peor que podía pasar, había sucedido. Las nubes avanzaban con lentitud y parecían extenuadas, como si experimentaran un sinsentido en su existencia. En las calles los niños jugaban, ajenos a cualquier otra cosa que pasara en el mundo, viviendo su día a día con la sonrisa en los labios, de aquella que se dibuja libre de las responsabilidades, cuando uno no tiene mucho por lo qué preocuparse. Foamy descansaba en su lecho mientras yo alistaba un par de zapatos para el día siguiente. Lo que nos rodeaba parecía ser lo mismo de siempre, y no notamos la presencia nefasta de aquel augurio que sopla y que avisa malas noticias. Fue como un "deja vu" cuando nos avisaron que don Aparicio había sido hallado golpeado, nuevamente asaltado. Pero este aviso ya no nos vino por un animal, como fue la ocasión anterior, cuando Foamy nos llevó a donde estaba el viejo. Esta vez fue una llamada.
¿De qué servía que me hiciera preguntas tan inútiles cómo aquella de cuestionar porqué en nuestra ciudad sucedían los asaltos a tales horas? O la otra aquella de ¿porqué el abuelo nunca había denunciado a sus perseguidores? Nada de eso ayudaba a solucionar lo que ya había pasado. Entender las cosas no era algo que urgiera.
La primera vez que vi llorar a mi madre fue aquella tarde de marzo, cuando a través del teléfono le avisaron que mi abuelo había sido lesionado de gravedad, que la médula espinal había sufrido un seccionamiento producto de golpes severos y que por ello don Aparicio no volvería a caminar. No puedo explicar lo que sentí por ver a mi madre en aquel estado emocional nunca antes contemplado por mis ojos, ni lo que hubo en mi interior cuando también lo supe.
Minutos después de aquella noticia, mis padres se dirigían al hospital y no pensaban en nada más que acompañar al señor. Nada que reprocharles, les comprendía perfectamente, pero yo fui el único que pude pensar no solo en mi abuelo. También pensé en Pardo y en su destino. Busqué inmediatamente por todos los rincones de la casa hasta que hallé lo que buscaba, pero que no deseaba encontrar. Se había marchado de casa sin su collar.

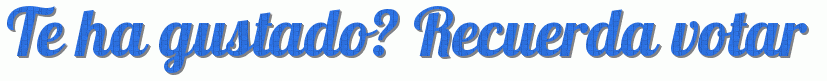
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top