Un violín de sudor y sangre
Caminaba como podía, con pasos pesados, arrastrados, y respirando con dificultad, como si tratara de aspirar arena por la nariz. Me sujeté con ambas manos del arco entre la sala y la cocina, y era incapaz de levantar la cabeza, porque de pronto, parece que llevo dentro plomo.
—¿Q-Qué...? ¿Qué ha dicho?
—Una tontería, niño —dijo simpática girando su mirada hacia mí—. Oh, por Dios. ¿Te encuentras bien?
Asentí, pero ella dejó lo que estaba haciendo, y apresurada, llegó hasta donde me encontraba.
—¡Pero si mira la pinta que tienes! —dijo colocando una mano sobre mi frente—. ¿Te ha sentado mal el té?
Apreté los ojos, intentando mantener la compostura, porque al diablo sí me muero hoy, pero moriré sabiendo toda esta historia, porque algo en mis entrañas retumbaba y gritaba que debía hacerlo, que debía indagar, que por ahí estaba la respuesta de todo.
—¿Qué ha dicho del profesor?
—Olvídalo, querido. Una broma tonta, ¿necesitas un médico?
—¿E-Era jardinero? —dije en un jadeo.
—¿El profesor? Sí, como también era profesor, repartidor de diarios, y paseador de perros. Te digo que el pobre trabajaba como una mula. ¿Estás seguro de que no necesitas un médico?
Negué apresurado, tomé una bocanada de aire y tragué sus palabras.
—Estoy bien —indiqué con esfuerzo—. Pero quiero saber todo de ese hombre.
Me observó extrañada, pasó saliva y carraspeó para hablar.
—No hay mucho que saber, joven Myers. Como dije, era un pobre diablo, cansado y con una suerte de perros.
—D-Dijo que huyó de Londres...
—No conozco muy bien la historia, niño. Pero dijo que era de Londres, y que tuvo que huir porque un riquillo lo había amenazado con matarlo.
—¿Dijo el nombre del riquillo?
—No, pero sí mencionó que era un músico también.
—Él no... ¿N-No mencionó si tenía hijos?
—No, querido. No que yo sepa, pero sí dijo que había metido la pata por un amor imposible. Te digo, tenía una suerte de perros.
Me quedé en silencio, mascando la información, uniendo las piezas. Ella me observaba, curiosa y confundida.
—¿Lo conocías? —preguntó dudosa.
Yo niego con la cabeza.
—No tuve el gusto. ¿Cómo se llamaba?
—David, y según recuerdo, su apellido era Evans, pero a esta vieja ya le falla la memoria.
—David Evans —dije en un susurro.
Ella intentó cruzar su mirada con la mía, envuelta en curiosidad, pero yo desvié el rostro, agobiado e incómodo.
—Nunca lo había visto tan conversador, ¿qué le ha interesado de esta historia?
Carraspeé la garganta y me puse de pie.
—Ya es tarde.
—Pero si a esta hora ya no hay transporte, niño.
—Caminaré.
—¿Estás seguro? Todavía caen algunas gotas, no tengo problema con que...
No permití que terminara, cuando ya me encontraba abriendo la puerta de la entrada.
—Le agradezco su hospitalidad, señora Weber. La veo mañana.
Salí de ahí a grandes zancadas, sintiendo como las gotas empapan mi ropa y mi cabello. Camino acelerado, mareado, y tembloroso. Sin rumbo ni sentido, mis piernas se mueven solas, robotizadas, huyendo.
Entré en una cabina telefónica a trompicones, y destilando agua por todos lados, con la columna erizada por las gotas frías que se cuelan por el cuello de mi camisa.
Marqué el número como pude, porque apenas si siento los dedos congelados, y tiñéndose de azul en mis uñas mordidas.
—¿Aló? —responden en la línea.
—¿Mamá?
—Ah, eres tú —dijo molesta.
—No cuelgues la llamada, por favor —dije en un ruego.
—Si llamas para pedir plata...
—No —me apresuré a decir—. No necesito tu plata, solo necesito... Necesito que me respondas algo.
Ella no dijo nada, pero escuché un soplido fastidioso, como si recibir una llamada de mi parte después de un par de años sin saber nada de mí, fuera la tarea más jodidamente pesada que le han dado en la vida.
—Te lo ruego, Eleanor. Jamás te he pedido nada, ni siquiera pedí venir a este puñetero mundo y aun así me trajiste —dije ahogado en sentimiento—. Sé que no me esperabas, tampoco me querías, y está bien, pero me jodiste, y creo que me debes esto. Esto qué será lo primero y lo último que te pida en la vida, lo prometo. ¡Lo último! Pero por favor, por favor... Respóndeme.
No respondió, pero percibí los sonidos del movimiento que hace al acomodar el teléfono, preparándose. Y yo también me preparé: tomé una bocanada de aire, empuñé la mano que sostenía el aparato, y troné las vértebras de la nuca con dos movimientos.
—¿Quién es David Evans?
Silencio.
Un jodido silencio que gritaba, que ensordecía. Que retumbaba en mis oídos, y me picaba en la piel. Eleanor no decía nada, no se movía, no se escuchaba absolutamente nada del otro lado, como si se la hubiera tragado la bocina.
Y entonces, sonó un golpe, y después, varios tonos agudos seguidos en un mismo ritmo.
Había colgado la llamada.
Mi mano empuñada tiembla ante la presión que ejerzo, y exploté. Golpeé el teléfono contra la cabina. Una, dos, tres veces. Grito. Con todas mis fuerzas. Y grito otra vez.
—¡HIJA DE PUTA!
Caen gotas afuera, caen gotas dentro, mis gritos ahogaban los truenos que retumbaban en el aire.
Terminé exhausto, afónico, y adolorido de mi arrebato. Me dejé caer sobre el suelo encharcado, las gotas de agua caen de mi flequillo y se mezclan con mis lágrimas. Intenté encender un cigarro, pero el encendedor se ha estropeado por la lluvia.
Lo aventé con fuerza y me cubrí el rostro con las manos, se oscureció todo, y me oscurecí yo.
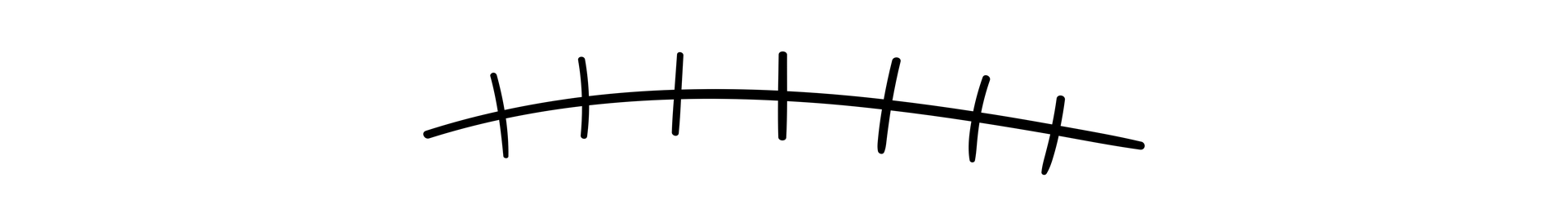
Me despertaron los rayos del sol, y el calor sofocante y húmedo que hace dentro de la cabina. Parpadeé varias veces espabilando, arqueé la espalda, completamente adolorido por haber dormido sentado. Carraspeé la garganta, que me punzaba y la sentía cerrada, sorbí la nariz, y me percaté, que estaba jodidamente congestionado.
Pero el puto catarro podía esperar, porque en ese momento, tenía algo más importante por hacer.
Toqué varias veces la puerta de la señora Weber, golpeando desesperado y ansioso. Ella abrió, y arqueó las cejas sorprendida. Me barrió con la mirada de los pies a la cabeza, y torció el rostro con horror. Y no era para menos, pues llevaba la misma ropa de ayer, y encima empapada y desaliñada.
—Pero niño, ¿qué te ha pasado? —preguntó espantada.
Entré sin esperar la cortesía de que me invitara, respiraba agitado, y caminaba de un lado a otro, como si estuviera enjaulado y preso del pánico.
—Era mi padre —escupí de golpe.
—¿De qué hablas, cariño? —dijo sobrecogida.
—David Evans era mi padre.
—¿Qué dices niño? Si él no tenía hijos.
—No lo sabía. Mi madre salió embarazada de su amante cuando su marido estaba de viaje. Nunca lo mencionó, nunca me habló de él. Lo único que supe, era que se dedicaba a la jardinería en la escuela de música donde ellos trabajaban.
La señora Weber se llevó una mano a la boca consternada por la noticia. Pasó saliva, y parpadeó un par de veces.
—¿Pero tú estás seguro?
—Lo siento aquí —dije señalando mi pecho.
Ella frunció los labios y asintió, porque lo comprendía. Entendió que no hay evidencia palpable, pero incluso ella misma lo dijo antes de todo este embrollo: yo le recordaba a él.
Y es que es jodidamente obvio.
Yo era la oveja negra de los Myers, literalmente, porque todos eran rubios y de ojos olivos, a excepción mía, que mi piel casi traslúcida, el cabello azabache y el celeste de mi iris, me hacía resaltar lo mismo que un perro entre las ovejas. Porque me parecía a él, a David. Y quien lo conociera, se daría cuenta al segundo, como lo hizo ella.
—Comprendo —se limitó a decir.
Caminaba de un lado a otro, sin saber qué hacer, confundida, y se veía, que aun sin creerse las casualidades tan bizarras de la vida.
—Deberías cambiarte esa ropa, vas a enfermarte.
—Estoy bien —mentí.
—¿Ya desayunaste?
—No, pero tampoco tengo hambre.
—Ya. Pero un té no nos vendría mal.
Y ahí estábamos nuevamente. En la misma mesa, con las mismas tazas de hace unas horas, cuando reveló aquello que unió todas las piezas en mi cabeza. Pero ahora, ambos estábamos en silencio, sorbiendo las palabras en el líquido ámbar de la infusión en el trasto.
—¿Cómo era? —pregunté sin ser capaz de levantar la mirada de mi taza.
Ella sorbió el té, rebuscando la respuesta en la cabeza.
—Era un buen hombre, Hedric. Uno trabajador, tremendamente amable y paciente con Kotoko, como tú.
Sonreí con pesar, y me gustó imaginar, que quizá si él hubiera sabido de mi existencia, nada de lo vivido hubiera sucedido. Que me habría traído consigo, que me habría querido. Que estaría orgulloso de saber que toco el violín, como él, y que también lucho por ello, por continuar mis sueños. Que soy idéntico a él, y que aunque me heredó también su suerte de perros, sigo de pie.
Mis ojos ardían, y la garganta me punzaba, de irritación y de sentimientos que intentaban no salir. No pude evitar que se escapara una lágrima, pero no me importó, porque me sentía honrado. Honrado de que mi padre no era un hijo de puta como el cabrón de Jack.
—¿C-Cómo murió? —pregunté en un hilo.
—Estaba enfermo, querido. Los químicos que usaba en las plantas le generaron un hongo incurable en los pulmones. Fue cuestión de tiempo, y siempre supo que el día llegaría pronto.
—¿Tenía miedo?
Respondió negando con la cabeza.
—Él siempre estaba contento, y le gustaba hacer bromas retorcidas sobre su situación. Aun sabiendo su destino, nunca se dio por vencido. Y eso, querido, me recuerda...
Dirigió la mirada a la pequeña bodega bajo sus escaleras, se puso de pie y se dirigió ahí. Movió un montón de cajas polvorientas y me acerqué para ayudar, pero ella se negó frenética. Me aparté, esperando, y la vi sacar un estuche de forma familiar: elegante, de pasta oscura y la marca grabada en plata en una esquina.
Era un jodido Stentor, una de las marcas más reconocidas y costosas de violines del mundo.
La señora Weber sacudió el polvo sobre la tapa y lo extendió hacia mí.
—Es el violín que compró David, le costó sudor y sangre.
—Le costó la vida —dije en un hilo amargo.
Ella frunció los labios con la pena asomada en sus arrugas.
—Cuando sintió que el fin estaba cerca, lo dejó aquí, para que Kotoko lo usara cuando fuera mayor. Pero ahora, no me parece correcto conservarlo.
No podía moverme, no podía respirar. Observé el estuche elegante de pasta frente a mí, como una revelación, como algo tan ajeno y a la vez tan mío, que no sabía qué coño hacer. Sentía caminos húmedos, crearse por mis mejillas y calentarme el rostro.
Negué con la cabeza, porque no podía aceptarlo. No podía aceptar esta puta situación tan burlona y surreal que se ponía frente a mí.
—Sí, querido. Tómalo, me sentiría una harpía si te quito lo único que dejó tu padre en el mundo.
Ahogué un sollozo, y sentía como temblaba desde dentro hacia afuera, envuelto en un frío completamente ajeno al clima.
Tomé el estuche con torpeza y lo sujeté contra mí. No era capaz de abrirlo, de verlo, y de disfrutarlo.
Porque me ahogaba en llanto y sollozos, y los sentimientos tan reprimidos de años. De la vida que me arrebataron, del cariño que nunca tuve, y que había quedado limitada a esto: un jodido instrumento inanimado de madera que no puede decirme que está orgulloso de mí, que no puede decirme que me quiere, y que tampoco puede abrazarme, sacudirme el cabello, o reñirme por algo.
Y la señora Weber, como intuyendo la amargura que me consumía por dentro, me abrazó con fuerza y me permitió desmoronarme en su hombro.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top