vi. stop the world
vi. parar el mundo
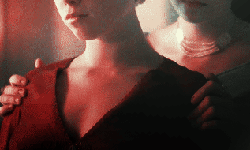
A Aemma no le gustaba mucho la navidad.
Su madre había fallecido por aquellas fechas. Fallecido... como si Arthur IX no la hubiera decapitado por haber dado a luz a gemelos en el día de la muerte del primer Arthur. No era como si ella hubiera elegido que el 30 de mayo tenía que dar a luz. Aemma solía pensar que había sido su culpa y la de Aemmond, pero tampoco habían sido los culpables.
Aemma se despertó junto a Yvette, como solía pasar las últimas noches, pero la castaña no estaba despierta. Se estiró y suspiró pesadamente, tratando de no despertar a quien tenía al lado. No sabía qué le pasaba con aquella chica pues rondaba su mente cada momento que no estaba con ella y eran muy pocas las veces que no estaba cerca de ella.
Aemma no era cariñosa. No demostraba amor a casi nadie. De hecho, inclusive los abrazos con sus hermanos eran cortos y un tanto incómodos. Pero ahora con Yvette... con ella, sus brazos solían estar siempre entrelazados y sus cuerpos juntos. Hacía tanto frío que habían adoptado la costumbre de dormir juntas ante la falta de estufa. Y a Aemma no le molestaba, por el contrario, le molestaba cuando estaban separadas.
—Ivy... —susurró Aemma. Aquel apodo lo había inventado ella misma, la hacía sentir algo especial porque sentía que la hacía estar más cerca de Yvette—. Ivy... despierta.
La castaña se revolvió en los brazos de Aemma. No era como si tuvieran un gran pijama de abrigo, porque ninguna tenía para pagarlos, por lo que las manos de Aemma casi estaban tocando la piel de Yvette y viceversa, solo que la castaña era un poco más tímida y sus manos no pasaban de la cintura de Aemma mientras que la platinada había dejado que sus manos vagaran un poco más... Desde sus pechos hasta los muslos, aunque no había pasado nada más pero, como Yvette no se había quejado, no había parado.
—¡Aemma, Yvette! —la voz de Lysistrata resonó como un látigo en la tranquilidad de la habitación de las dos. Las dos se quedaron de piedra cuando la mujer ingresó en la habitación, creyendo que les iba a decir algo sobre su cercanía—. Arriba. Hay que ir a la Iglesia.
Yvette se incorporó y chequeó su reloj en la mesa de luz.
—Ah, cierto —murmuró la castaña—. Hoy es 26.
Aemma se tensó ligeramente. Eso explicaba porque su abuela estaba vestida de riguroso luto y porque no las había despertado más temprano. Daenera Ritchie había muerto en ese mismo día hace diez años. Aemma lo recordaba todo muy bien; había sido una brillante mañana de lunes. Aemma y Aemmond habían logrado escaparse de su nuevo hogar, la casa de lady Rochford, hasta la Plaza Central en donde se llevaría a cabo la ejecución.
Miró la foto con el marco de plata que tenía en la mesita de noche, junto a su cama. Su madre, tan guapa, sosteniéndolos en brazos cuando ella y Aemmond tenían alrededor de dos años. Por mucho que se esforzara, no lograba recordar el momento exacto en que se había tomado aquella foto. Podía sentir su presencia, percibir casi el delicado perfume de su chal y notar el cálido manto de seguridad que la envolvía todas las noches.
Antes de su muerte.
Antes de aquella espantosa sucesión de días, cuando la guerra duraba ya varios años, en que la primera incursión norteña había paralizado la ciudad. Cuando se puso de parto, cuando algo se torció. ¿Una hemorragia, quizá? Las sábanas estaban empapadas de sangre y todas las parteras se esforzaban por contenerla mientras los sacaban a rastras de la habitación. Daenera había vivido pero el bebé (que habría sido su hermana) había muerto. Dos semanas luego, a Aemma y a Aemmond les informaron que tendrían que mudarse a otro hogar y que su madre sería sujeta a una ejecución pública.
Aemma conservaba aún el chal de su madre en un cajón de su mesita de noche. En los momentos difíciles, cuando le costaba conciliar el sueño, abría el cajón y aspiraba el olor a rosas de la sedosa tela. Siempre lograba tranquilizarla con el recuerdo de lo que había sido haberse sentido amada de esa manera.
—Ah... —murmuró Yvette, vacilante—. Hoy es el aniversario de muerte de tu madre, ¿cierto? —Aemma asintió, lentamente, e Yvette le puso una mano en el hombro—. Bueno, hoy puedes repetir su discurso.
—¿Discurso?
—Se hace una pequeña conmemoración a quienes hayan sido ejecutados durante este mes —explicó Yvette—. Las familias hacen un discurso sobre la persona fallecida en caso de que no lo haya hecho la misma persona antes.
Aemma asintió y no dijo nada. Recordaba muy bien las palabras que su madre había dicho antes de que le cortaran la cabeza. Habían quedado repitiéndose por mucho tiempo. Nunca habían hecho nada de eso en Camelot, probablemente porque su padre quería borrar todo rastro de su madre.
Aemma se levantó de la cama. Sintió como la mano de Yvette caía al colchón pero no le interesó mucho porque abrió el ropero y sacó su conjunto rojo de luto. Lo dejó sobre la cama y se sacó el camisón.
—¿Segura que quieres ir con eso? —preguntó Yvette, en un susurro.
—¿Por qué no iría? —replicó Aemma. Se había puesto de malhumor porque había estado a punto de llorar, lo que consideraba un acto de debilidad. Y no podía llorar frente a Yvette, ¿qué creería de ella?
—Porque se supone que hay que ir de luto —dijo la castaña, con cautela.
—Este es el color del luto. Rojo —respondió Aemma—. Según mi religión.
—¿No crees en la Orden? —cuestionó Yvette impresionada.
Aemma se dió vuelta. Lo único que tenía puesto era la falda de un rojo sangre.
—De Arthur, sí —dijo Aemma—. No me digas que le van a hacer un homenaje a mi madre bajo la Orden de Merlín.
—Sí... la mayoría, corrección: todos aquí, creen en la Orden de Merlín —le dijo Yvette. Aemma vió que la chica tenía las mejillas sonrojadas y que trataba de mantener los ojos en su cara y no en los pechos de la platinada.
—Pero mi madre era artúrica —rechistó Aemma—. Yo sigo a la Orden de Arthur.
—Pero la Orden de Arthur es solo para la Familia Real Bretona —dijo Yvette.
—Yo soy parte de la Familia Real Bretona —dijo Aemma. Como le molestaba... Le molestaba horrores que le recordaran su status. Ella era una princesa de nacimiento, no una bastarda—. ¿Me ayudas a... abotonar? —le preguntó, tratando de calmarse.
Lo último que necesitaba era discutir con Yvette.
—Sí, claro —Yvette se levantó y llevó sus manos a la parte trasera del vestido.
Aemma tuvo la necesidad de besarla. No, algo más allá de un simple beso. De agarrarla, de tocarla, de abrazarla. De estar lo más cerca a ella de lo que podía. De lo que debería. Yvette terminó de abotonar la parte de arriba del vestido y reposó su mentón en el hombro de Aemma. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Aemma sintió un impulso... algo recorrerle la columna vertebral y llegar a los lugares más profanos de su cerebro.
Miró el costado del rostro de Yvette... El puente de la nariz, los ojos marrones y brillantes, las pestañas que se abrían con aleteos, los labios rojos y mojados...
Entonces, la besó. Y no fue un beso rápido, sino un beso de verdad, en los labios, que sabían ligeramente a melocotón y a maquillaje. La boca, suave y cálida, de Yvette sobre la de Aemma, le despertaba sensaciones por todo el cuerpo. En vez de apartarse, la apretó más contra su cuerpo, embriagada por su sabor y su tacto. Cuando por fin se separaron, respiró hondo, como si acabara de salir a la superficie tras bajar a las profundidades.
Yvette la besó de nuevo, más suave esta vez pero igual de acalorado. Se sentía como si hubiese pasado diez años admirandola desde lejos, deseándola tan desesperadamente detrás de puertas cerradas, eran como diez años de tensión convirtiéndose en un infierno.
Aemma jadeó, un poco sorprendida, pero apretó con más fuerza las caderas de Yvette y la empujó contra el escritorio. Yvette gimió en la boca de Aemma mientras su espalda conectaba con la madera.
Ambas oyeron sonar el reloj de la iglesia a lo lejos. Llegaban tarde a las oraciones.
A Aemma no le importó mucho. Había encontrado una nueva forma de practicar la religión. Si así es como se sentía la religión, entonces podían llamarla santa. Quería ser martirizada con Yvette entre las piernas. Quería ser ungida con la sangre de los Britannia y llamarla agua bendita. Quería a Yvette en todas partes, en toda su piel, su cuerpo, su mente. Quería inhalarla, tragarla y digerirla para no volver a dejarla sola nunca más.
Aemma le mordió el labio inferior. Yvette dejó que su lengua explore la boca de Aemma y se preguntó si podría dejar a su fantasma allí, como una marca permanente de que Yvette siempre estaría ahí, con ella, tocándola, besándola, amándola.
Finalmente tomaron aire, jadeando en el silencio mientras los ojos marrones se encontraban con los lilas, cambiados del azul original debido a la excitación, y un hilo de sangre escapando del labio de Aemma.
Cuando Yvette soltó sus labios, Aemma ladeó la cabeza para quejarse, pero Yvette la miró como si estuviera mirando a un ángel, con ojos estrellados y energía. Cuando el sol atrapó a los ojos marrones y los hizo irradiar, Aemma se preguntó si así se sentía encontrarse con una sirena. Seguirla hasta el fondo del océano, dejar que ella la lleve a la muerte...
Aemma moriría feliz si Yvette siempre la mirara así.
La luz del sol se coló por las ventanas y proyectó todo en un suave resplandor dorado. Aemma observó, hechizada, cómo el marrón brillante de Yvette penetró sus ojos lilas y se quedaban estancados ahí por lo que parecían años. Cuando escucharon dos toques en la puerta, giraron sus cabezas, sin siquiera separarse la una de la otra.
—Vamos tarde. Apúrense —dijo Lysistrata, con su usual tono serio. Aun así, Aemma pudo distinguir el atisbo de una sonrisa.
Aemma giró para mirar a Yvette y, cuando sus ojos volvieron a conectarse, las dos rieron. Aemma se acercó para besarla una vez más pero Yvette bajó a su cuello. La sonrisa de Aemma creció, el tono violeta de sus ojos se iluminó como una tormenta de fuego. Yvette apartó la boca de su cuello y la besó de nuevo, mordiendo el labio de Aemma hasta que pudo saborear el sabor del hierro.
—Vamos tarde —susurró Aemma—. Y no estás cambiada. Aunque preferiría que no lo estuvieses...
—¡Aemma! —protestó Yvette, con una sonrisita.
Aemma rió también.
—¿Qué? Es la verdad... —respondió Aemma, viendo como Yvette se arrodillaba—. Aunque si quieres quedarte así, no me quejaría.
Yvette negó con la cabeza, sonriendo, y extendió su mano para poder agarrar la manija del cajón. De ahí sacó un vestido negro y se lo puso a toda velocidad.
Aemma era consciente que, en ella, el pequeño momento que habían tenido no se notaba más allá de tener las mejillas, normalmente blancas, rojas. Pero en Yvette... Oh, dioses, tenía el cabello hecho un desastre, los labios hinchados y redondos y estaba completamente sonrojada.
Antes de salir, la castaña la atrajo hacia ella una vez más.
—¿Repetimos? —susurró Aemma con picardía.
Yvette negó con la cabeza, aunque aún tenía una sonrisa, y le pasó un pañuelo por el cuello. Aemma volvió a sonreír y se acercó al espejo, levantando el pedazo de tela, viendo la mancha violácea que tenía impregnada en la clavícula.
—No sabía que podía hacer eso —susurró Yvette, apenada.
—Lo más lógico es que te devuelva el favor —murmuró Aemma.
Yvette le dió la vuelta y la empujó hasta la salida, haciéndola bajar por los escalones. Aemma bajó las escaleras de dos en dos, con naturalidad. Como si nada hubiera pasado arriba. Sus abuelos ya las esperaban afuera y, antes de que ellos pudieran reprenderla, se abrochó la capa y abrió la puerta.
—Aemma —la llamó su abuela—. Luto.
—Este es mi luto —respondió Aemma, con una sonrisa.
Su abuelo negó con la cabeza. Robin Ritchie no era un hombre de avanzada edad pero a Aemma le parecía casi tan viejo como el profesor Dumbledore. Cuando salieron al frío invernal de diciembre, el matrimonio se tomó de los brazos y comenzó a caminar con dirección al centro de la plaza. Aemma los siguió, tratando de estar más cerca a Yvette pero ella parecía ir recitando una oración.
Su abuelo se giró y le hizo un gesto a su esposa para que siguiera adelante. Robin se mantuvo a la altura de la caminata de Aemma, quien no abrió la boca hasta que él lo hizo.
—La gente te va a ver mal, ¿sabías? —preguntó Robin, mirándola.
—Mi luto es por la sangre de mi linaje, la de Arthur Pendragon, y esa es la única que debo honrar —dijo Aemma, solemnemente—. Lo demás es ruido, abuelo.
—No sabía que eras tan religiosa. Tu madre ciertamente no lo era —Robin rió, sin gracia—. Recuerdo como teníamos que batallar para llevarla a la iglesia.
—No soy religiosa. Simplemente reconozco lo que realmente importa: mi legado —respondió Aemma—. La fe de mi madre nunca me guió, pero el nombre de Arthur sí lo hace.
—Y es en el nombre de Arthur que te han privado todas las posibilidades de lo que los enorgullece a ustedes, Pendragons —dijo su abuelo. Quizás no tenía intenciones de herirla, pero Aemma lo miró casi como si estuviese arrepentida.
—Yo soy la primogénita del rey. La hermana del futuro rey —aseguró Aemma.
—Eso es atrevido —comentó su abuelo, con un tanto de diversión—. Maegor es el sucesor nombrado del rey.
—Mi hermano es el heredero legítimo —contradijo Aemma, sus pasos eran cada vez más firmes en las calles llenas de nieve—. Y yo estaré ahí cuando asuma su lugar.
—¿Cómo su esposa?
—Cómo su hermana —siseó Aemma.
Era lógico que Aemmond y ella se casarían en algún momento pues era así como funcionaba en su familia. Y Aemma lo agradecía de alguna forma. Sabía que los hombres podían ser crueles con sus esposas y no había persona más atenta y protectora para Aemma que su hermano.
—Bueno... No estaremos ahí para mirar, ojalá.
—¿Por qué no? —preguntó Aemma—. ¿No le gustaría ver a su propia sangre en el Trono de Arthur?
—Alguna vez eso deseé. Y me quitó a mi familia —el hombre le extendió un pergamino arrugado—. Son las palabras de tu madre. Las que dijo antes de morir. Confío en que las recuerdes.
—Cómo olvidarlas —masculló Aemma, con ironía. No las recordaba realmente, pero había estado ahí cuando las dijo.
—Siempre las digo yo, Lys nunca quiere —le contó su abuelo—. ¿Quieres leerlas tu? Supongo que te corresponde al ser hija de ella. Me tomé la libertad de adjuntar un pequeño discurso.
Aemma tomó el pergamino y lo abrió.
—Yo no...
—Sé que a ella le hubiese hecho feliz —le aseguró Robin—. Yvette también va a leer. Su madre sufrió un destino similar al de la tuya. Cometió adulterio con un rey británico y le sacaron la cabeza. Pobre niña...
Aemma miró a Yvette, que caminaba delante de ella con un pequeño papel en las manos.
—Yo no lo sabía...
—Claro que no. No he escuchado ni una sola vez que le hayas preguntado porqué está aquí —la reprochó Robin. Viendo como Aemma no contestaba, suspiró—. ¿Vas a leer?
—Si a mi madre le hubiera gustado...
Aemma supuso que a su madre no le hubiese gustado que su hija estuviese tan incómoda. Todos la miraban mal, cuchicheaban sobre su piel pálida y sobre su cabello platinado. Escuchó a algunos decirle "abominación" o "que estaba enferma" y se agarró el vestido más fuerte cada vez. Recordaba bien cuando había visto a esos niños en la plaza de Camelot. Recordaba cuando y como se le quedaron mirando y cuchicheando. Y recordaba como lo único que Aemma pudo hacer fue correr. También recordaba lo que había pasado luego y no quería volver a vivirlo así que sus ojos se posaron en una representación de la Batalla de Camlann.
Yvette pasó justo justo a tiempo, evitando que Aemma se viera obligada a cantar en su mente el himno de Camelot o la balada a Camlann. El cabello pelirrojo estaba recogido en un atado que seguro debería ser doloroso. Aunque no más doloroso que la larga cola de caballo que le mantenía junto el cabello a Aemma y la pesada trenza que caía de ella. Le llegaba casi hasta las rodillas.
—He aceptado mi destino tal como se me fue sentenciado, sin buscar culpas ni señalar a nadie. No he venido a defenderme ni a cuestionar la justicia que me condena, pues sé que nuestras acciones a menudo nos superan. Todo lo que he hecho, lo hice por amor, y no me arrepiento de ello. Que se haga la voluntad de Dios y del reino, y que mi hermano encuentre la paz en las decisiones que ha debido tomar. No hay en mi corazón más que gratitud por los años que me fueron dados y el amor que viví. Os pido, con humildad, que recéis por mi alma y por todos los que, como yo, han sido juzgados por su humanidad —comenzó Yvette y Aemma supuso que estaba recitando las palabras de su madre—. El 27 de diciembre de 1959, mi madre, Alix Valois-Orleans tuvo que mencionar esas palabras frente al pueblo francés y a la temida piedra de ejecución. No pretendo decir que ella sufrió más que todos a quienes hemos honrado y honraremos el día de hoy, pues no sería justo. Pero me gustaría concentrarme en mi imagen de ella.
«Nunca la conocí, pero su valentía fue mi faro en tiempos oscuros, y aunque pagó el precio más alto por su elección, nunca dudó en seguir su corazón. No estoy aquí para lamentar su destino, sino para celebrar su vida, su pasión y su inquebrantable espíritu. Ella me enseñó que el amor verdadero no conoce límites y que el valor reside en ser fiel a uno mismo, a pesar de las adversidades. Su sacrificio no será olvidado, pues vive en mí. Mi homenaje es un recordatorio de que, aunque los caminos de la llamada justicia son crueles, el amor siempre prevalece. Os pido que recéis por su alma y por la de todos los que sufrieron en silencio.
Aemma, como había hecho con el resto, no pudo rezar ni una oración a Merlín pues jamás le habían enseñado como. Por honor a Yvette, le pidió a Arthur que la guardara bajo su protección pero eso fue todo.
—Tu turno, Aemma —le susurró su abuelo, empujándola para que pasara.
Caminó por aquel infinito pasillo, con las miradas de todos sobre ella lo que no había pasado con Yvette. Cuando leyó el discurso en su mente vio que se referían a Daenera como "hija" así que tuvo que cambiarlo mentalmente por madre además de que era todo concentrado en Merlín por lo que tenía que cambiarlo a su religión.
—He venido aquí para morir, porque, según la ley y por la ley, se me juzga morir, y por tanto no hablaré nada en contra. No he venido aquí para acusar a nadie, ni para decir nada de lo que se me acusa y se me condena a muerte, pero ruego a Arthur que salve al rey y le envíe mucho tiempo para reinar sobre ustedes, porque un príncipe más gentil ni más misericordioso ha existido nunca y para mí él siempre fue un señor bueno, gentil y soberano. Y si alguna persona quiere entrometerse en mi causa, le exijo que juzgue lo mejor. Y así me despido del mundo y de todos vosotros, y deseo de todo corazón que oréis por mí —Aemma intentó que su voz no temblara, ni que se rompiera y lo consiguió por un tiempo pero tuvo que detenerse para tomar aire.
«Mi madre fue mi soberana y mi progenitora. Fue una mujer de gran nobleza y, aunque su vida fue truncada, su espíritu vive en mí y en mi hermano quienes, por designio de Arthur, hemos continuado con su línea, fuertes y unidos como sé que ella hubiese querido. Ruego a Arthur, el gran rey, que guíe a su reino, de ella y mío, con sabiduría y que la memoria de mi madre sea siempre un faro de luz. No comparto la religión de sus propios padres, mis abuelos, ni de este pueblo pero deseo que, si alguien quiere entrometerse en su recuerdo, lo haga con el respeto que merece.
Sabía que se habían notado las pausas y las grietas en su voz durante todo aquel pequeño homenaje pero no le importaba mucho. Nunca había necesitado un abrazo como ahora. Nunca había necesitado a Aemmond como ahora.
Nunca había estado tan sola como ahora.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top