iv. we shall stay at war
iv. nos mantendremos en guerra
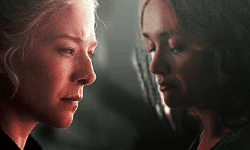
tw ! ataque de ansiedad , traumas de guerra , canibalismo
Aemma sabía que estaba traumada, pero nunca imaginó que escalara a aquel punto.
Cuando había ido a visitar a Remus Lupin a la enfermería había terminado tomando una poción para las náuseas. No porque estuviese asqueada del chico (aunque lo más lógico hubiera sido estarlo), pero porque sus heridas habían refrescado sus recuerdos de la guerra.
La Guerra de la Nieve, que había comenzado cuando Aemma tenía seis años y había finalizado hace unos cinco, había afectado su cerebro de forma permanente. La había traumado. Ella sospechaba que su obsesión con tener todo bajo su control y de estar siempre un paso adelante venía de ahí, de no querer pasar por lo mismo. Cuando todo es crisis y sangre, violencia y crueldad, son pocas las cosas que un niño no pueda recordar.
Aemma recordaba vagar en las calles con Aemmond buscando comida. Lady Rochford había comenzado a mostrar sus signos de adicta al alcohol, mezclado con un poco de locura, y no garantizaba a los dos niños de lo único que tenía que darles. Comida y seguridad.
Ahora, con la guerra en contra de lord Voldemort, Aemma sentía que vivía en un dejá vú. Escuchaba a sus compañeros llorar cada vez que uno de los profesores les entregaba un sobre negro que contenía la segura noticia de alguna de las muertes de sus familiares. O cuando El Profeta llegaba cada día y en las caras de todos se reflejaba miedo, angustia y confusión. Cuando en el colegio, cuyo ambiente siempre había estado plagado de risas y gritos infantiles, comenzó a llenarse de murmullos y llantos Aemma supo que la guerra se aproximaba una vez más.
—Gracias por venir, Aemma —agradeció Remus.
—No agradezcas.
La madre de Remus habían fallecido. Aemma no la conocía y la verdad que no sentía mucha lástima por ella, pero aun así había ido a presentar su pésame.
—Podrías hacerlo de corazón como mínimo, ¿no? —susurró Aemmond, cuando Aemma le alcanzó a Madame Pomfrey una botella de alcohol etílico.
—Cuando la hermana de Marlene murió ni siquiera le dijiste "lo siento mucho" —murmuró Aemma, mirándolo con reproche—. Aquí está, Madame Pomfr...
Se le cayó el alma a los pies. Remus tenía una gran herida en la cara. Le caía un poco de sangre y claramente era muy profunda porque Aemma juraba que podía llegar a verle la carne. Su cerebro, jugándole una mala pasada, la teletransportó a aquellos odiados años de guerra.
Caminaba por las nevadas calles de Lyonesse, era diciembre y, en momentos donde se debería celebrar con coronas de flores y regalos, buscaba comida con la intención de poder llevarla a su casa para dársela a Aemmond. Ella no importaba, Aemmond era más valioso porque era un hombre. Era lo que siempre le hacían recordar.
Un grupo de niños de su edad estaban riendo en la plaza, claramente sus padres los habían llevado para distraerlos un rato. La cabellera de Aemma, blanca como la nieve que caía en esos meses, resaltaba enormemente entre las matas de cabello pelirrojas, negras y castañas de los demás infantes y cuando ellos se le quedaron mirando y cuchicheando, lo único que Aemma pudo hacer fue correr.
Corrió, avergonzada de su misma. Sabía que tener cabello claro no era nada parecido a una bendición. La gente decía que todos terminaban locos. Que su vida terminaba en tragedia. Se dividían en dos: los que lograrían cosas grandiosas y terminarían en la demencia o los que nacían en la locura y morían en ella. Aemma quería creer que pertenecía al primer grupo pero algo dentro de ella le hacía creer que de hecho estaba en el segundo. Aunque quizás no perteneciera a ninguno. Quizás había otro grupo que incluyera a los segundones, a los miserables, a los inútiles, a los débiles.
Era tan débil que no había podido dormir después de aquel día. Nunca se le había borrado la imagen.
Estaba todo oscuro, en las penumbras de un callejón abandonado, había un hombre y un cadáver. Un cadáver mutilado. Observó a aquel hombre amputarle una pierna a una doncella con un cuchillo aterrador; aserró adelante y atrás hasta que la extremidad se separó. La envolvió en la falda que le había arrancado de la cintura y salió corriendo por el callejón.
Aemma nunca lo habló con nadie, ni siquiera con Aemmond, pero se había grabado en su memoria. El rostro del hombre, desfigurado por el salvajismo; el calcetín corto blanco y el zapato negro rozado que coronaban la pierna cercenada, y el horror absoluto de saber que, en aquel momento, a ella también podrían considerarla comestible.
—¡Aemma!
La chica despertó súbitamente. Su mellizo la agarraba por los hombros tan fuerte que la lastimaba y había varios pares de ojos mirándola. Pudo distinguir, a través de las lágrimas, que eran de la enfermera del colegio y de los amigos de Aemmond. Aemma estaba tiritando, temblando descontrolada. También notó que estaba a punto de llorar, estaba cubierta en sudor, respiraba agitadamente y el frasco que había tenido hace unos minutos en sus manos estaba reventado en el piso.
—Querido, querido... —comenzó Madame Pomfrey, acercándoseles—. Déjame, déjame. ¿Estás bien, preciosa?
Aemma asintió, pero estaba entumecida.
—Ya veo... Solo tuviste un ataque de pánico —Madame Pomfrey la sentó en una cama, a un lado de la de Remus—. Debe haber sido la sangre... ¿Recuerdas algo que le haya pasado a tu hermana en algún momento, Aemmond? ¿Alguna herida quizás...?
—No —negó el peliplateado aunque Aemma sabía que estaba mintiendo—. No que yo sepa. Aemma está bien ahora solo tuvo un... arranque. Si me permite, Madame Pomfrey, me la llevo a su habitación. Para que descanse.
—No, no, no. Yo no sé mucho de los problemas en tu familia, querido, pero estoy bastante segura de que fue un ataque de pánico —contradijo la enfermera.
—Ya, pero yo sí. Y conozco a mi hermana mejor que nadie —repuso Aemmond—. Debe haber recordado algo.
—Sí, seguro pero no puedo dejarla ir. La pobre está desnutrida y si hubiese sido peor si hubiese tenido un ataque más grave —explicó Madame Pomfrey—. Tiene que quedarse, al menos hasta que logre estabilizarla.
—Ya estoy bien —murmuró Aemma.
—¿Ve, Madame Pomfrey? —inquirió Aemmond. Aemma notó una pizca de exasperación y enojo—. Si algo pasa, la traigo con usted. Además, se debe de haber perdido el desayuno.
—No, querido. Esto es de años —dijo Madame Pomfrey—. No entiendo como no me he dado cuenta antes...
Aemma atribuía su salvación física a la previsión de lady Rochford en cuanto se inició el conflicto. Su padre los había abandonado, su madre había muerto, y los dos niños habían sido enviados a vivir con ella. La escasez de comida obligaba a todos, incluso a los ricos, a recurrir al mercado negro en busca de algunos suministros. Así fue como Aemma se encontró una noche de octubre en la puerta trasera de lo que antes fuera un club de moda con una mano agarrada a una carretilla roja y la otra a la mano enguantada de su hermano. Habían ido a buscar una caja de leche en lata (la fresca había desaparecido hacía semanas), pero el dueño les dijo que no le quedaba. Lo que acababa de llegar eran varias cajas de alubias secas que estaban apiladas frente al espejo del escenario que tenía detrás.
«Aguantarán muchos años —le prometió a lady Rochford—. Voy a quedarme con unas veinte para usarlas nosotros».
«Qué horror», había respondido lady Rochford entre risas.
«No, querida. El horror es lo que sucede sin ellas», repuso.
No entró en detalles, pero ella dejó de reír. Después miró las cajas mientras le daba vueltas a algo. «¿De cuántas puedes prescindir?», le preguntó al dueño del club. Aemmond se llevó una caja a casa en la carretilla, y las veintinueve restantes llegaron en plena noche porque, técnicamente, acaparar comida era ilegal. Subieron las cajas por las escaleras y las amontonaron en medio de la lujosa sala de estar. Los mellizos ayudaron a lady Rochford a esconder las alubias en despensas, en elegantes armarios e incluso en el viejo reloj.
«¿Quién se va a comer todo eso?», preguntó el niño. En aquel momento, en sus vidas todavía había beicon, pollo y, de vez en cuando, un asado. No quedaba mucha leche, pero sí queso de sobra, y siempre podían contar con un postre en la cena, aunque no fuera más que pan con mermelada.
«No me gustan las alubias —se quejó Aemma—. O eso creo».
«Bueno, le pediremos al cocinero que busque una buena receta».
Pero al cocinero lo llamaron a filas y murió de una gripe. Al final resultó que lady Rochford no sabía ni encender la hornilla, así que menos aún seguir una receta. La responsabilidad de hervir las alubias para preparar un denso estofado recayó sobre la pequeña Aemma, que por entonces contaba seis años de edad; después se vieron obligados a tomar sopa y, por último, el caldo aguado que los había mantenido durante la guerra. Alubias. Col. La ración de pan. De eso vivieron día sí, día no, durante unos cuantos años. Sin duda, había afectado a su crecimiento.
—¿En qué estabas pensando? —le espetó Aemmond en voz baja, cuando Madame Pomfrey los dejó solos.
—Y-yo... n-no sé... R-recordé a-algo y-y... —comenzó a justificarse Aemma.
—No importa —la cortó Aemmond en tono frío—. Y si vas a hacerlo de nuevo te aconsejo que lo hagas conmigo. O sola.
Entendía porque su hermano se comportaba así. Lo había avergonzado frente de sus amigos. Había creado un escándalo. Si Aemma hubiese estado en el lugar de Aemmond probablemente no hubiera tenido tanta paciencia. Probablemente hubiera abofeteado a cualquiera de sus hermanos en el momento en el que los dejaran solos.
Madame Pomfrey la hizo quedarse en la enfermería hasta una semana antes de Navidad. A Aemma nunca le había gustado la Navidad. Quizás se debía al hecho de que siempre le traían malas memorias o porque siempre se había considerado muy ocupada como para darles importancia. Sin embargo, Aemma había comenzado a tener un poco de esperanza para ese año.
—¡Aemma! —gritó Ayse, un día antes de que Aemma saliera de la enfermería.
—¡Baje la voz!
—Tengo buenas noticias —continuó Ayse, ignorando a la enfermera—. Al fin te vas a librar de nosotras.
—¿Qué? —preguntó Aemma, curiosa.
—Han ordenado que nos lleven al norte —explicó Ayse—. En Beddgelert.
—¿Por? —cuestionó Aemma, no podía ser lo que ella creía que era.
—No lo sé —dijo Ayse—. Pero eso significa que al fin nos sacaras de encima.
Aemma nunca había considerado a sus hermanas una carga. Quizás en algunas ocasiones, cuando Aemma se quedaba sin comer para que ellas lo hicieran, había maldecido a su padre por no enviarlas a otro lugar, pero nunca había pensado sobre ellas como una carga. Ahora que su hermana lo decía, podría llegar a aceptar que, a veces, podrían haber sido una carga. De hecho, Aemma se había alegrado profundamente cuando Hilal había llegado a su cuidado: la casa, normalmente oscura y deprimente, había comenzado a inundarse de risas y felicidad.
A Aemma la invadió otra pregunta. Su hermana había dicho que ellas se irían y la dejarían sola, nunca había dicho que Aemma iría con ellas.
—¿Irán las cuatro? —inquirió la peliplateada.
—Sí, Margaery, Daenerys, Hilal y yo —confirmó la menor—. Me pone triste dejarte pero sé que estaremos mejor allá y tu necesitas tu lugar propio.
Aemma sonrió y no dijo nada más. Cuando Ayse, alegando que iba a contarle a las menores, se fue Aemma ocultó el rostro entre las manos. ¿El rey se burlaba de ella? ¿Tendría que soportar a lady Rochford sola? ¿Su hogar pasaría a ser un par de cuartos cochambrosos encima de un club? ¿Ese era el destino de Aemma Pendragon?
Vio cómo sería su vida, tan trágica y sin sentido. Se imaginó al cabo de veinte años, echada a perder su buena cuna, con la mente atrofiada hasta tal punto que solo generaba ya pensamientos animales de hambre y sueño. Veinte años malgastados y después ¿qué? Cuando terminara su educación, evidentemente se exiliaría, porque, incluso entonces, la humillación sería demasiado grande. ¿Y qué le esperaría en Lyonesse cuando terminara? Su padre, muerto. Aemmond, de mediana edad pero con aspecto envejecido, sería esclavo de la Corona, y su amabilidad se habría transformado en insipidez; su existencia, en un chiste para las personas a las que debía complacer para mantener su cabeza. No, no regresaría nunca. Se quedaría en el Reino Unido como tantos jóvenes desesperados, porque esa era su vida. Sin pareja, sin hijos. Y no volvería a ver a nadie de su hogar.
Nunca más.
Un dolor horrible le atenazó el pecho, y se ahogó en una ola tóxica de nostalgia y desesperación. Estaba segura de que se trataba de un ataque al corazón, aunque no intentó pedir ayuda, sino que se hizo un ovillo y apretó el rostro contra la pared. Porque no había salida. No había donde huir ni esperanza de rescate. Todos los futuros posibles se resumían en una muerte en vida. ¿Qué aspiraciones le quedaban? ¿Que llegara el siguiente día? ¿No era mejor morir ya, deprisa, que alargar lo inevitable durante años?
En algún lugar que parecía muy lejano oyó un portazo. Unos pasos recorrieron el pasillo, se detuvieron un minuto y siguieron avanzando hacia ella. Apretó los dientes, deseando que se le parara el corazón de inmediato, porque el mundo y ella habían roto relaciones y tocaba despedirse. Sin embargo, los pasos se oían cada vez más fuerte y acabaron por detenerse frente a su cama. ¿Alguien la buscaba? ¿Sería alguno de sus compañeros? ¿Estaría observándola en aquella postura tan humillante? ¿Disfrutando de su desgracia? Esperó a que llegara la risa, la burla.
—Aemma, ¿estás despierta?
Era Aemmond.
—No —respondió la chica, irónicamente.
—Chistosa —regañó su hermano, viéndola abrir los ojos—. Tengo buenas o malas noticias dependiendo como lo veas.
—Ay, no, por favor.
—Creo que Ayse ya te dijo que...
—Sí, ya lo hizo —lo cortó Aemma, no queriendo recordarlo.
—¿Te acuerdas de la abuela Lysistrata? —preguntó su hermano y no esperó a que Aemma respondiera para continuar—. Está enferma.
—¿Y a mi qué? Siempre estuvo loca —replicó Aemma, con desgana.
—Pues te piden, te ordenan en realidad, ir a cuidarla —dijo Aemmond, extendiéndole un pedazo de papel.
Cuando lo terminó de leer, Aemma miró a su hermano, boquiabierta.
—¿Tengo que ir a cuidar a una vieja demente a... Beaumaris? —dijo Aemma, incrédula.
—Aparentemente.
—¡Pero ni siquiera sé hablar galés! —protestó Aemma.
Aemmond encogió los hombros.
—Es eso o ir a casa con lady Rochford —le informó Aemmond—. Si es que eso se puede llamar casa.
—Bien —masculló Aemma, resentida.
—Te hará bien —aseguró Aemmond—. Gales es un país bonito y puedes hacer amigos nuevos, los necesitas.
—No necesito amigos —replicó Aemma.
—Pues entonces puedes dejar de comportarte como una anciana de noventa años que ha perdido a todo aquel al que conocía.

Aemma apoyó la sien en la ventanilla para intentar absorber algo de frío. El asfixiante compartimento se acababa de quedar despejado después de que media docena de personas se bajaran en Cardiff. A solas, por fin. Llevaba veinticuatro horas metida en el tren, sin un segundo de intimidad. El avance del vehículo se interrumpía de vez en cuando para hacer largas paradas sin explicación. Entre el traqueteo de las vías y la cháchara de los otros, no había pegado ojo. Lo que sí había hecho era fingir que dormía para que la dejaran en paz. Puede que, ya que estaba sola, lograra echar una siesta y después despertar de aquella pesadilla en la que, al parecer, a juzgar por su tenacidad, se había convertido la vida real. Se restregó la mejilla rasguñada con el puño tieso y áspero de su camisa, lo que únicamente sirvió para aumentar su desespero.
«Qué sitio más feo», pensó, entumecida, mientras el tren seguía su camino a través de Gales. Los edificios de hormigón, la pintura descascarillada y la miseria se cocían bajo el sol implacable. Seguro que el norte era más feo todavía, con su capa extra de carbonilla. No había visto mucho de aquel lugar, salvo las imágenes granulosas de los libros de historia. No parecía reunir las condiciones necesarias para su ocupación humana.
Al parecer, no todo el mundo estaba al corriente de que significaba su cabello y ni sabían quién era ella. Mejor que mejor. En aquel momento, el anonimato era lo más deseable. Gran parte de la vergüenza que sufría se debía a lo que suponía llevar su apellido. Se sulfuró al recordar al hombre que le había dado su apellido. «El fuego siempre derrite a la nieve», le había dicho su padre cuando Aemma preguntó una vez porque estaban en guerra. Anhelaba lo momentos en los que su padre no la veía como una más de la lista interminable de bastardos que había engendrado.
Cómo odiaba a Arthur IX Pendragon: su rostro abotargado flotaba en sus pensamientos.
¿Quién sabía lo de su caída en desgracia? ¿El profesorado? ¿Sus amigos? Nadie se había puesto en contacto con ella. Puede que todavía no se hubiera divulgado la noticia. Pero lo haría. La gente especularía. Los rumores correrían como la pólvora. Al final se impondría una versión distorsionada de la verdad, retorcida y jugosa. "Sólo vas a cuidar a la vieja loca de tu abuela mientras tu hermano se va a celebrar con sus amigos y tus hermanas van a vivir a un palacio lujoso, no es para tanto", se recordó. "Lo único que comparten es que te abandonaron".
Aemma recordó que estaba en el tren y cerró los ojos por si se le escapaba alguna lágrima. No podía permitirse que la vieran llorar como un bebé, así que reprimió sus emociones y recuperó el control. De vez en cuando, el tren se detenía para vomitar más gente, ya fuera en el lugar al que tenían que ir, o para hacer transbordo y cambiar de vehículo, rumbo al norte, al sur o a donde fuera. A veces contemplaba a través de la ventanilla las ciudades muertas por las que pasaban,abandonadas, a merced de los elementos, y se preguntaba cómo habría sido el mundo cuando aquellos lugares estaban en su momento de mayor esplendor.
Alrededor de la medianoche, el tren entraba a Anglesey. Aemma salió al andén con un latido sordo en el cabeza y el cuerpo como un cubo de hielo. Tras una hora de caminata a través de la nieve y calles de asfalto roto bordeadas de edificios horrorosos, llegó al lugar que habría de convertirse en su nuevo hogar.
El barrio le pareció decrépito, sucio y feo, no había un árbol por ninguna parte y desde hacía un buen rato no se veía gente. El edificio era una torre gris en medio de muchas otras torres idénticas, rodeada de rejas de seguridad. Estaba helada hasta los huesos y nunca en su vida había necesitado tanto echarse en los brazos de alguien, pero cuando por fin se abrió la puerta y se encontró ante su abuela, estaba determinada a no permitir que ella la viera flaquear.
—Hola, abuela —saludó lo más claramente que pudo, dado lo mucho que le castañeaban los dientes.
—Ah, eres tú —comentó Lysistrata con desilusión, como si esperara a alguien más—. Pasa, pasa.
Media hora más tarde Aemma había entrado en calor con el baño y estaba envuelta en una bata, con calcetines de lana, devorando albóndigas de carne con puré de patatas, una de las pocas cosas que comía con agrado.
Aemma se preguntó si Daenera Ritchie, su madre, sería igual a su madre o si compartía más genes con su padre, de quien le habían contado solo que, desde la muerte (asesinato) de su hija, pasaba la mayor parte del tiempo en su estudio. También pensó que su abuela no parecía nada enferma, todo lo contrario.
—No, no estoy enferma —dijo Lysistrata, como si le leyera la mente—. Tu abuelo quería tener a su única nieta viva cerca —¿Viva? ¿Cuántos habían muerto?—. Mis once hijos. Y su escasa descendencia también. —Aemma cayó en la cuenta de que había hablado en voz alta y, temiendo de que podría pensar su abuela, se sonrojó de pies a cabeza—. Ustedes dos son los únicos que quedan. Aunque ese hermano tuyo, devoto al infeliz de su padre...
Aemma miró la mujer. No escandalizada, pero sí sorprendida. Nunca había escuchado a nadie hablar así del rey, pero recordó que ella no era bretona, sino galesa, ¿qué más esperaba?
En ese momento alguien entró a la casa. Era una chica de la misma edad de Aemma, con cabello castaño y ojos ámbar y un vestido turquesa verde con pieles alrededor de los hombros y el cuello.
—¡Ya llegué, señora Ritch...! —la joven se detuvo al ver a Aemma—. Uy, hola.
—Aemma, esta es Yvette —presentó Lysistrata.
—Aemma Pendragon —aclaró.
—Es un placer. Soy Yvette Britannia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top