Capitulo IX: "Se acerca el tiempo de la verdad" (IV/V)

Soriana
Había sido un mal plan. Una pésima idea como todas las que había tenido en mi vida. ¿Por qué fui tan arrogante de creer que podría engañar a los alferis?
No sabía a donde se habían llevado a Keysa y con el cordón de ethel que sujetaba fuertemente mis muñecas a mi espalda, había muy poco que yo pudiera hacer.
La puerta de la oficina de Caleb permanecía cerrada. De nuevo, me acerqué y pegué la oreja intentando escuchar algo del otro lado, pero cuanto oía eran pasos y un murmullo amortiguado de voces. Empezaba a desesperarme, no perdería a Keysa de nuevo. Iba a convocar a Assa aldregui cuando la puerta de madera se abrió.
Caleb entró y luego lo hizo Keysa.
—¡Soriana! —exclamó la joven hada arrojándose sobre mí.
Su cuerpo delgado me tumbó en el suelo. No sentí sus brazos rodearme, allí me di cuenta de que ella también estaba atada.
—¿Estás bien? —le pregunté mientras examinaba que no tuviera ninguna herida en su rostro—. ¿Te han lastimado?
—Estoy bien.
—Creí que te llamabas «Ariana» —mencionó Athelswitta con ironía mientras cerraba la puerta tras de sí.
—Ariana, Soriana, es lo mismo —traté de restarle importancia a nuestro error.
—Yo no creo que lo sea. —Los ojos de agua de Caleb se fijaron en mí—. Pronto saldremos de dudas.
El capitán se apartó un poco para darle paso a alguien que hasta entonces no había notado. No podía decir si la enjuta figura correspondía a un hombre o una mujer. Tenía el rostro cubierto de profundos surcos, con ojos claros, diferentes al del resto de los alferis que había visto hasta ese momento. Los iris eran de un blanco lechoso y no tenían pupilas. Él o la anciana se acercó a mí, encorvada.
—Ariana. —Keysa se apretujó a mi costado.
—No te preocupes, estaremos bien.
La mano apergaminada abandonó la ancha manga de tela gruesa de su túnica y fue a posarse sobre la cabeza dorada de Keysa, mientras los ojos lechosos se dirigían a un punto indeterminado.
—Un hada joven, antes cautiva —dijo con voz aflautada.
Entonces lo entendí, era una vidente. Después de todo, sí tendría que convocar a Assa aldregui, iban a descubrirme.
—No lo hagas. —Él o la anciana, de inmediato, colocó la mano sobre mi cabeza antes de que pudiera susurrar la llamada.
Un extraño entumecimiento se apoderó de mí. Tuve miedo al sentir mi espíritu atrapado por la fuerza inconmensurable del ser que apenas si me estaba tocando. Una especie de vértigo, un tirón en mi estómago.
Pánico.
—Una alferi. —La voz de flauta llegó a mí dejándome impávida—. La sangre de los antepasados corre por sus venas.
—Entonces sí es una alferi —dijo Caleb con un suspiro de ¿alivio?
La habitación se desdibujó, todo comenzó a girar muy rápido, un potente zumbido hería mis oídos. Algo extraño que no alcanzaba a entender estaba ocurriendo. Grité con el miedo paralizándome el cuerpo, hasta que todo a mi alrededor se estabilizó.
—¿Qué está pasando? —pregunté con un hilo de voz.
Estaba arrodillada con el torso doblado sobre mí misma. El viento invernal cargado de hielo alborotó mi cabello y rozó la piel de mi rostro como si se tratara de millones de diminutos fragmentos de cristal. Cuando subí la cabeza vi un paisaje demasiado conocido frente a mí, estaba en los jardines del palacio Flotante, en Augsvert.
—¡¿Qué es esto?! —volví a preguntar aturdida y con la garganta seca— ¿Qué sucede?
Para mi sorpresa aquella voz aflautada surgió a mi lado.
—Te he traído cientos de años atrás, cuando en Augsvert todavía no había humanos.
Jadeé sin comprender nada. A mi alrededor se extendía el paisaje familiar de mi pasado: los arbustos de glicina, siempre en flor, se enredaban en el barandal del puente sobre el lago; el mismo lago que yo conocía de toda la vida, ese que no se congelaba nunca. Me giré y a mis espaldas se erguía el palacio Flotante con sus altas y picudas torres y sus ventanales de colores. Era el mismo edificio de cuando lo dejé doce años atrás, pero más brillante y espléndido.
Consternada, me volví hacia el anciano, él mantenía los ojos ciegos al frente. No comprendía qué sucedía. De pronto, un grupo de personas se acercó a nosotros: los cabellos relucientes, largos y blancos; la piel morena, lisa y sin mácula; las ropas delicadas de colores claros; los cuerpos esbeltos y más altos de lo que un humano promedio sería. Eran tres alferis que platicaban con voces melódicas y calmadas.
El anciano me tomó firmemente de la mano.
—Vamos —dijo y tiró de mí en pos del grupo que pasó a nuestro lado sin prestarnos atención.
—¿A dónde me lleváis? —Traté de resistirme, pero como antes, me sentía sin fuerza y a merced del savje del misterioso anciano.
—Debéis recordar la historia de vuestro pueblo, reina oscura.
«Reina oscura.»
Cerré los ojos y volví a escuchar en mi mente la voz de mi madre al pronunciar la profecía:
«Antiguos secretos desvelados, el peso de la infamia con sangre será pagado. Hora aciaga, se acerca el tiempo de la verdad. Cuando la reina rechace al pretendiente, la tragedia encontrará su aliciente. El rey, con su amor mancillado, de la venganza se volverá un esclavo. Entonces, la reina oscura ascenderá, los muertos saldrán del Geirsgarg y Augsvert a ser lo que era retornará.»
Sin poderlo evitar empecé a temblar, tenía que irme. ¡No podía seguir allí!
—¡Koma, Assa aldregui! —clamé desesperada.
—No tiene caso —dijo el anciano—, la espada no vendrá. Esto es solo un recuerdo de hace mucho tiempo.
—¿Un recuerdo? ¿Un recuerdo de quién? ¿Vuestro? No es posible que tengáis tantos años.
El anciano no contestó nada. Reafirmo el firme agarre en mi muñeca y la fuerza con la que tiraba de mí, que en nada se parecía a la de un pequeño viejecito. Yo era prácticamente arrastrada por él detrás del grupo de alferis, mientras las piernas me temblaban levemente. Volver a Augsvert, aunque fuera mucho tiempo atrás, era casi intolerable, comenzaba a dolerme el estómago y a tener náuseas. Mi pensamiento giraba una y otra vez en torno a ese par de palabras: «reina oscura».
Los tres alferis se dirigían al interior del palacio y nosotros caminábamos tan cerca que era imposible que no notaran nuestra presencia, a menos que, como mi acompañante había dicho, estuviéramos en la mente de alguien, en la suya, tal vez.
El grupo atravesó las altas puertas adornadas de lapislázuli y oro, que me parecieron más brillantes a como las recordaba. Las personas que se cruzaban con ellos se inclinaban respetuosamente. Los tres alferis se separaron, nosotros seguimos a uno de ellos, el cual entró a un salón.
El interior de la opulenta habitación era cálido y bien iluminado debido a varias esferas de Lys plateadas que brillaban suspendidas. Los ventanales se hallaban cerrados y las cortinas azules, corridas, de modo que ninguna corriente de aire frío penetraba en el salón.
El alferi al cual seguíamos se acercó a una mesa redonda de madera oscura y pulida sobre la cual se encontraba una jarra y varias copas de cristal tallado, sirvió vino y se sentó con aire cansado en uno de los elegantes sillones, mientras el anciano y yo lo observábamos desde uno de los rincones en penumbra.
Lo detallé. Igual que todos los alferis, tenía rasgos delicados y andróginos, piel oscura, cabello blanco y ojos como hielo invernal. Pero lo diferente en él se hallaba bordeando la grácil cabeza: una corona de oro con un tejido simulando ramas muy finas que me recordó a la diadema favorita de mi madre.
Un instante después la puerta volvió a abrirse. Otro alferi cruzó por ella. Este, aunque hermoso, era mayor y portaba también una corona sobre la cabeza. El joven dejó la copa sobre la mesa e hizo una reverencia.
—Alberic —dijo el recién llegado—, me han dicho que le has mostrado la biblioteca al sin magia.
Abrí muy grande los ojos al escucharlos hablar. El dialecto no era la lengua común a la que estaba acostumbrada, sino lísico. La fluidez era maravillosa y la cadencia con la que pronunciaban las palabras, casi hipnótica.
—Padre, Sigfrid es un buen hombre. Su pueblo sufre en la ignorancia, yo deseo abrir su mente al conocimiento.
Los ojos de Alberic eran hermosos, pero más que por su forma lo eran por la serena expresión que los colmaba. El padre, que deduje era el rey, suspiró agotado y se dejó caer en la lujosa silla de respaldo alto junto a la mesa.
—El consejo no quiere a los humanos aquí, Alberic. Este capricho tuyo... No se trata de criaturas del bosque, esos comunes son seres con raciocinio, no pueden habitar nuestro reino. ¿Se someterán a nuestras leyes? ¿Acaso debemos gobernarles?
Alberic se acercó a su padre hasta colocarle una mano de dedos elegantes en el hombro. Lo miró con infinita paciencia.
—¿Por qué hablas de gobernar? Son nuestros invitados, tienen su propio gobierno, yo solo deseo...
El rey resopló antes de que pudiera concluir la oración:
—Tú solo deseas entregarles el conocimiento. Lo sé. —Volvió a exhalar y se levantó para encarar al príncipe de frente—. Tu corazón es demasiado bondadoso, poco práctico para advertir las posibles complicaciones que esta situación puede acarrear. El consejo exige que los comunes se marchen y yo no puedo hacer nada por cambiar su decisión.
Los ojos del príncipe Alberic se entristecieron, pero ya no pude saber como siguió la conversación, porque otra vez el entorno cambió.
Ahogué un grito cuando reconocí donde me hallaba: La biblioteca del palacio Flotante.
Los pasillos de brillante heirdsand reflejaban las figuras que los transitaban. Reconocí al príncipe. A su lado caminaba una persona muy diferente: era más baja, más tosca y tenía reluciente cabello rubio. A nuestro alrededor había muchas estatuas y bustos de la diosa Lys. Alberic se detuvo frente a uno de los estantes, extendió el brazo y tomó un libro encuadernado en negro.
—Esto es... —El común que lo acompañaba parecía no poder contener la emoción, temblaba—. ¡Increíble! ¿Podré hacer magia? ¿Seré como tú?
Su pregunta me pareció infantil. Recordé a Kalevi la primera vez que hice una luminaria frente a él. Alberic rio en voz baja.
—Aprenderás lo suficiente como para que tu pueblo no pase más dificultades. —El rostro de Alberic se entristeció cuando habló de nuevo—. No puedo hacer más nada por tu gente, el consejo desea que se marchen. No han visto con buenos ojos que... que...
—¡Nos creen indignos! —El humano apretó el puño y los dientes—. ¡Nuestras mujeres se han unido a ustedes, pero no somos suficiente! Los niños productos de esas uniones siempre serán bastardos, ¿no es cierto?
Alberic se entristeció todavía más.
—Los niños y las mujeres que lo deseen pueden quedarse en Augsvert.
—Es injusto, Alberic, ¡lo sabes! Después de tanto tiempo, casi veinte años. Mi gente ha trabajado para ustedes sin condiciones. Aquí estamos bien, hay comida, buen clima, ¿cómo pueden echarnos? Para ustedes solo somos poco más que animales.
Alberic le apretó el hombro. Cuando el humano se resistió a mirarlo, el príncipe sujetó con delicadeza su mentón y lo giró hasta que sus ojos se encontraron.
—Sigfrid, yo... Bien sabes lo que siento y lo que pienso. Te he abierto las puertas de mi reino como las de mi corazón. No es como crees. —La cadencia de la voz de Alberic continuaba siendo hermosa, aunque melancólica, como una triste melodía llena de calmada resignación; sin embargo, las palabras habían cambiado, no era lísico lo que hablaban, sino un dialecto modificado, una mezcla entre ¿doromirés arcaico? y lísico. Tal vez el predecesor de la lengua común que luego se hablaría en la mayor parte de Olhoinnalia—. No puedo oponerme a mi padre y al consejo. Cuanto puedo hacer por ti es darte este último regalo: los secretos de mi magia. Que aprendas a dominarla tanto como Lys, la dadora de magia, lo permita y de esta manera le traigas progreso a tu gente.
Antes de que la visión cambiara, yo giré y exploré la sala. Más allá estaba el corredor que comunicaba con la sala de Morkes, a lo lejos vi la estatua de Björkan. El corazón me dio un vuelco, la entrada a la sala secreta ya estaba allí en ese tiempo. ¿Abajo estarían el libro y la estatua?
Volteé a ver a la anciana figura que era mi guía y me pregunté si estaría al tanto de mi pasado también. ¿Sabría él del libro? ¿Conocería el origen de mi espada? ¿A quién pertenecía la estatua?
La visión cambió otra vez.
Estábamos ahora en el salón de Fuego en el palacio Flotante. La gran sala estaba atestada de alferis y adornada de gala; grandes luminarias plateadas y doradas flotaban por doquier. Los arcos blancos de medio punto que se abrían a los jardines exteriores dejaban ver que afuera se continuaba la celebración: más alferis deambulaban entre risas mientras humanos comunes llevaban bandejas con aperitivos y copas de cristal.
En el trono se sentaban Alberic y su padre, ambos ataviados magníficamente con túnicas fluidas de colores claros, bordadas con hilos de oro. El rey hablaba mientras el príncipe se mantenía en silencio. Los ojos afables de Alberic estaban fijos en el rubio Sigfrid, quien en el otro extremo del salón parecía dirigir a los humanos que hacían las veces de sirvientes. En un momento en que las miradas de ambos se encontraron, Sigfrid sonrió con dulzura.
La historia que veía, sabía que terminaría en un baño de sangre, no obstante, resultaba diferente a aquella que todos los sorceres conocíamos en Augsvert. Alberic no parecía el monstruo que nos habían enseñado a odiar.
Miré a mi alrededor y me di cuenta de que solo dos soldados custodiaban las puertas del gran salón.
Una suave música de cítaras y flautas acompañaba a las risas y a las conversaciones. Del otro lado del salón, Sigfrid continuaba dando instrucciones bajo la atenta mirada de Alberic. Los sirvientes se repartieron entre los alferis, cada uno de ellos tomó una copa, incluso los que estaban afuera del gran salón. El rey se puso de pie y se hizo el silencio.
Sentí la ansiedad anudarme el estómago. Giré hacia el anciano a mi lado, su rostro inexpresivo miraba a cualquier parte. Quería decirle que detuviera lo que iba a suceder, yo misma deseaba hacerlo, alertar a Alberic. Era una tontería, sabía que era imposible, pero quería impedir la masacre.
El rey levantó la copa y brindó, entonces todos aquellos que bebieron se tambalearon. En ese momento advertí que había muchos sirvientes, estratégicamente entre los alferis, repartidos por el salón.
Fue tan rápido. De un momento a otro el suelo brillante se tiñó de rojo. Los alferis, podía verlo en sus rostros, no esperaban lo que estaba pasando. Las espadas de los humanos se hundían sin piedad, atravesaban las magníficas galas, se abrían paso hasta hacer brotar la sangre de pechos y vientres.
Alberic se puso de pie, el rostro deformado por el horror. Extendió la mano como si de esa forma pudiera parar lo que sucedía, detener a Sigfrid que, del otro lado, lo miraba con ojos vacíos.
Alberic se tambaleó, luego cayó sobre los escalones que llevaban al trono.
El salón donde estaba sucediendo la masacre se tornó borroso, como antes, la locación cambió. Ya no estábamos en el salón del Fuego, en medio de ríos carmesí y cuerpos acuchillados, sino en la habitación donde al principio de la visión habían hablado Alberic y su padre.
El príncipe tenía las vestiduras, antes prístinas, manchadas de sangre y las manos atadas detrás del espaldar de la silla. A pesar de la horrible situación, los ojos grises continuaban siendo puros. El cabello blanco se le derramaba sobre los hombros y de las puntas goteaba la sangre que lo empapaba.
—Sigfrid...—La voz emergió quebrada—. ¿Por qué?
Sigfrid rio, parecía incrédulo. Los hombres que lo acompañaban lo secundaron.
—¡Tan arrogante! —escupió con odio—. ¡Incapaz de ver más allá de ti mismo! ¿Qué éramos para ti, Alberic? ¿Un proyecto social? ¿Una manera de demostrarle a los tuyos que eras superior?, ¿mas bondadoso, más inteligente? El príncipe que, en su infinita misericordia, adopta a un grupito de humanos miserables y los saca de su ignorancia, convirtiéndolos en seres de provecho. ¡No éramos más que eso para ti!
La manzana de Adán en el cuello del príncipe se movió de arriba abajo, sus labios resecos se despegaron para hablar de nuevo:
—No es así... Yo...
—¿Tú qué? —Sigfrid lo había sujetado del pelo y en un movimiento violento le echó la cabeza hacia atrás, para mirarlo a los ojos— ¿Cómo te sientes ahora al saber que has ocasionado la extinción de tu gente? Debiste hacerle caso al consejo y a tu padre. Pero, como siempre, la arrogancia de creerte más sabio no te lo permitió.
El aliento escapó del pecho del príncipe en una exhalación pesarosa.
—No puedes haberlos matado a todos. Tú no eres así.
—¡Y ahí vas de nuevo! —Sigfrid rio.
Después de una pausa, Alberic se repuso y le preguntó:
—¿Qué quieres de mí? ¿Por qué sigo vivo si tanto me odias?
—¿No lo adivinas? Después de todo, no eres tan inteligente. Quiero tu magia.
El ceño blanco de Alberic se frunció.
—Eso no es algo que yo te pueda dar, tu savje es el de un común.
—¡Pero dijiste que podría hacer magia, que tú me enseñarías! —le dijo con rabia Sigfrid—. ¿Me estabas engañando?
—No. Jamás te engañé. Tú puedes hacer magia, pero nunca será como la de un alferi. El savje de tu gente es diferente al nuestro, solo podrás realizar hechizos sencillos.
—¡Mientes! —Sigfrid se giró hacia uno de sus compañeros y ordenó—: ¡Tráiganlos!
El hombre salió y regresó al rato seguido de una fila de niños de cabellos blancos, atados de las manos. Todos debían tener menos de cinco años. Alberic se revolvió en la silla. Por primera vez algo parecido a la rabia brilló en sus ojos de cristal.
—¡Sigfrid, déjalos!
—Ellos serán liberados, te prometo que los dejaré vivir, si tú juras ayudar a mi gente a hacer magia, si nos enseñas todos los secretos que guardan los alferis. ¡Haz ese juramento del que una vez me contaste, el que dijiste que es inquebrantable, hazlo conmigo!
—¡Sigfrid, no puedo hacer ese juramento contigo! —explicó desesperado—. Tú savje no es lo suficientemente fuerte como para hacerlo.
Los ojos azules de Sigfrid brillaron, peligrosos.
—Es una lástima, entonces. Toda tu gente se extinguirá, incluyendo a estos niños.
Sigfrid miró a uno de los hombres que custodiaban a los niños y le hizo una señal. Este, de inmediato, desenvainó una espada.
—¡Espera! —gritó Alberic—. Los otros niños, los que tus mujeres tuvieron con alferis, ellos... ellos tal vez posean el suficiente savje para que les pueda enseñar.
—Quiero que hagas el gefa grio y lo jures.
—Te he dicho que no puedo hacer el juramento contigo.
—No lo harás conmigo, sino con uno de estos niños. Júrale que te quedarás en Augsvert hasta tu muerte, enseñando los preceptos de tu magia. Júralo y los dejaré irse, tu raza sobrevivirá.
Alberic vaciló, sus labios se movieron, pero no dijo nada. Alternativamente, miró la fila de niños temblorosos y a Sigfrid que esperaba su respuesta.
Yo no podía creer lo que estaba presenciando, la historia que se recreaba ante mis ojos. El sufrimiento del príncipe era palpable, así como también la despiadada crueldad de Sigfrid.
Finalmente el príncipe accedió:
—Lo haré.
Sigfrid separó a uno de los niños de la fila y lo colocó frente al príncipe Alberic, luego dijo:
—Quitaré el ethel para que hagas el juramento, pero si te atreves a engañarme, los niños morirán.
Alberic asintió. Cerró los ojos cuando el filo del acero cortó la cuerda.
El príncipe miró al niño a los ojos y en ese momento yo pude escuchar dentro de mi cabeza lo que el alferi le decía al niño, una especie de maldición:
«Escucha y mira con atención, no olvidarás y custodiarás estos recuerdos hasta el día de mi regreso.»
El niño parpadeó, desconcertado, y Alberic volvió a hablar en su mente: «No tengas miedo, cuando el día llegue lo sabrás.»
Yo volteé horrorizada hacia el anciano a mi lado y lo miré. ¿El día del regreso del príncipe Alberic había llegado? Y si así era, ¿yo qué tenía que ver con eso?
«La reina oscura... los muertos salgan del geirsgarg...» ¿Era yo quien lo traería de regreso?
El príncipe parpadeó y le preguntó en voz alta al infante:
—¿Cómo os llamáis, niño?
El niño, asustado, titubeó:
—Yo, yo soy Odorseth.
—Bien, Odorseth, yo, Alberic, hijo de Almeric rey de Augsvert, os juro que permaneceré en mi reino hasta mi muerte, compartiendo mi saber con los congéneres de Sigfrid sin dañarlos, mientras él cumpla su promesa de no lastimar a estos niños ni sus descendientes.
Alberic sostuvo en su mano la del niño y le hizo un corte en la palma. El infante chilló y lo miró con ojos aterrados. Luego el príncipe hizo lo mismo con la suya. La sangre que brotaba de las heridas, fluyó como cintas rojas, se unió y luego se separó para ir a enrollarse en la muñeca de cada uno de los participantes del juramento.
Sigfrid sonrió triunfal.
Odorseth, llorando y sosteniéndose la manito lastimada salió de la sala junto con el resto de los pequeños y la visión terminó.

Estaba abrumada por lo que el anciano acababa de mostrarme. No alcanzaba a darle un completo significado. La historia que conocía de la rebelión de los humanos en Augsvert era muy diferente. Sentí vergüenza de lo que habíamos hecho con ellos.
Lo que siguió a continuación fue la llegada de esos niños a Ausvenia, las penurias que pasaron y como se encontraron sin saber usar su savje en un mundo que les era totalmente desconocido y aterrador. Estaban solos, al cuidado de ellos mismos. Fue solamente la terquedad y el instinto de supervivencia lo que los libró de la muerte.
Entendí que no era que no poseyeran savje o que la diosa Lys los hubiera castigado haciéndolos más débil, se debía a que eran niños sin ninguna instrucción. Los secretos de la magia, el conocimiento, yacía en la biblioteca de Augsvert.
Los sorceres tergiversamos la historia y la acomodamos a nuestra conveniencia. ¿Quién no la creería si nos convertimos en la raza más poderosa de Olhoinnalia?
Giré hacia el anciano a mi lado, impávido, con sus ojos ciegos mirando a la nada. ¿Por qué me revelaba estás memorias ahora? ¿Por qué a mí?
—¿Con qué objeto me mostráis todo esto? —le pregunté.
Él subió el brazo, la manga cayó hacia atrás. En su muñeca había un brazalete de metal rojo.
—¡Sois el niño! —El corazón comenzó a latir muy fuerte en mi pecho, tanto que me mareé un poco—. Él dijo que debíais custodiar sus memorias hasta que él volviera, que vos sabríais reconocer el momento. ¿Qué tengo que ver yo con todo esto? ¿Cómo puedo saber que todo lo que me habéis mostrado es real?
—Hay algo más que debéis ver, Majestad: el futuro.
—¿El futuro?
De inmediato una sensación aterradora me golpeó en el pecho y otra visión se desplegó ante mis ojos.
En lo alto de una colina ondeaba la túnica oscura de un hombre. De él emergían cientos de halos de energía de Morkes, el suelo a sus pies se abría y brotaban manos, cabezas, sombras fantasmales y aterradoras.
Reconocí el sitio. Frente al hechicero oscuro se encontraba el domo de Augsvert roto. Decenas de alferis vestidos con resplandecientes armaduras plateadas lo cruzaban, algunos sobre hipogrifos. De sus lanzas salían rayos como aquellos que habían impactado la barrera el día en que murió mi madre.
Del otro lado se encontraba el ejército negro esperando, con sus espadas listas para enfrentarlos
Ocurrió el choque. Las espadas golpearon el acero de las armaduras, la sangre salpicó y bañó la tierra. Pero más allá de la batalla se preparaba otro ejército, soldados que no podrían ser detenidos con armas, ni siquiera con magia.
Los soldados fantasmas que surgían del interior de la tierra eran alferis controlados por el hechicero oscuro.
Quise correr hacia allá y detener al hechicero, pero entonces, en lugar de encontrarme en campo abierto, me hallé rodeada de paredes. De inmediato, reconocí el lugar: la cámara secreta de la biblioteca. Frente a mí estaba la estatua, pero mis ojos no se detuvieron en ella, sino en la espada en su cinto. El anciano a mi lado no me detuvo, cuando, temblando, me acerqué hasta allí. Pasé la mano por la empuñadura que sobresalía de la vaina. Hueso, lapislázuli y ópalos de fuego. La espada no era de piedra como el resto de la estatua. En un arranque de osadía me atreví a desenvainarla y la hoja plateada brilló revelando los símbolos que estaban grabados en ella. Los había visto tantas veces: Assa aldregui.
Acaricié la hoja de la espada y un torrente de energía recorrió mi cuerpo. En ese momento, la visión terminó violentamente.
Antes de que pudiera entender lo que acababa de ver, me encontré en la oficina de Caleb.
El corazón golpeaba contra mi pecho con fuerza, tenía la garganta seca y sentía como se deslizaban las gotas de sudor por mi frente; sin embargo, Caleb, Athelswitta y Keysa me miraban como si nada hubiese sucedido.
—¿Estás seguro de que es una alferi? —le preguntó Athleswitta al extraño anciano, como si la conversación jamás hubiese sido interrumpida.
Yo también quería preguntarle, pero otras cosas más importantes. Necesitaba saber por qué él me mostraba todo aquello y si conocía la identidad del hechicero oscuro, de qué forma él se relacionaba con los alferis y su pasado.
—¿Qué esperáis de mí? —pregunté sin hacer caso de Athelswitta y Caleb
—¿De qué estáis hablando? —intervino la mujer, enojada.
—Que cumpláis vuestro destino, Majestad.
Y ahí, frente a los ojos de todos, el anciano se deshizo, se convirtió en una aterradora montaña de polvo. Keysa gritó llevándose las manos a la boca. Athelswitta y Caleb no emitieron sonido alguno, sin embargo, el rostro de ambos denotaba el profundo impacto que les había supuesto lo sucedido.
No sabía qué hacer, ni siquiera podía pensar con claridad. ¿A qué destino se refería?

***HASTA AQUI EL CAPITULO***
Momento de levantar la mano y decir quien shipeó al principe Alberic y a Sigfrid jajajaj, díganme que no soy la unicca que shipea gente que se odia con pasión. En mi mente ya les cree una historia de unas 20 mil palabras bien tóxica del cautiverio de Alberic en su propio reino, ¡¡¡auxilia!!! jajaja.
Bueno, ya en serio, ¿qué les pareció? Me encantaría leerlos.
Todo pinta complicado, pero poco a poco van revelándose las verdades.
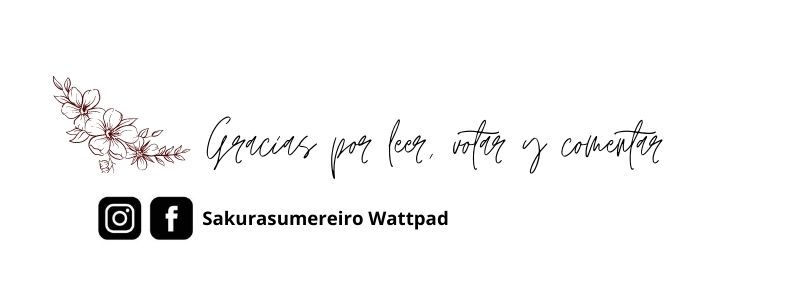
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top