Confabulación
Los acontecimientos se tornaban cada vez más desfavorables para la viajera. En plena fiesta, envenenaron al consejero del rey, sin tener la más remota idea de quién era el culpable. Otra cuestión, menos significativa pero no menos agravante, fue que se convirtió en el centro de atención al ser defendida por un noble ante un posible agresor sexual. Gabriel señaló a Turey como asesino, ladrón y violador, sin mencionar el conflicto que se produjo entre los músicos y los soldados mientras lo llevaban a la fortaleza.
Cris se sentía atrapada, no dejaba de pensar en los posibles culpables. Era demasiado pronto para confirmar si Gabriel o sus secuaces tenían algo que ver. La muerte del consejero no les beneficiaría en absoluto, al contrario, atraería atención innecesaria. Además, si el caso no se resolvía pronto, acarrearía serios problemas para su esposo; como oidor, debía administrar justicia lo antes posible, ya que la dilación pondría en tela de juicio su autoridad.
La viajera se dirigió al despacho de Crescencio y lo encontró examinando unos papeles. Anoche le aseguró hasta la saciedad que las acusaciones eran falsas.
—Crescencio, necesito hablar contigo —carraspeó la viajera. Se notaba a leguas que estaba cansado, nervioso y abatido. Todos los ojos de la colonia estaban sobre él. Las familias adineradas le exigieron una explicación antes de que terminara el día, además de redactar cartas para informar a la corona y a los familiares del fallecido. Era inconcebible que un consejero real aún estuviera tendido sobre una mesa sin que se hubiera culpado a alguien.
—Siempre tendré tiempo para ti, ven, siéntate a mi lado —dijo Crescencio, visiblemente agotado.
La viajera lo observó sin pestañear, y algo en su forma de tratarla, a pesar de tantos problemas, la conmovió hasta el punto de que sintió un nudo en la garganta. No merecía tener a alguien como él a su lado.
—Te lo agradezco —expresó mientras arrastraba una silla—. ¿Has encontrado algún indicio sobre el asesinato del consejero?
—Esto se me ha ido de las manos... —masculló él mientras se frotaba los ojos—. Somos los primeros sospechosos por ser los anfitriones. Alguien envenenó la bebida del consejero, la cuestión es quién y por qué. Los Bastidas y otras familias influyentes creen que hubo una confabulación entre los conversos. —Cris lo miró con nerviosismo—. Tenemos algunos apresados, incluso el que intentó atacarte. No estoy a favor de la tortura, pero necesitamos una confesión antes de que anochezca.
La viajera se levantó de la silla de un respingo y abrió los ojos.
—¿Cómo puedes decir algo así? ¿No tienes idea de que maltratar a un ser humano es un delito contra Dios? —Soltó una risa nerviosa y seca al oírse cómo lo haría su madre—. Creo en la comunicación sin violencia.
—Todos se niegan a hablar —empezó a decir Crescencio con aire solemne—. Me veo obligado a hacer algo si no quiero perder mi posición.
—Entonces, ¿todo esto se reduce a tu cargo? —expresó Crismaylin molesta—. No importa si mueren personas inocentes.
—Amor, te entiendo, a mí tampoco me resulta fácil. Gabriel Bastidas interpuso una querella formal contra el converso Lucas, que vive en la casa de tu primo. Lo acusa de varios delitos graves, de los cuales ya estás enterada. Incluso presentó testigos.
—No es cierto eso —objetó la viajera—. Mi primo Ruberto sería incapaz de acoger a una persona así. Habla con él para que puedan esclarecer todo.
—Amelia, tu primo fue acusado también. — Tragó saliva y sus ojos abandonaron los de su esposa por unos instantes—. Fueron a buscarle y huyó.
—¿De qué se le acusa? —inquirió consternada.
—Conspiración, asociación de malhechores y atentado contra la moral —respondió Crescencio.
—¡Qué! —soltó de golpe Crismaylin, indignada—. Todo eso es absurdo y una completa mentira.
—Te comuniqué que tu primo tenía una fama desastrosa en la colonia, que lo más conveniente era que te alejaras de él, pero no me hiciste caso. —Cerró los ojos como si estuviera recordando todo aquello—. Las mujeres de sociedad han manifestado su descontento por sus celebraciones inmorales y descabelladas que llevaban a cabo en su casa, sin mencionar que unos criados afirman haberlo escuchado confabular el asesinato.
—Es absurdo —replicó la viajera, incómoda—. No puedes permitir ese atropello, Crescencio. El asesino está entre nosotros e intenta despistarte acusando a mi primo y a los conversos. Como todos aquí sienten animosidad hacia ellos, es más sencillo culparlos.
—Podría ser, pero Ruberto se ha fugado y el converso Lucas no quiere hablar —puntualizó Crescencio.
—Me niego a creer que tienes miedo de hacer bien tu trabajo debido a la nobleza colonial —manifestó la viajera.
—Solecito. ¿En serio? —inquirió, contrariado ante la actitud de su esposa.
—¿No me estás diciendo que no puedes hacer nada? —cuestionó Crismaylin con arrebato—. Te debes a la justicia de Dios y de los hombres, lo dijiste o ¿lo olvidaste? —inquirió, manteniendo la misma actitud impenetrable, al tiempo que se sentaba en la mesa y cruzaba los brazos sobre el pecho.
—Lo recuerdo —aclaró Crescencio acomodándose en la silla, porque esa conversación lo estaba perturbando.
Gabriel no se andaba con rodeos, quería ver a Turey muerto, el camino más fácil era que toda la ley cayera sobre sus hombros y lo aplastara; nadie se atrevería a refutar sus acusaciones menos por un taíno. Debía buscar una salida lo más rápido posible. Se sentía acorralada. No podrían permitir que asesinaran a su hombre, por lo que, sin tener en cuenta las consecuencias y si lo que iba a hacer era amoral, Crismaylin se levantó de la silla y se sentó en el escritorio de Crescencio.
—Confío en que harás lo correcto —afirmó ella, abriendo las piernas y colocando los pies uno en cada brazo de la silla, alzando su falda a la altura de sus muslos.
Crescencio acarició la pierna de su esposa de inmediato. Y cuando la escuchó, gemir se excitó. Cris se relamió los labios y arqueó su cuerpo. Actuó desesperada, Gabriel jugó sus cartas, ahora sería su turno. Y si tenía que utilizar sus piernas como arma, lo haría. Tomó la mano de Crescencio y la llevó a su entrepierna, pero no le gustó. Aunque su esposo estaba sonrojado y respiraba de forma entrecortada, estaba más seca que el Sahara.
La viajera debía demostrarle que lo quería con la misma intensidad que él, por eso le instó a que se levantara y, descaradamente, llevó una de sus manos hasta su erección y la frotó por encima del pantalón. Un jadeo invadió la garganta a Crescencio al sentir las manos de su esposa. Finalmente, después de todo, la tendría. Era la respuesta a todas sus oraciones.
Cris hizo su trabajo de forma mecánica sin pasión, algo que la hizo sentirse mal. Crescencio no se merecía una bajeza como esa. Lo manipulaba a través del sexo para conseguir su propósito, pero por salvar a Turey, lo haría. Más tarde, lucharía a muerte contra los remordimientos. Lo besó y le mordió el labio inferior.
—Quiero que seas justo —exigió ahogando otro gruñido de su esposo—. Mi primo y los demás son inocentes de lo que se le acusa.
—Solecito... No hablemos de eso ahora —suplicó Crescencio con voz agitada.
La viajera dejó de acariciarlo, y colocó su cara entre sus pechos para que los besara. Volvió a tocarlo y, al darse cuenta de que estaba a punto, se alejó de él. Crescencio se sintió desalentado y perdido al ver la reacción brusca de su esposa. Quiso tocarla para seguir, pero ella no lo permitió.
—Necesito que ayudes a mi primo—pidió, dejándole caer una lluvia de besos en los labios—. También a las personas que están bajo su protección. No permitas que le hagan daño a ninguno. Ya hice un juramento ante dios y todos sus santos de que si cumples tu promesa seré tan tuya como siempre lo has soñado.
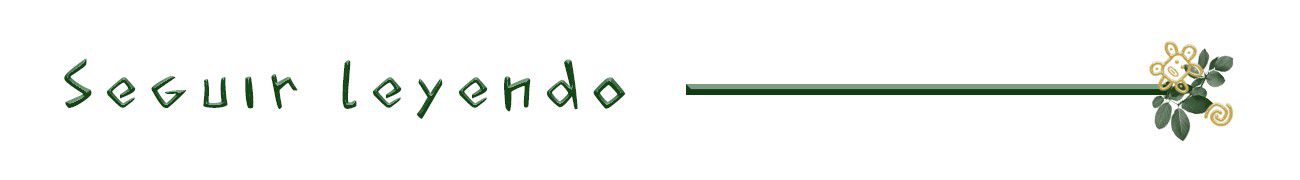
La Real Audiencia de Santo Domingo fue la primera corte de apelación de América, fundada en 1511 por una cédula de Fernando V de Castilla. La primera infracción registrada en La Española fue la Rebelión de Roldán. Más tarde, se produjo la protesta de los frailes dominicos contra el maltrato indígena. En el juicio participaban el virrey, el oidor, que se comunicaba con el rey a través del Consejo de Indias, y los subordinados. En todos los pleitos civiles y criminales, la Audiencia actuaría como Tribunal de Primera Instancia. Se estableció que, en algunas causas como el asesinato y la rebelión contra la corona, no podría haber apelación, suplicación ni ningún otro recurso.
Crismaylin se sentó junto a algunas damas que la saludaron con indiferencia y apenas le dedicaron una mirada, excepto María de Toledo. En el otro extremo se sentaron los hombres, y para mala suerte de la viajera quedó frente a Gabriel. En el centro del tribunal, tres personas estaban sentadas en bancos acolchados: Crescencio como oidor, Diego Colón y otro que no conocía. Sin embargo, la mirada de complicidad que compartió con Francisco, quien entró a la sala cojeando, la inquietó.
Un hombre de apellido Fonseca fue quien leyó las acusaciones contra Alejandro, prófugo hasta el momento, mientras que Turey no estaba presente, lo cual llamó la atención porque se suponía que los acusados debían estar en la sala.
—Ruberto Alejandro de Todos los Santos y su criado indígena —leyó con voz firme— causaron la muerte al consejero del rey Danilo Rodríguez Uribe mediante veneno.
La lista fue extensa, acusándoles de asesinato, robo, asociación de malhechores, desacato a la autoridad y propaganda contra la moralidad. Después llamaron a los supuestos testigos. Los testimonios de la mayoría carecían de lógica y sentido. Los colonos de alcurnia, que les habían pagado por sus declaraciones, acusaron a Alejandro de magnicidio y conspiración contra los reyes para restablecer el reinado Otomano, algo absurdo. Al concluir los testimonios, se produjo un murmullo preocupante.
—Nada de lo que aquí se dijo tiene sentido —exclamó la viajera—. Todo esto es una pérdida de tiempo.
—¿Su merced alega que los testimonios de estas personas son una pérdida de tiempo? ¿Asegura que la muerte del consejero del rey es una mentira? —inquirió Diego Colón—. ¿Sería pecar contra Dios y contra la humanidad al pensar que pretende tapar las atrocidades de su primo y de sus cómplices?
Crescencio le dijo a su esposa que se quedara quieta con una mirada.
—Sabe muy bien que no, lo único que digo es que todos los testimonios se contradicen entre sí... —alegó Crismaylin entre dientes.
—No le corresponde a usted tomar esa decisión, señora —manifestó Diego Colón con severidad—. Estos comportamientos ocurren solo cuando no se ejerce autoridad en casa.
—¿Cómo se atreve? —preguntó ella ofendida.
María de Toledo le tomó la mano y la instó a sentarse.
—Es recomendable, haga silencio, puede agravar más las cosas —le susurró María, manteniendo la compostura a pesar de estar nerviosa.
—Hagan pasar al indígena —ordenó el tercer juez.
La multitud emitió un murmullo azorado cuando Turey entró a la sala. Cris dejó escapar un grito de espanto al verlo herido. Lo torturaron. La viajera miró a Gabriel llena de odio.
—¿Tiene usted algo que decir en respuesta a las acusaciones que se le imputan? —preguntó el tercer juez.
Turey alzó la mirada, le resultaba difícil abrir uno de sus ojos, dejó salir una respiración profunda, pero no pronunció una sola palabra.
—Su actitud no le ayuda en absoluto —expuso el tercer juez.
Turey, con un poco de esfuerzo, observó a cada integrante de la sala en silencio, el largo e incómodo que la viajera había experimentado en su existencia.
—No importa lo que diga —dijo mientras miraba a Gabriel con una expresión desafiante—. Y para sus mercedes, ya soy culpable solo por ser quien soy.
Los jueces intercambiaron susurros durante un tiempo considerable.
—Le aseguró que tratábamos a todos los hombres con justicia —expresó Crescencio—. Solo necesito escuchar su defensa.
—Si afirmo que soy inocente, ¿su merced me creería? —expresó él y dejó escapar un bufido de incredulidad.
—Sé cuándo un hombre habla la verdad, no por nada soy el oidor de la Real Audiencia. No obstante, debe demostrar que las acusaciones son falsas. ¿Cuenta con alguna prueba? ¿Dónde estaba usted en la fiesta? —lo interrogó Crescencio.
La viajera tragó en seco, por error miró a Gabriel, quien la observaba con burla. No le importaba lo que las personas dirían si Turey le contestaba o no, pero temió por la integridad de Crescencio al descubrir que era un cornudo.
—¡No podemos confiar en un ser inferior a nosotros! —exclamó en tono burlón Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés—. Carecen de sentido de la moral.
—¡Qué absurdo! —dijo la viajera, indignada—. ¡Es lo más estúpido que he escuchado en toda mi vida!
—¿Acaso desestima que son seres salvajes? —intervino Juan Ginés de Sepúlveda.
—Claro que no lo son —admitió ella—. Debería darle vergüenza.
—Nuestro señor ve a todos los hombres por igual —exteriorizó en voz alta Fray de Montesinos.
Otro murmullo ensordecedor estalló en la sala.
—Pronuncia una palabra más y será expulsada — amenazó Diego Colón.
Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés mostró su satisfacción apretando la mandíbula.
—Hemos escuchado los testimonios de todos los presentes y solicité antes de entrar a este lugar a Dios que me concediera su santo poder para ejercer justicia —expresó Crescencio con voz conciliadora—. No he encontrado ninguna prueba concluyente, por lo que prefiero no condenar a un hombre a base de palabras contradictorias.
La multitud emitió un profundo murmullo.
—No estoy de acuerdo —dijo Diego—. Sobre estos hombres recaen acusaciones muy fuertes.
—Las cuales ningún testigo presentó pruebas fehacientes —refutó Crescencio.
—No obstante, eso no nos impide continuar siendo investigados debido a su naturaleza salvaje —añadió el tercer juez—. Además, ¿por qué Ruberto anda prófugo si es inocente? ¿Acaso no estará nublando su juicio el que sea pariente de su esposa?
—Si Ruberto no acude a nuestro llamado, hay que volver a citarlo dos veces más, como establece la ley, antes de admitir la denuncia, juzgarle y condenarle en rebeldía —explicó Crescencio con autoridad.
—Un hombre que anda prófugo —alegó Diego, irritado—. Dudo que se presente ante la justicia.
—Somos responsables de hacer cumplir la ley, ni yo mismo puedo desobedecerla —replicó Crescencio con franqueza.
—No se percata de que estamos brindándole tiempo para que desaparezca y no compadezca ante la ley —expresó Diego Colón, irritado.
—Dado que usted es virrey, tiene la responsabilidad de proteger las puertas de la colonia —objetó Crescencio y antes de que pudiera replicar, dijo—. Una de sus funciones reales es que nada entra y sale de la colonia sin su consentimiento. Le recomiendo que utilice a los soldados que posee bajo su control y apréselo.
—Son muy ciertas sus observaciones, Crescencio —manifestó Fray de Montesinos.
—¿Cómo se atreve a hablarme de esa manera? —objetó Diego iracundo.
—Confío en sus capacidades como virrey para atrapar a Ruberto y que nos explique el motivo de su desaparición; en cuanto a este hombre, lo dejaré en libertad como a los demás —dijo Crescencio levantándose de su asiento.
—¡Confabulación! —gritó Gabriel levantándose de su asiento, indignado—. Presenté una denuncia contra este hombre por intento de asesinato y hurto. Y hasta ahora no han dicho nada al respecto. Todos los que están aquí saben que luché contra las garras de la muerte. También deben recordar los disparos que hice en mi fiesta cuando lo reconocí, y qué macabra casualidad que en las dos ocasiones ambos andaban juntos y comparten el mismo techo —aseguró—. Al consejero del rey lo envenenaron y, por lo que veo, todos nosotros estamos en peligro de ser los próximos sin que nadie nos haga justicia.
—¡Mi primo sería incapaz de confabular contra nadie! —comentó la viajera con socarronería—. Él es un artista, no un asesino. Y este hombre es inocente.
—Lo defiende porque es su amante —Unos ansiosos susurros de la muchedumbre se elevaron de tono ante la acusación de Gabriel—. Todos escucharon decir al oidor que sabe cuándo un hombre dice la verdad, pues hágale la pregunta a su esposa o, mejor dicho, a su amante para ver si niegan que los encontré abrazados en el suelo.
—¡Señor Bastidas, esas son serias acusaciones! —exclamó Fray de Montesinos.
—Aquí se obviaron cosas peores para dejar escapar a ese salvaje y no lo oí decir ni media palabra —siseó Gabriel con la mandíbula rígida.
—¡Más respeto, señor Bastidas! —replicó el Fray.
—Mi antiguo capataz aseguró haber presenciado al indígena entrar en las habitaciones de mi cuñada como un pájaro en la noche —manifestó Francisco—. Qué rara casualidad que mi capataz apareciera muerto cuando lo mandé a investigar.
—¿Cómo pájaro en la noche? Sé que estos hombres guardan pactos con los demonios —alegó Juan Ginés de Sepúlveda—. ¿Quién sabe si ni siquiera es bautizado?
—Puedo asegurar que el indígena Lucas fue bautizado frente a mi persona —expuso María de Toledo levantándose—. Él aceptó las santas enseñanzas de la iglesia, lo puedo asegurar.
Volvió a sentarse con una reverencia a los jueces.
—Aun así, exijo que se me haga justicia. ¿Es que acaso no lo ven? —preguntó Gabriel mirando a todos los presentes—. Crescencio quiere ocultar las infidelidades de su mujer, liberando al asesino del consejero del rey. No podemos permitir que eso ocurra.
A la viajera se le heló la sangre. Negó con la cabeza, acongojada. Miró a Turey; el silencio que se prolongó entre ellos durante extensos segundos le aceleró el corazón. Intuyó lo peor.
—¡La única persona que se ha atrevido a faltarme el respeto ha sido usted! —expresó ella.
—Puedo hablar con plena certeza que los vi conversando en medios de susurros en la fiesta del señor Bastidas cuando salí a refrescarme un poco —manifestó Xiomara—. Además, los vi discutiendo en la calle durante una de las caminatas de la señora Colón.
—Concédame el atrevimiento de refutar sus palabras —objetó María—. La señora Dávila me acompañó en una sola caminata y siempre se mantuvo cerca de mí. La única vez que se apartó fue cuando Federica la abordó.
Crismaylin hizo negaciones con la cabeza, indignada ante las acusaciones de Xiomara. Gabriel soltó una carcajada amarga.
—Doy fe a las palabras expresadas por María —expresó Federica mientras miraba a la viajera con odio—. Y creo haber visto a este hombre en la sala cuando mi hijo Federico disparó en nuestra fiesta.
—Exijo justicia —siseó Gabriel colérico—. Si el cornudo de su esposo no puede, que la Santa Iglesia lo haga a manos de Juan Ginés de Sepúlveda.
—Es justo —intervino Crescencio acongojado—. Si los presentes cuestionan mis capacidades como servidor, que lo juzgue un representante de Dios. Sé que su excelencia no tendrá que pasar por la vergüenza de escuchar cómo insultan a su esposa y tener que contenerse. Agradezco que se retracte de sus palabras, señor Bastidas, o me veré en la obligación de retarlo a duelo.
La viajera juró que escuchó las burlas dentro de la cabeza de Gabriel.
—No lo haré hasta que se me haga justicia —bramó Gabriel—. Y en lo que se refiere a su reto, acepto, elija usted la modalidad. La verdad está de mi lado y no temo a nada.
—Recuerden que nuestro rey Fernando prohibió los duelos con pena de muerte inmediata —dijo Fray de Montesinos.
Hubo una explosión de murmullos apasionados por parte de la multitud. Crescencio ordenó que se llevara a Turey a la fortaleza. Las damas abandonaron el lugar, insultando a la viajera.
—No descansaré hasta verlo muerto —susurró Gabriel al pasar por su lado.
—¡Vete al infierno! —masculló la viajera.
Al ver la bravuconería de la viajera, el caribe se echó a reír. Abrió la boca para responder, pero descartó la respuesta con un gesto impaciente. La viajera ahogó un grito de impotencia en la garganta.
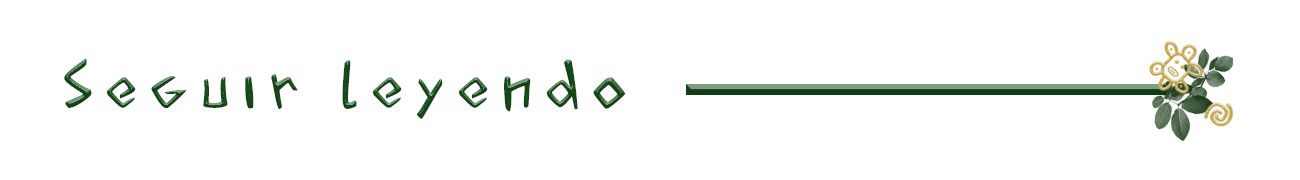
Crescencio se encerró en su despacho y Cris intentó persuadirlo varias veces para que la dejara entrar. Solo se oían sus lamentos desconsolados y el ruido de un objeto al ser lanzado contra la pared. La noche cayó sobre la viajera, triste y tenebrosa. Se dio cuenta de que cada minuto era esencial para liberar a Turey, y decidida a buscar una solución, corrió hacia la casa de los Bastidas. Necesitaba con desesperación hablar con Federica. Solo ella podía persuadir al bastardo de su hijo. Mandó al demonio los protocolos y tocó la puerta como si quisiera derribarla. Entró sin esperar a que la anunciaran, sin oír las quejas de los lacayos.
—¿Cuál es la habitación de Federica? —les gritó mientras cruzaba el largo pasillo.
—Mi señora no desea ser molestada —dijo una de las criadas.
La viajera se detuvo, respiró hondo y, al tomar a la criada por los hombros, le incitó a hablar. La mujer con la mirada le indicó cuál era la habitación. Cris suspiró y, con fuerza, irrumpió en los aposentos de Federica, quien se encontraba desnuda sobre el cuerpo de un esclavo negro.
—¡Largo de aquí! —gritó la viajera.
—¡Eres una insolente! —masculló Federica mientras cubría su cuerpo.
—Siento mucho arruinarte la fiesta, seguro que el criado me lo agradecerá —se burló Crismaylin, luego le reprochó—. ¿Cómo puedes estar tan tranquila sabiendo que a uno de tus hijos podrían colgarlo mañana?
Federica soltó una carcajada seca.
—¿No te importa que muera? —preguntó la viajera, tratando de tragar los nervios en su garganta.
—No te suenas estas palabras: yo no pienso mover ni un dedo para ayudarte —respondió Federica con sorna—. No tengo idea de cuántas veces te lo tengo que repetir: su destino es desaparecer junto con su pueblo. No me mires con esos ojos llenos de angustia, ¿qué quieres que hiciera? ¿Qué abogará por él ante Gabriel? Ni loca haría una estupidez como esa. Mi hijo no cederá, aunque mis rodillas sangren pidiéndole clemencia. Voy a mandar a oficiar una misa en su nombre si eso te hace sentir mejor.
Dos lágrimas gruesas y rápidas descendieron por las mejillas. La imagen de Turey muerto se reprodujo en la mente de la viajera como una daga en mi corazón. Se sintió estúpida al tratar de convencerla. El miedo que albergaba muy dentro se intensificó. Debía de buscar otra solución. La miró por última vez antes de salir. No había ningún rastro evidente de humanidad en sus ojos.
—Me la vas a pagar, Federica —dijo Crismaylin temblando de ira—. No estoy seguro de cómo lo haré, pero en algún momento me solicitarías algo y con gusto te lo negaré.
El labio de Federica se levantó en una sonrisa sin humor.
—En más de una ocasión quise ayudarlo. No tengo culpa de nada, mi conciencia está tranquila —Federica imitó el movimiento con la mano que le hizo Crismaylin el día que fue a su casa—. Ahora lárgate y no se te ocurra volver a buscarme para temas como ese.
Cris salió de la residencia de los Bastidas sintiéndose derrotada. Volvería a la casa para hablar con Crescencio, de lo contrario se jugaría la vida visitando a una persona para ofrecerle un trato. No podía dejar que Turey pasara la noche dentro de la fortaleza porque sabía que estaría muerto en cualquier momento.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top