13º CUENTO. El caballero.
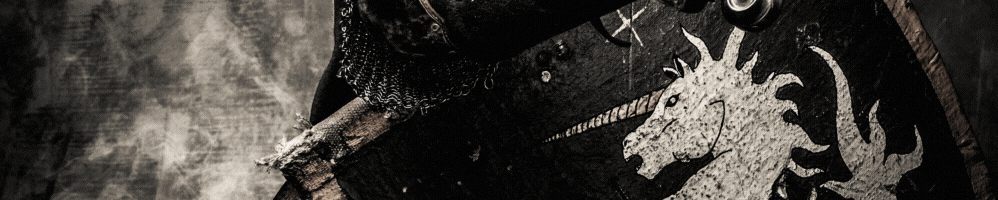
«El corazón del hombre es un laberinto, cuyos ventisqueros son muy difíciles de descubrir».
Eloísa
(1092-1164).
Inglaterra normanda, año 1097.
Guillermo de Ledes aspiró hondo el olor a brasas mientras analizaba la espada bendecida por el obispo. Daba la impresión de que alguna hechicera hubiera rociado el filo con un filtro de amor, pues ejercía un poder hipnótico sobre sus sentidos. No le clavaba la vista porque lamentara regalarla o porque dudase de la decisión de rescatar a su prometida, Matilde, de las garras del cruel John de Colchester acompañado tan solo por siete de sus más valientes amigos: nadie ignoraba que con ellos se sentía invencible desde siempre. Más concretamente, desde que habían compartido la primera experiencia iniciática de matar un oso en Normandía.
Sin embargo, esta vez superarían cualquier desafío anterior. Muy dentro de sí comprendía que la hazaña que pronto iniciarían sería digna de inmortalizarse por los juglares y por los trovadores para hacer las delicias de las cortes durante milenios: ocho caballeros combatiendo contra un ejército enemigo en tierra inhóspita. Observó el mango, adornado con un par de esmeraldas y con dos espinas de la corona de Jesús, que le habían costado el rescate de un rey, y su instinto le susurró que vencerían.
—Empecemos —le pidió Bernard, acercándose a la chimenea del salón frente a la que él se hallaba de pie—. Estoy listo y limpio, vuestras criadas me bañaron ayer tal como les ordenasteis. —Esbozó una sonrisa lobuna en tanto recordaba el sensual momento—. Estoy limpio de cuerpo y de espíritu, se ha borrado de mí todo pecado. Además, he pasado la noche en la iglesia rogándole a Dios que me conceda la fuerza necesaria para afrontar la dura tarea que nos hemos impuesto. Y he ido a la misa de la mañana.
—Seréis un excelente caballero, no tengo la menor duda —y, recalcando las palabras, agregó—: Debisteis permitirme que os armara mucho antes.
Bernard se había conformado con ser su escudero durante años porque no podía pagar las monturas de guerra y la celebración acostumbrada y se negaba a aceptar que se la costease. Recién ahora se lo permitía porque necesitaba ser uno de los ocho guerreros que combatirían hasta la muerte defendiendo los honorables principios de la caballería.
—Mi única ambición es serviros —pronunció, humilde, bajando la cabeza.
—Y lo continuaréis haciendo desde un sitial más elevado. —Guillermo le colocó la mano sobre el hombro—. La túnica roja con la que os enfundáis me señala que estáis dispuesto a dar vuestra sangre por Dios y por mí. Vuestras calzas negras os recuerdan que sois un simple mortal y que debéis ser valeroso, pero al mismo tiempo prudente. Y el cinturón blanco simboliza vuestra castidad.
—Me temo que esto último no lo cumpliré, mi carne es débil. Si no me creéis preguntádselo a vuestras sirvientas. —Y, pese a la dignidad de la ceremonia, ambos lanzaron una carcajada—. No pienso renunciar a una de las principales ventajas, que las damiselas se me echen en los brazos sin ningún esfuerzo. No tengo intención de convertirme en un monje.
—No lo espero, yo tampoco lo seré... ¿Estáis preparado, entonces, Bernard de Ruan, para ser armado caballero?
—Sí, milord, estoy preparado —repuso formal y con una entonación grave en la voz, provocada por la emoción.
Entonces Guillermo le calzó las espuelas de plata bañadas en oro y le ciñó la espada forjada por Aldis, el mejor maestro espadero de Inglaterra.
Bernard lo siguió con el arma blanca desenvainada hasta arribar a la Torre del Homenaje. Allí, formando una circunferencia, los otros seis aspirantes a héroes los esperaban. Se situó justo en el centro, arrodillándose a los pies de su compañero de batalla y benefactor.
—Juro por el Altísimo que moriré por Dios, por mi señor y por su tierra —pronunció Bernard, solemne—. Y que cumpliré con los preceptos de la pax, defendiendo a cuanto paupere se cruce conmigo, aunque ponga en grave riesgo mi vida.
—Levantaos, Bernard de Ruan —le ordenó Guillermo con rostro majestuoso.
Luego, en cumplimiento de la tradición, le dio tal pescozada en la mejilla que lo hizo retroceder un par de pasos.
—Recuerda este golpe, Bernard, si en algún instante te sientes tentado de incumplir tus promesas. —Acto seguido lo besó en la boca—. ¡Brindemos por nuestro nuevo caballero! El gigante que conseguirá que John de Colchester se prosterne ante él.
Y todos aullaron de felicidad. Eran conscientes de que esta celebración bien podría ser la última. Habían tenido la suerte de que ninguna guerra y de que ningún conflictus gallicus los separara, pero el destino podría disponer una prueba final para todos o para alguno de ellos.
Al alba se encontraron en el patio del castillo. Los ocho caballeros portaban con orgullo los yelmos —que lucían el repujado de un oso en la nuca— las cotas de malla de hierro que les rozaban los pies y las sobrevestas de seda negra con bordados de unicornios en blanco, que conjuntaban con las decoraciones de los escudos en forma de almendra. Infundían pavor sobre las sillas de montar, los pies apoyados en los estribos de los descomunales caballos de batalla forrados de metal, pues se asemejaban a los Jinetes de la Apocalipsis. Y más pánico daban al observar las espadas, las lanzas y los mazos, que no dudarían en emplear.
Guillermo, quien se trenzaba en la cintura el velo esmeralda que le había dado Matilde como prenda en el último torneo, desentonaba un poco. Y también el sacerdote Adney, el noveno hombre, cuyo ropaje negro lo transformaba en un cuervo y que era el único que cabalgaba una yegua.
Trotaron efectuando solo las pausas requeridas para beneficio de los equinos. La potra del cura resultó estar en celo y ser una coqueta, en los descansos estimulaba a los destreros levantándoles la cola. Y ellos, que habían sido adiestrados para atacar aplastando con las patas, mordiendo, coceando y empujando con la envergadura, se sentían halagados y la olfateaban, pero sin desprenderse de su actitud arrogante y marcial. Pegaso, el potro de Guillermo, fue el más indiferente de todos, como si quisiese dejar patente su impecable ascendencia.
—Se nota que no le inculcasteis la Biblia, se comporta como la princesa Salomé —bromeó Michel al clérigo, cuando este intentaba apartarla de los machos con gesto enfadado—. ¡Nunca he conocido una damisela con tan pésimos modales!
—Hace tanto que no yacéis con una mujer que sentís envidia de nuestros potros —se burló Robert de él—. ¡Oléis a jabalí! Si os bañarais cada tres meses quizá encontraríais alguna fámula vieja, desdentada y entrada en carnes que se animase a compartir con vos vuestro jergón.
—¡Jamás me bañaré! El agua y el jabón son malos para la salud. —Michel hizo la señal de la cruz—. Me limpiaron al nacer y al ser armado caballero, el próximo baño será después de morir.
Y los compañeros de gesta estallaron en carcajadas ante este comentario, sabiendo que no mentía. Todos eran jóvenes y exitosos, rondaban los veintitrés años, y el ánimo desenfadado se mantuvo durante el resto del trayecto. Hasta que acamparon cerca de Colchester con el propósito de presentarse ante el rival a la mañana siguiente. Thomas encendió la fogata en la que cocinó las gallinas salvajes que cazaron y que servirían de acompañamiento a las hogazas de pan blanco.
Cuando comían Robert los animó diciendo:
—¡Aquí estamos, los mejores caballeros del noble Guillermo de Ledes, preparados para batirnos a su lado contra el maligno John de Colchester! —y luego en dirección a Bernard, prosiguió—: Vos os perdisteis el último torneo porque estabais en Normandía. Nuestro señor humilló a ese demonio delante de lady Matilde y de todos los asistentes. Primero, lo arrinconó y lo aisló de los suyos. Luego, lo atontó y le propinó golpes con el mazo en el yelmo.
Se puso de pie y lo imitó: parecía un pato borracho. Con esto consiguió que sus iguales se desternillaran de la risa.
—Y así le ganó las armas, el corcel y un rescate millonario. —Laurent intervino, sonando presumido.
—Y, lo más importante, le ganó a la hermosa doncella —añadió Robert con voz pomposa—. Una princesa muy por encima de su rango que consiguió, no solo que su progenitor aceptase acogerlo en tan relevante linaje, sino que celebraran los esponsales en tiempo récord.
—Por eso temo que John le quite el honor para hacerme daño y quedarse con ella —susurró Guillermo, con el corazón en un puño—. Hoy, delante de vosotros, juro por Dios y por la Virgen que me casaré con Matilde aunque ese monstruo la haya violado. No deja de rondarme ahora mismo esa imagen, John deshonrándola para que yo la repudie. ¡No le daré el gusto! ¿Pero cómo puedo estar seguro de que aceptará el reto de batirse en un torneo contra nosotros? Tal vez le parezca irrelevante tomarse la revancha y nos mande a su ejército para acabar con nosotros... Y entonces: ¿qué será de mi prometida?
—En tal caso nosotros cumpliremos vuestro juramento, pero no os agobiéis adelantándoos a los acontecimientos. —Intentó tranquilizarlo Laurent—. Pensad, milord, que vos tenéis la sangre de reyes sajones por el lado materno y la de duques normandos por el paterno. Vuestro padre combatió al lado de Guillermo el Conquistador y contribuyó a desplazar a la aristocracia sajona que gobernó estas tierras durante medio milenio. Esa sangre es la que os ha dado el valor para conseguir todos los honores y las riquezas de la que disfrutáis, a pesar de ser un hijo segundón. Hemos cazado juntos jabalíes, ciervos y osos en Normandía, mañana arrollaremos a John de Colchester y a su ejército si se comportan como bestias sin ley.
Para aligerar el ambiente Durand, el trovador del grupo, pulsando las cuerdas del laúd compuso:
—Los ocho valientes caballeros
la puerta del castillo tiraron abajo.
Y a Colchester, el sucio,
hallaron comiendo ajo.
«Me voy, sois demasiado»,
con voz afeminada pronunció,
sin reconocer que lo había castrado
la princesa Matilde en un ataque de furor.
Y así como fueron uno en el torneo,
en medio de juglares, de trovadores y de heraldos
inmortales se volvieron
y el amor triunfó.
Todos aplaudieron y rieron imaginando la escena, aunque el sacerdote aprovechó, como siempre, para hacerlos sentir culpables:
—¿Os dais cuenta de que por vuestras acciones ahora mismo lady Matilde sufre las consecuencias? Participásteis, soberbios, pavoneándoos para conseguir gloria, honores y dineros. Con vuestra ira generasteis un odio intenso en John de Colchester, que se vengó robándoos la novia a uno de vosotros. Hoy, perezosos, todavía os regodeáis en ese supuesto triunfo al que os condujo la avaricia de haceros con las armas, con los rocines, con los rescates y con el premio. Os disteis a la gula en los banquetes, mientras duraron las celebraciones, y disteis rienda suelta a la lujuria con las damiselas. ¡¿Es que me queda algún pecado capital por sumar a vuestra lista?!
—¡Ay, padre Adney, qué poco comprensivo os mostráis con nuestras debilidades! —exclamó Michel, haciendo aspavientos con las manos—. ¡Cómo se nota que desconocéis la emoción de los lances!
—Los lances al que suelen emocionar es al Maligno y a su legión de depravados demonios. Más de una vez los han visto disputando un torneo donde horas antes celebraron otro los mortales. —El cura abrió los brazos englobándolos a todos—. Al igual que a vosotros los fascinan los sonidos de los cascos de los caballos y las nubes de polvo seco que levantan. Y, más que nada, el ruido del metal cuando se entrechocan las espadas o cuando estas despanzurran a los cristianos. Como veis, vuestras almas están bien dispuestas para ser capturadas por el Enemigo.
—¿Os olvidáis, acaso, de que los conflictus gallicus nos sirven de entrenamiento para las cruzadas? —se molestó Thomas también.
—No precisáis mediros en torneos como gallos para ir a Ultramar y liberar los Lugares Santos de los infieles —le replicó el clérigo sin exponer ningún argumento.
—Como los fallecimientos están a la orden del día mi hermano menor siempre nos anima a los mayores a participar en la cruzada promovida por el Papa Urbano II —masculló Guillermo con ironía—. Y también en todos los torneos: tiene la esperanza de que suframos un accidente mortal al desplomarnos desde los caballos o de que algún rival nos ensarte con la lanza. Pretende que nuestra estirpe continúe por su rama y sin que la herencia se divida.
—Pues deberíais manteneros alejados de ellos —insistió el padre Adney.
—Vuestro hermano menor es un cobarde —recalcó Allard despreciativo—. Nunca se acercaría a los valores que vos personificáis. Vos, al igual que el unicornio que visteis en el bosque cuando erais niño, representáis la pureza, la valentía, el orgullo, la nobleza de corazón. Y me atrevo a afirmar con rotundidad que Matilde, al igual que la doncella virgen del cuento, seguirá siendo pura, se unirá a vos y os domará.
—¡Dios os escuche! —Guillermo colocó una palma frente a la otra como si rezara—. No obstante, la amo por encima de todo y aunque ya no lo sea me casaré con ella. ¡Se lo debo!
Al otro día constataron, al arribar al castillo del adversario, que John los esperaba en el techo, rodeado de arqueros que los apuntaban. Un pequeño desliz y el conflicto terminaría en tragedia.
Guillermo se levantó la visera del yelmo y le ordenó a sus hombres que se detuvieran. Acto seguido avanzó montado en la cabalgadura.
—John de Colchester —bramó y lo observó sin parpadear—, ¿no me vais a permitir que entre para parlamentar?
—¿Se os ha perdido algo por aquí? O quizá seais tan imprudente que rozáis la locura —repuso a gritos el aludido—. ¡Ay, no, lo había olvidado! ¡Vuestra prometida os abandonó y me pidió asilo!
—Como podéis apreciar no he venido con mi ejército, sino tan solo con mis siete mejores hombres. —Guillermo ignoró el comentario—. ¿No os preguntáis por qué lo he hecho?
—¿Por qué no sumáis al pájaro negro que lleva la Biblia? Porque yo cuento nueve hombres —lo contradijo John, hiriente—. Si el cura es reemplazable permitidme que mis arqueros lo utilicen de blanco.
—¡Hacedle daño y lo pagaréis! —exclamó Guillermo, desenfundando la espada.
—No os encontráis en posición de atemorizar a nadie, estáis a mi merced. —Largó una carcajada.
—¿Esto significa que tenéis miedo de aceptar la revancha a nuestro último torneo? Vuestros caballeros no querrán seguir a alguien que carece de valor. —Guillermo pretendió tocarle el amor propio.
—¿Y cuál es el premio? —le preguntó John rascándose la nuca—. En este instante tengo todo lo que necesito.
—Lo tenéis porque raptasteis a lady Matilde, mi prometida. Ella nunca incumpliría los votos por propia voluntad —pronunció lentamente, vocalizando cada palabra.
—¡Matilde me dio esperanzas! Y al mismo tiempo, jugando a dos bandos, os entregó una prenda en el torneo. ¡¿Por qué debería tener contemplaciones con ella?! —después, sin poder controlarse, chilló—: ¡Sigo pensando que más sencillo es ensartaros!
—¿Me estáis diciendo que la habéis violado a modo de castigo? —La furia traspasó a Guillermo como si fuese una flecha—. ¿Seríais capaz de acarrear tanto deshonor a vuestra estirpe? Tened presente que ya hemos celebrado los esponsales, le he pagado a los padres y solo falta la traditio puellae. ¿Y qué hay del ideal de la caballería, de la virtud, del honor, de la defensa del débil y de la protección del desvalido?
—¡No he violado a lady Matilde, me acusáis sin fundamento! —pronunció, al fin, John de Colchester, dejando de torturar a su rival.
—¿Y por qué lo habéis insinuado? —se enfadó Guillermo.
—Yo no os he insinuado nada en absoluto, vuestra mente juega con vos —le mintió, poniendo una entonación más amable—. Si permanecéis en vuestro sitio la acercaré hasta la puerta.
Guillermo de Ledes recordó la exhortación del sacerdote y se mantuvo en silencio, limitándose a asentir con la cabeza. Temía que de hablar pudiera lanzar acusaciones a diestro y siniestro que tuvieran como consecuencia una acción negativa por parte de John. Obtuvo su recompensa porque, quince minutos después, escuchó el rastrillo y lady Matilde apareció en el acceso al castillo acompañada por su captor.
—¡No os preocupéis, milord, estoy sana y salva! —chilló la joven—. ¡John de Colchester no me ha tocado! Me ha tratado como a una invitada y me ha tenido escoltada todo el tiempo por lady Arabella, una dama de reconocida virtud.
Guillermo exhaló el aire contenido y se relajó un poco.
—Me alegro de que haya sido así —y, enfocando la vista en el rival, prosiguió—: ¿Significa esto que aceptáis el reto?
—Sí, ocho caballeros contra ocho. Y sin preparativos previos, salimos ahora mismo y en el campo en el que esperáis nos medimos. —Presumió de valor delante de la princesa—. El que gane se casará con la damisela.
—¡Eso es imposible, lord John, yo no soy un objeto sin voluntad! —se enojó la muchacha al ver que decidía por ella—. He jurado casarme con lord Guillermo y así lo haré.
—¡Pues entonces id preparando montañas de oro y de plata! —gruñó el secuestrador, cogiéndola del brazo y arrastrándola dentro de las murallas.
Guillermo de Ledes reprimió la rabia e intentó calmarse. Giró y se acercó a los suyos, poniendo el potro al paso.
—¡Ese bellaco es indigno de llamarse caballero! —aseveró Robert con énfasis.
—Al menos aceptó batirse, debo reconocer que temía que se negara —les confesó Guillermo a sus vasallos—. Haremos los mismos movimientos del último torneo, pero en vez de ir a la derecha iremos a la izquierda. De esta manera lograremos desconcertarlos.
—¡Me parece genial! —exclamó Durand, que cuando no trovaba se convertía en el guerrero más temible.
El sacerdote, en cambio, negó moviendo con exageración la cabeza y los regañó:
—¡Jamás aprenderéis! Pensáis salir del problema de la misma forma en la que os metisteis en él.
—Dadme una opción distinta para recobrar a mi prometida y la seguiré. —Y el cura, por primera vez, mantuvo la boca cerrada.
No tuvieron que aguardar demasiado. Pronto John abandonó con los hombres elegidos su refugio y se situaron delante de ellos a varios metros de distancia. El hedor de la bosta de caballo se mezclaba con el de la hierba cortada, aunque los yelmos y la concentración de los contendientes les impedían percibir cualquier detalle que considerasen banal.
—Mi heraldo bajará el brazo para indicar el comienzo —y acto seguido lord John, fanfarrón, le advirtió—: Id mentalizándoos de que vais a perder.
Pero, cuando la señal anunció el inicio, sus compañeros giraron hacia el lado izquierdo y separaron al secuestrador de sus caballeros. Sin darle tiempo a reaccionar, Guillermo lo zurró con la maza sobre el cráneo. Y, aunque se hallaba protegido, se desplomó sobre el suelo boca abajo desde lo alto del rocín. Poco después sus compañeros efectuaban la misma proeza con el resto de adversarios.
Nadie acudió a socorrerlos ni amenazaron a los ganadores. Simplemente levantaron el rastrillo, abrieron la puerta y lady Matilde corrió hacia ellos.
Guillermo se quitó el yelmo, bajó de Pegaso de un salto y la recibió con los brazos abiertos.
—¡Mi amor, nunca volveréis a alejaros de mí! Yo os protegeré mejor que vuestro padre —le prometió, abrazándola con fuerza—. Adney, venid aquí. Deseo que celebréis ahora mismo nuestra boda.
Aunque no le había adelantado las intenciones, el clérigo no se asombró de la orden, pues sospechaba que esta era la razón de su presencia allí.
—Estáis en ayunas, es antes del mediodía y hay público presente para testificar este sacramento. Daros la mano.
Antes de hacerlo, Guillermo se desenredó el velo de la cintura y recuperó las sortijas allí escondidas. Luego le entregó a Matilde el anillo más grande y a sus amigos la tela, que la sostuvieron por encima de la cabeza de los novios.
—Yo, Guillermo de Ledes, con este anillo me caso con vos y con mi alma y con mi cuerpo os honro. —Le colocó la sortija en el dedo con gesto conmovido.
—Yo, lady Matilde, con este anillo me caso con vos y con mi alma y mi cuerpo os honro. Juro por Dios, además, que soy virgen y que nadie me ha mancillado. —Y, con lágrimas en los ojos, se lo colocó.
—Yo, como representante de Dios, bendigo este sacramento y os bendigo a vosotros, Guillermo y Matilde. Tendréis un matrimonio largo y fecundo. Podéis besar a la novia. —Adney esbozó una sonrisa.
Y el noble no se hizo rogar. Le dio un beso tan largo y tan apasionado sobre los labios que los arqueros enemigos que vigilaban desde el techo prorrumpieron en aplausos.


Acompañamiento. La comida principal era el pan: blanco en el caso de los nobles y negro en el de los estamentos más bajos. De ahí que al resto de las viandas se las llame acompañamiento.
Conflictus gallicus (contienda francesa). Se le llamaba así al torneo, el evento en el que un grupo de caballeros se enfrentaba a otros. No confundir con la justa, el choque entre dos contendientes, que es posterior en el tiempo.
Guanteletes. Pieza metálica que protegía las manos.
Juglar. Artista ambulante que vivía de su profesión de recitar, cantar, bailar o hacer juegos. Daba espectáculos en la calle, en los banquetes y en las fiestas.
Ledes. Actual ciudad inglesa de Leeds. En la época medieval no existían los apellidos, las personas eran conocidas por su nombre y el lugar del que provenían o por el nombre y un apodo.
Pax. Los obispos de algunas diócesis, preocupados por la violencia imperante y por cómo esta impedía el comercio y la vida económica en general, consiguieron que se respetasen determinados sitios (los santuarios, los hospicios, los mercados, los pasos, los caminos) de tal manera que quien cometía actos violentos en ellos era excomulgado. También se protegían a ciertos individuos, los más débiles.
Paupere. Persona considerada débil: niños, mujeres, ancianos, discapacitados, etc.
Pescozada. Parte del rito de armar caballero en el que se propinaba un golpe fuerte en la mejilla, tal como se relata en el cuento. El toque con la espada lo sustituyó, pero más cerca del final de la Edad Media.
Traditio puellae. Consistía en la entrega de la novia, cuando esta abandonaba el hogar paterno para irse al del marido.
Tregua Dei. Se diferenciaba de la pax en que la violencia se erradicaba durante determinados días de la semana. Así, si alguien cometía un asesinato desde la tarde del jueves hasta la tarde del domingo era excomulgado.
Trovador. Eran músicos, compositores y poetas, la mayoría pertenecientes a la nobleza, que interpretaban sus obras o las hacían interpretar por juglares.
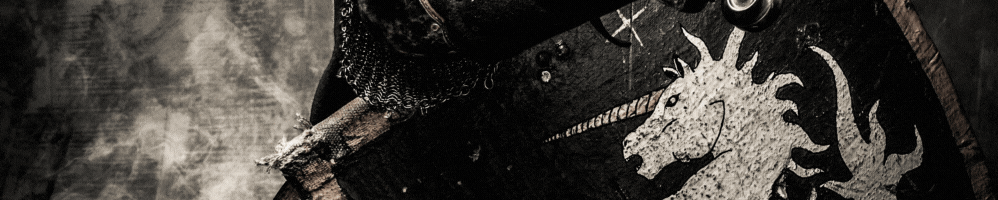
Si deseas saber más puedes leer:
—El hombre medieval, edición de Jacques Le Goff. Alianza Editorial, Madrid, 1991. Ve a las páginas 85 a 120 sobre el tema El guerrero y el caballero, escrito por Franco Cardini.
—La conquista normanda de Inglaterra, escrito por Abel de Medici. Revista National Geographic Historia del 14 de octubre de 2020.
—Esplendor y ocaso de la caballería medieval. La era de los caballeros, artículo de José Luis Corral. Revista National Geographic Historia número 66, de diciembre de 2017, páginas 90 a 105.
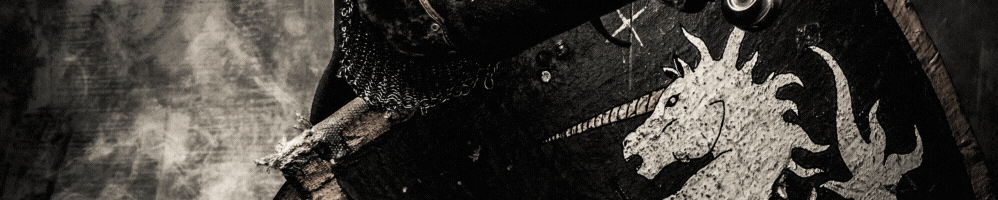
https://youtu.be/DRZhGLZ6jOc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top