ᴄᴀᴘɪᴛᴜʟᴏ ᴛʀᴇꜱ
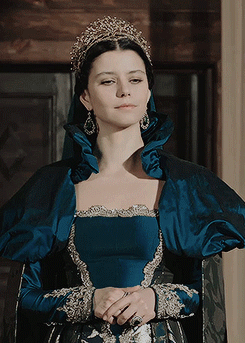
ᴄᴀᴘɪᴛᴜʟᴏ ᴛʀᴇꜱ
━━━━━━━━━━━
━━━CANTA, OH MUSA, LA HISTORIA DE UNA DIOSA QUE ENCUENTRA SU LUGAR EN EL MUNDO.
Antheia emprendió su camino hacia el sur del continente, esta vez acompañada de su cuervo, a quién nombró Kairos.
Caminaba con paso firme por el denso bosque, su rostro iluminado por los últimos destellos de la tarde. Kairos volaba por encima de ella, a veces se posaba sobre su hombro, otras veces se deslizaba por el aire, siempre vigilante.
El viento soplaba suavemente entre los árboles, trayendo consigo el aroma terroso del bosque y el eco distante de los ríos que recorrían las montañas. Antheia respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco la llenaba de una sensación de liberación con cada paso que daba hacia el sur. Algo allí la llamaba, no estaba segura qué, pero algo muy dentro suyo le decía que hacía allá debía ir.
El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un naranja dorado cuando se acercó a Rodas.
De repente, Kairos dejó escapar un suave graznido, como si quisiera llamar su atención. Antheia levantó la mirada, siguiendo el vuelo del cuervo hasta que se posó en la rama más alta de un árbol cercano. La observó con sus ojos oscuros, tan profundos como el mismo abismo.
—¿Qué ves? —le preguntó en voz baja, aunque sabía que el cuervo no respondería con palabras.
Kairos dejó escapar un segundo graznido, y echó a volar.
La joven diosa aceleró su paso, sintiendo una creciente sensación de que algo la esperaba. El aire fresco se mezclaba con el aroma del mar, y a lo lejos, la silueta de una antigua estructura emergió entre los árboles.
—¿Un templo?
Las columnas rotas y cubiertas de musgo le indicaba que estaba abandonado, nadie parecía haberlo visitado en años, ni humanos o dioses.
El cuervo se posó sobre una de las piedras quebradas del templo, mirando a Antheia con sus ojos brillantes y observadores. Ella se acercó con cautela, su corazón latiendo un poco más rápido.
Dentro estaba todo sucio, abandonado y oscuro, el olor a humedad se filtraba por las gruesas paredes de piedra. Vislumbró una gran estatua en el interior, y supo que este era uno de los templos de Apolo. Uno que no tenía importancia para él, dado el estado en el que estaba, y aparentemente, tampoco los habitantes del lugar.
«Abandona todo lo que no le interesa» pensó frustrada.
Los sollozos le hicieron prestar atención. En el centro del templo, reclinada sobre un altar un poco más arreglado que el resto, se encontraba una joven mujer arrodillada, con las manos unidas en oración sin parar de llorar.
Estaba embarazada y en avanzado estado aparentemente por el esfuerzo de mantener la postura. Aún así, aquella vista conmovió el corazón de Antheia. Había restaurado lo que podía del altar, limpiando las piedras, adornándolas con flores marchitas que había en los alrededores, todo en un intento desesperado por agradar al dios.
—Gran Apolo, señor de la verdad y el orden —dijo, sus palabras saliendo entre sollozos—, te ruego que me mires, que veas mi desesperación. Te he traído mis humildes oraciones, las ofrendas que he podido conseguir con el sudor de mi frente y las lágrimas de mi alma. He pecado, Apolo, sé que mi vida no ha sido recta, que el camino que recorrí me llevó lejos de la honra de mi familia. Pero no soy malvada. Mi hijo... este niño que crece dentro de mí, no es su culpa. He sido rechazada por aquellos que debieron amarme, abandonada por el padre que debió protegerme. Despreciada por el hombre que dijo amarme. Estoy sola. Sola y temerosa de lo que vendrá.
La joven se inclinó más, como si el peso de sus palabras y su dolor le exigiera postrarse aún más ante el dios. El viento sopló con fuerza, pero su voz se mantuvo firme, resonando en las paredes de piedra del templo.
—Te pido, oh poderoso Apolo, no por mí, sino por el hijo que llevo. Guíame, dame fuerzas para seguir adelante. Si he de vivir, quiero hacerlo para darle lo mejor a mi hijo, aunque mi mundo se derrumbe alrededor. Si has de castigarme, te lo ruego, hazlo con misericordia, pero no dejes que el peso de este pecado recaiga sobre él.
Se quedó en silencio unos momentos, los ojos cerrados, el rostro lleno de un dolor callado pero profundo. Después, con un último suspiro, completó su oración.
—Si aún tienes algo de compasión por los desdichados, te pido que me protejas, que me guíes. No sé a dónde voy, pero si mi destino está marcado, que al menos sea con tu luz.
Se quedó en silencio, los ojos fijados en el altar, esperando una señal, un susurro, cualquier cosa que pudiera aliviar su angustia. Pero el templo permaneció en silencio, y la única respuesta fue el eco lejano de las olas del mar.
Antheia dio un paso adelante. Aquellas palabras habían calado profundo en su corazón herido. Sintió la presión en su pecho, la necesidad de acercarse, de sanarla. Recordó sus propios días de angustia, su dolor tras la pérdida de su hija, el vacío que dejó la ausencia de quien nunca pudo sostener en sus brazos. Nadie vino a ayudarla cuando lo necesitó, no en el momento exacto, al menos.
Y esa sensación de soledad, de rechazo, se había impregnado en ella para siempre. Esta joven no debía ser mucho mayor que ella cuando se casó, pero ya estaba sufriendo el peso de la vida marcada por la traición y el abandono.
Podía sentir en su alma el dolor ante promesas de amor falsas y rotas.
El cuervo, como si comprendiera, graznó suavemente y voló en círculos por encima de la joven, trazando una ruta en el aire. Ella levantó la cabeza en respuesta al sonido, y sus ojos, rojos y agotados, encontraron la figura de Antheia en la puerta del templo. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero no dijo nada, como si esperara que la diosa dijera algo, hiciera algo.
—¿Quién eres? —preguntó con voz temblorosa.
Antheia, por un momento, no supo qué responder. Algo en su pecho se apretó al ver la angustia en el rostro de la mujer. Su mente, impulsada por una compasión que nunca había sentido tan fuerte.
—Clamaste por ayuda —susurró—. ¿Cómo te llamas?
La joven se limpió los ojos, pero no dijo nada al principio. Sus labios temblaron y luego, con voz quebrada, comenzó a hablar.
—Irene.
—Mi nombre es Antheia y he escuchado tus oraciones —se presentó, dejando ver un poco de la divinidad que contenía en su interior.
El templo se iluminó de un resplandor cegador en la oscuridad de la noche, Irene se cubrió los ojos y las lágrimas se intensificaron. Su corazón se aceleró al darse cuenta que una diosa estaba ante ella.
¡Finalmente! ¡Alguien la había escuchado!
La joven diosa entendía la desesperación de Irene, la sensación de estar rota, abandonada, la opresión del alma que parecía no encontrar salida.
—No tienes que temer, Irene —dijo con voz tranquila, llena de una calidez inesperada en su tono. Se arrodilló frente a ella, un gesto que no hacía a menudo, pero que sentía apropiado en ese momento—. Escuché tus oraciones, y tu dolor no me es ajeno.
Irene bajó las manos cuando el brillo se apagó, aun llorando, pero de saberse por fin en paz.
—Mi señora...gracias —sollozó.
Antheia dio unas leves palmaditas en su mano y se puso de pie, observando con desdén el templo.
—A partir de ahora, este templo me pertenece y seré conocida como la diosa de las mujeres abandonadas, las madres y los niños —decretó con firmeza—. Bajo mi protección, todos aquellos que me necesiten siempre encontrarán consuelo. Mis puertas siempre estarán abiertas para ellos.
Inmediatamente, levantó las manos en alto y su silueta envuelta en un aura dorada y suave que destellaba con tonos rojizos. Un susurro apenas audible escapó de sus labios.
El aire dentro del templo vibró con una energía renovada. Se volvió mucho más grande, más esplendoroso y lujoso. Las paredes de piedra, antes cubiertas de moho y tierra, comenzaron a perder su suciedad, dejando a su paso la piedra limpia y reluciente, que pronto se cubrió de una maleza repleta de flores de campanillas lilas y blancas. Del suelo surgieron patrones delicados y el altar se volvió de mármol con adornos de oro y rubíes. Y por encima, un tragaluz circular comenzó a abrirse en el techo, permitiendo que la luz de las estrellas y la luna inundara el santuario.
Alrededor del tragaluz, y por todo el techo, las constelaciones se grabaron con precisión divina, titilando con un brillo etéreo, como si estuvieran vivas. Al fondo del templo, en una esquina, una pequeña fuente comenzó a brotar de entre las piedras, su agua cristalina brillando como plata líquida bajo la luz.
La estatua de Apolo se derrumbó por completo y de sus restos se volvió a unir, creando una de Antheia.
Irene observaba todo con los ojos muy abiertos, sus lágrimas resbalando aún por sus mejillas, pero esta vez no eran de dolor. Era como si todo el templo respirara de nuevo, como si despertara de un sueño eterno. Se llevó las manos al vientre, instintivamente protegiendo a su hijo, y sintió por primera vez en mucho tiempo una ola de esperanza recorrer su cuerpo.
Antheia sonrió, satisfecha con su obra. Se giró hacia Irene, quien miraba todo a su alrededor con incredulidad. La joven se arrodilló de nuevo, esta vez no con desesperación, sino con gratitud profunda.
—Este lugar será un refugio —dijo Antheia, su voz como una caricia que se extendía por el templo—. Aquí nadie será rechazado ni juzgado. Las mujeres encontrarán consuelo, las madres encontrarán fuerza, los niños protección y los abandonados hallarán un hogar.
Volvió a mirar el templo, ahora resplandeciente y vivo, lleno de promesas y esperanza. Kairos graznó desde lo alto, como si aprobara el resultado.
—¿Te gusta? —preguntó sonriendo, y el cuervo volvió a graznar—. Ve, mi precioso alado, lleva la noticia a todos tus compañeros y que se difunda. Que en todas partes se conozca mi nuevo dominio, que aquellos que claman en soledad, encuentren bajo mi manto divino santuario.
Mientras Kairos emprendía vuelo en la oscura noche, volvió a mirar el templo, ahora resplandeciente, y sintió en su corazón que había creado algo más grande que un refugio: había marcado el comienzo de un legado.
Por fin estaba comenzando a sentirse completa. Por fin tenía algo solo suyo. Por fin sentía que su propio dolor encontraba una razón de ser.
Se giró hacia Irene y le tendió la mano.
—Levántate —ordenó con dulzura.
Irene tomó su mano, temblando todavía, pero con un brillo de esperanza en sus ojos. Antheia sabía que este era solo el inicio: su templo pronto estaría lleno de aquellas almas rotas que el mundo había desechado, y bajo su protección, volverían a florecer.
—Mi gran señora, agradezco su corazón noble y compasivo —murmuró con temor—, pero... ¿el señor Apolo no se ofenderá por robarle su templo?
—Como esposa suya, pienso que no le molestará que tome algo que no quiso —dijo en su lugar con una sonrisa burlesca. Claro que se enojaría, pero a fin de cuentas, él le dijo que buscara su camino—. Y si no, tendrá que hablar conmigo.
—¡Qué maravilla! —exclamó Irene sorprendida—. No era consciente que el brillante Apolo había tomado una esposa.
Antheia frunció los labios. Apolo no había hecho nada por ayudarla a que su nombre se extendiera más allá de los muros de Delfos. Incluso siendo el centro del mundo, aquel que recibía visitas de todas partes en busca de profecías, su nombre había quedado en el olvido, empañado por el esplendoroso poder de su esposo.
No importaba. Pronto cada rincón del mundo sabría su nombre. Pronto muchas naciones la adorarían.
—Este templo será tu refugio —dijo en su lugar—. Aquí, ni tú ni tu hijo serán rechazados.
Irene asintió, las lágrimas cayendo nuevamente por sus mejillas, aunque esta vez no eran de tristeza, sino de alivio.
—Gracias, mi señora. —Su voz salió temblorosa pero sincera—. No tengo nada que ofrecerle, salvo mi lealtad y devoción. Cuidaré su templo con mucho amor, y cuando los desvalidos comiencen a llegar, engrandeceré su nombre para que sepan quién es quién los cuida.
Antheia la observó con ternura. Extendiendo su mano, una luz tenue brotó de su palma, y en el pecho de Irene apareció un pequeño emblema brillante, como una flor delicada que se desvanecía lentamente en su piel.
—Este es mi sello —dijo Antheia—. Serás mi primera sacerdotisa. Enseñarás mis mandamientos, mis órdenes y valores. Serás el faro inicial de luz para todas.
Irene llevó una mano al lugar donde la luz había tocado, sintiendo un calor reconfortante en su interior.
—Gracias... —murmuró, sin palabras suficientes para expresar lo que sentía.
Antheia asintió, dando un paso atrás. Su mirada se dirigió hacia el altar, donde las flores ahora brillaban con una vitalidad casi mágica. Su templo estaba restaurado, al menos en su estructura, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Este santuario sería un hogar para todas aquellas almas perdidas que vagaban en la oscuridad.
—Mis perros cuidarán de tí cuando yo tenga que ausentarme. Aquí nadie te hará daño.
Praxias y Spherion aparecieron por la entrada del templo, gruñendo en la oscuridad de la noche. Irena las miró con la boca abierta, y pese a su tamaño y ferocidad, tal como dijo Antheia, no sintió temor alguno.
Ambos se acercaron a ella, olfateando su vientre hinchado y se postraron a sus pies.
—Ellos serán el animal de este templo. Leales, protectores, amorosos. Serán el emblema de la familia.
La joven asintió con fervor, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, su vida tenía un propósito.
Antheia miró su obra, encantada con el resultado del templo que ahora llevaba su nuevo nombre: Antheia Eumētēr.
Antheia, la Buena Madre.
Su decisión estaba tomada: protegería a aquellas que, como ella, habían sido ignoradas y dejadas atrás. En ese momento, sintió que su papel en el mundo comenzaba a definirse con claridad.
«Que todos los abandonados encuentren en mí el consuelo que nunca recibí».
≿━━━━༺❀༻━━━━≾
Poco a poco, desde los poblados más cercanos, fueron llegando toda clase de personas, no solo mujeres que buscaban su ayuda, también heridos y enfermos, huérfanos y ancianos abandonados a su suerte por sus familias.
Sin pensarlo, en unos pocos meses, ya tenía al menos cinco sacerdotisas entregadas completamente a su culto. Crearon cánticos en su nombre, modos de ofrendarla y ritos ceremoniales, incluso las había escuchado hablar de planear un festival en el inicio de la próxima primavera.
Cuando el hijo de Irene nació, fue todo un acontecimiento. El primer bebé nacido en su templo. Hubo cantos y festejos por al menos tres días.
Antheia caminaba descalza por los jardines del templo, donde la vegetación prosperaba de manera casi milagrosa. Las flores brotaban en cualquier rincón tocado por sus manos, y el aroma de las rosas, las lavandas y los lirios llenaba el aire. Sin siquiera planearlo, su conexión de nacimiento con la primavera había creado un dominio secundario, diosa del renacimiento primaveral.
Había recibido la visita de Demeter, y sorprendentemente, esta vez con una sonrisa sincera, había aceptado que quizá su divinidad había sido bien entregada. Se disculpó con ella por haber dudado de sus capacidades y la invitó en el cambio de estación a pasarlo con ella y su hija, Perséfone. Siendo una diosa menor del renacimiento primaveral, podría ayudarlas en su trabajo.
Sin duda aceptó. Sería bonito convivir con otras diosas.
Y ante este nuevo acontecimiento, empezaron a llegar algunos sátiros y ninfas, que pronto se pusieron a su servicio, cuidando del templo con esmero y dedicación al saber el corazón bondadoso de la diosa.
Miró a su alrededor. Los enfermos, que habían llegado arrastrando sus cuerpos doloridos, se sentaban ahora bajo la sombra de los olivos, con rostros aliviados y esperanzas renovadas.
Una joven doncella corrió hacia ella, agitada pero con una sonrisa. Se detuvo a unos pasos y bajó la mirada con respeto.
—Mi señora, han llegado viajeros de Atenas. Quieren verla. Dicen que traen ofrendas y buscan su bendición.
Antheia inclinó la cabeza, complacida. Atenas. La ciudad de la sabiduría y la estrategia. Si hasta allí habían llegado rumores de su nombre, significaba que su influencia estaba creciendo más allá de Rodas. El reconocimiento era un bálsamo para su orgullo herido, una prueba de que no había nacido sólo para ser la sombra de alguien más.
—Acompáñalos al salón principal —ordenó suavemente, sin perder la sonrisa—. Les daré la bienvenida yo misma.
Mientras la joven se marchaba con rapidez, Antheia se detuvo frente a una estatua aún en proceso de construcción. Era una representación de ella misma, apenas esbozada en piedra. Acarició el mármol frío con la punta de los dedos. Ya les había dicho que ella misma podría hacerlo con un movimiento de manos, pero los escultores de la ciudad querían honrarla, trabajaban día y noche para perfeccionar cada detalle y hacer su templo aún más grande y hermoso.
—No se compara con tu belleza —dijo de pronto una voz familiar a su espalda.
Antheia giró con calma, pero en su interior, un escalofrío le recorrió la columna.
—Esposo —dijo sin molestarse en ocultar su desdén.
Apolo estaba apoyado contra una columna, la miraba con el mismo desagrado que ella. Estaba vestido con una túnica morada que dejaba al descubierto su fuerte pecho, colgaba grácil sobre sus caderas.
Le mantuvo la mirada firme, sin permitir que su expresión revelara la tormenta interna que desataba su presencia.
—¿Qué es esa mirada en tus ojos? —preguntó él enarcando una ceja—. ¿Acaso sigues enojada conmigo? Debo recordarte que has invadido uno de mis templos y te has adueñado de él. Soy yo quien está enojado.
Antheia frunció los labios para evitar gritarle. No haría un espectáculo, no frente a su gente.
—Ven conmigo —masculló entre dientes.
No lo esperó, emprendió el viaje hacia el interior del templo, pasando por el pasillo lateral que daba a su habitación personal. Sabía que la estaba siguiendo, y con cada paso que daba, su furia crecía más.
Abrió las puertas de su habitación con fuerza, el golpe resonó en las paredes de piedra. La luz dorada del sol entraba a raudales por las amplias ventanas, iluminando el espacio modesto pero lleno de vida. Había flores frescas en jarrones de barro, guirnaldas verdes colgando del techo y una suave fragancia a lyriana impregnando el aire. Era un espacio suyo, un refugio que no compartía con nadie, y que ahora se sentía contaminado por Apolo.
—Adelante, esposo —soltó con sarcasmo, girando sobre sus talones para mirarlo.
Apolo entró con paso elegante, las manos cruzadas a la espalda y el ceño fruncido. Su presencia llenaba la habitación. Parecía tan fuera de lugar allí, entre los colores suaves y el verdor primaveral, y al mismo tiempo tan imposible de ignorar.
—Así que esto es lo que has hecho —comentó con desdén, echando un vistazo rápido al entorno—. Me abandonaste, abandonaste Delfos, y te escondiste aquí, ¿para qué? ¿Para convertir mi templo en un lugar de ofrendas a ti?
—¡No me escondí de nada! —replicó, sintiendo cómo la sangre le hervía—. Y por favor, no vengas ahora a quejarte por esto. Hace un año que estoy aquí, más de dos desde que me fui y solo apareces cuando mi culto ha llegado tan lejos. Este templo estaba tan abandonado que estaba cayéndose a pedazos, los mortales no lo visitaban, tenías una única fiel que seguía rezándote y ni siquiera la escuchabas. Si los pobladores aceptaron tan fácil que una diosa menor usurpara el terreno de un Olímpico es porque tal vez se cansaron de esperar y adorar a un dios que solo mira su reflejo en el agua.
Apolo clavó sus ojos dorados en ella, brillando con la misma intensidad de su enojo. Dio un paso adelante, y aunque su voz se mantuvo controlada, cada palabra era un veneno contenido.
—Sigue siendo mío, incluso si las piedras llevan ahora tu nombre en los labios de quienes las tocan. Tú no estabas aquí cuando se construyó.
—Si ese es el caso, Delfos no era tuyo. Le pertenecía a Gaia y a Temis, y tú se los robaste.
—¡No te pongas al mismo nivel que yo, Antheia! Yo maté a Pitón para tomarlo y lo hice porque casi mata a mi madre, tú lo tomaste sin ningún derecho.
—¿Sin ningún derecho? —replicó Antheia con una risa amarga, entrecruzando los brazos sobre su pecho—. ¿Y cuál es mi crimen, Apolo? ¿Haberlo reconstruido? ¿Haberle devuelto la vida? —Su voz se endureció, fría como una mañana de invierno—. Porque no fue mi culpa que tus fieles te abandonaran. Eso lo hiciste tú solo.
Apolo frunció el ceño y dio otro paso adelante, la luz del sol reflejándose en su cabello dorado, casi otorgándole un halo divino. Pero sus ojos... sus ojos eran un incendio contenido.
—Mi culpa —repitió en un susurro peligroso, acercándose lo suficiente para que sus rostros estuvieran apenas a un palmo de distancia—. ¿Sabes lo que fue culpa tuya, Antheia? —Su voz vibraba con la intensidad de un trueno lejano—. Que desaparecieras sin decir nada. Que me dejaras solo en Delfos, con todo el trabajo, mientras tú... —hizo un ademán con la mano, como si el lugar le provocara desprecio—. Mientras tú jugabas aquí a ser una diosa mayor.
Antheia sintió cómo su furia amenazaba con desbordarla. Un calor sofocante le subió hasta las mejillas, pero no retrocedió. Jamás lo haría. No ante él.
—No digas eso como si no supieras por qué me fui. —Su voz se volvió un susurro filoso, envenenado—. Me tratas como si solo fuera tu sombra, como si estuviera allí únicamente para complacerte o adornar tu templo. ¡Tú me obligaste a marcharme, Apolo! Y ahora vienes aquí, después de un año, a reclamar lo que nunca supiste cuidar.
Apolo resopló, como si sus palabras no le importaran, aunque sus puños cerrados lo delataban.
—No tenías derecho a huir. Una esposa no abandona el lado de su esposo solo porque... —Su voz se cortó cuando vio la mirada de Antheia, tan afilada que parecía capaz de herirlo.
—¿Solo porque qué, Apolo? —dijo ella con voz letal—. ¿Porque una esposa no tiene derecho a tener aspiraciones y deseos más que calentar la cama de su esposo y atenderle como si fuera una esclava? —Sus ojos verdes, resplandecientes de ira, se clavaron en los suyos—. Me reclamaste que todo mi culto girara a tu alrededor, que era mi culpa si no tenía seguidores completamente míos, y me dijiste que si quería marcharme, que lo hiciera. ¡Y eso hice! Este templo es mío porque me lo gané. Porque cuando llegué aquí, no había más que ruinas y lo convertí en algo hermoso. Algo que todo el mundo está apreciando. Y por supuesto que no te gusta, porque por primera vez la gente me ve a mí, y no tiene nada que ver contigo.
El dios del sol apretó los dientes, tan fuerte que una vena se marcó en su mandíbula. Su aura dorada, en general cálida, crepitaba con un fuego peligroso, como si estuviera a punto de estallar.
—Tienes mucho valor para hablarme así —dijo, su voz baja y cargada de amenaza—. Pero no olvides con quién estás hablando, Antheia.
—Oh, no, Apolo. Tú no olvides con quién estás hablando —escupió la última palabra con veneno—. Ya no soy la pobre mortal que podías intimidar y despreciar a gusto, ahora estamos en igualdad de condiciones, y día a día, mi poder crece. No podrás evitarlo.
Hubo un instante de silencio tenso. Apolo la miró fijamente, su expresión indescifrable.
—No te quedarás aquí —decretó—. Tú lugar está a mi lado, en Delfos.
Antheia dejó escapar una risa amarga.
—No. No pienso volver hasta que me demuestres que no soy solo un adorno para tu templo.
El aire se cargó con la tensión entre ellos, como si el tiempo mismo hubiera quedado suspendido en el espacio.
Antheia no pensaba ceder. Su orgullo, su dignidad, todo en ella estaba en pie de guerra, y sabía que no cedería. No esta vez. Había recorrido un largo camino desde que había abandonado Delfos, un camino de crecimiento, de reconocer su propio poder y sus aspiraciones. Y no volvería a ser la sombra de Apolo, no mientras tuviera el control sobre su propio destino.
La quietud se quebró con el sonido de unos pasos rápidos que se acercaban. Golpes suaves resonaron contra la puerta.
—¿Sí?
La joven de antes irrumpió en la habitación.
—Mi señora, los viajeros la están esperando —dijo, casi sin aliento, mirando a ambos dioses.
Antheia no apartó la vista de Apolo. Pero su voz, cuando habló, era calma, llena de decisión.
—Voy en unos momentos —dijo sin vacilar. Los ojos de Apolo la observaron con intensidad, como si tratara de descifrar cada una de sus palabras.
La joven, algo sorprendida por la tensión en el aire, asintió y salió rápidamente. La puerta se cerró tras ella con un suave clic, dejando a Apolo y Antheia en la penumbra del silencio.
Él estaba por decir algo más, pero ella se le adelantó.
—Como puedes ver, estoy muy ocupada para seguir perdiendo el tiempo. Por favor, te pido que te retires de MI templo.
—Crees que esto es un juego, ¿verdad? Que puedes desafiarme de esta manera y quedarte aquí, ignorándome.
Antheia lo miró finalmente, sus ojos verdes ardiendo con una mezcla de rabia y determinación.
—No es un juego —respondió con firmeza—. Pero no voy a dejar que sigas tratándome como si fuera un objeto, Apolo. He pasado demasiado tiempo a la sombra de otros para volver a eso. Ya no soy solo tu esposa. Eso quedó atrás hace mucho tiempo.
Y sin darle tiempo a replicar algo más, salió de la habitación, dejándolo solo y furioso.

Ustedes al ver que Antheia dejó con la palabra en la boca a Apolo y no le hizo caso:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top