IV
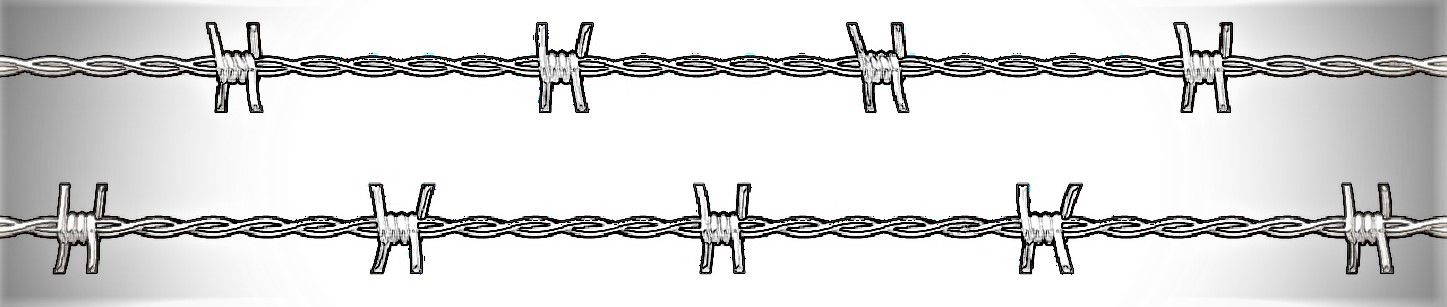
Se dio la esperable detonación y después el estridente rechinar de los perdigones al chocar el metal contra el metal, y tras eso... ¡Tras eso, la llamarada! ¡Como si el mismo aire hubiese estallado en fuegos infernales! El engendro prendió en llamas y trastabilló, y después se inflamaron cortinas y tablas, y de pronto la taberna se convirtió en un crematorio.
—¡Mi drinkejo! —gritó el tabernero abandonando a la carrera la fonda. Solo había quedado él dentro con nosotros, y ahora ya solo restábamos Miri y yo.
—¿Tu drinkejo? —repitió Miri—. ¡Allá se pudra! ¿Pero qué vendía ese padmo en estas botellas? ¡Qué fajro! ¿Brando o benzino puro? ¡Fika su madre! ¡Eh, Pálido! —me gritó entonces—. ¿Es que estás deliro o qué? ¿Qué haces ahí, agachado? ¡Salgamos de aquí, pero ya!
—¡Tasogare! —contesté yo—. ¿Dónde está mi espada, buen Dios?
—¿Tu machete? ¡Vamos! ¡Luego la buscaremos, entre las cenizas!
—¿Y el krímulo? —respondí—. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Buscador? —recuerdo que pregunté mientras Miri me sacaba a la calle, a empujones.
No hubo caso, gracias a Miri. Fuimos los últimos en abandonar el drinkejo y salvamos la vida por poco. Salimos a la avenida y sentimos en el rostro el frescor del aire nocturno. Pero ahí fuera nos esperaba todo lo que quedaba de Bocaverno, y había allí también mujeres, viejos y niños.
Bajé los escalones del soportal de la taberna ayudado por mi comadre mientras detrás de nosotros una lengua de fuego verdusca comenzaba a lamer los aleros del drinkejo; Miri y yo resultábamos como dos sombras fugadas del infierno que se presentaban ante los supervivientes del urbo.
La brisa terminó de aclararme las mientes. Bajamos y caminamos junto a las tres motoretas dejadas frente al drinkejo, la de Miri y las otras dos de los Buscadores; él seguía por aquí, pues ningún arriero o krímulo del vojo abandonaría su motoreta.
Bien, Miri encaró a la muchedumbre y mientras se sacudió el hollín de los pantalones.
—Vosotros, padmos —les dijo con malas pulgas—. Sacadle, no le guardéis más.
Yo sin embargo me dirigí a un lado, pues nos rodeaban en una media luna frente al local incendiado. Nos observaban como embobados, ¡y entonces descubrí al patán que me había sustraído mi preciado nihontō! ¡Mantenía mi espada aún en su mano!
Me planté ante él y le miré sin trabar palabra. Él me observaba mudo de horror, y reculó.
Y entonces atisbé una cosa más entre la multitud, y me olvidé de la espada, podéis creerlo. Vi a una figurilla escabullirse entre los mayores, a una chiquilla. Fue tan solo un instante, pero reconocí aquellos harapos rojos de la primera vez, y aquella misma inocente curiosidad en su mirada.
Era ella. La niña.
Sonreí, pero cometí la falta de volverme y observar la cruel hoguera que consumía ya el drinkejo por todos sus costados, y me llegó el hedor dulzón de la carne requemada de los nuevos muertos del urbo. Negué muy apiadado de ellos, y aún no sé por qué pero descubrí que mis mientes se aclararon ya por completo. Alcé la vista y allí estaba; la Estrella de la Oración.
Me volví al patán que sostenía mi espada y extendí la mano ante él.
—Dádmela ya, compadre. Que en los trabajos que me restan aún habré de necesitar de esta espada, y os lo ruego.
Así dije, y aquel zopenco pareció sorprenderse mucho. No, ninguno de los que allí se encontraban pareció querer revolverse, nadie decía nada. Adelantó un paso, al cabo, y puso la guarda de Tasogare en mi mano.
—Os doy gracias.
Envainé al fin Tasogare, no sin alivio, y me volví entonces con Miri. La niña había desaparecido entre la multitud, como un fantasma.
Bueno, pues me encontré a mi comadre gritando a la horda de pueblerinos. Estaba fuera de sí, a todas luces, y de repente vi que sacaba su pistola y que amenazaba con ella a los presentes. Algunas mujeres comenzaron a llorar entonces, y estrecharon a sus mocosos contras sus faldas, temerosas.
—¿Es que no me habéis audido? —les gritaba—. ¡Entregadme al Buscador! ¡Alportádmelo ahora mismo o prenderé chasca a lo que queda de este asqueroso urbo! ¡Os quemaré a todos con él! ¡No quedará nada para Depape! ¡Sacadlo ya, padmos!
Yo me planté a su lado y puse mi mano en su hombro; volvió la cabeza ella, y me miró con ojos desorbitados, como si fuese la primera vez que nos veíamos. Me adelanté y me erguí cuan alto era ante ella, iluminado por la crepitante hoguera a nuestras espaldas.
—¡Decid! —le dije a la muchedumbre levantando la voz y sin dejar de mirarla—. ¿Qué ha sido de Daj, el paki de la Hordo Legio que os sojuzgaba? —Nadie respondió—. ¿Acaso he escuchado que se ha marchado de estas tierras? ¿Os ha abandonado?
Silencio. Miri dio un paso atrás.
—Así es —se atrevió a contestar al fin uno de ellos, entre la muchedumbre—. A poco de que le cortases el brazo, estraga. Se marchó. Tal vez al este, tal vez a Thuria, dicen, con las sombras del río...
Asentí.
—Pues bien hizo. Hizo bien en tomarse muy en serio mis advertencias, y lo celebro —contesté, y me volví a las mujeres allí presentes—. ¡Comadres, vuestras hijas ya no son rehenes de un patíbulo sin fecha de condena! —exclamé, y en ese punto alguien corrió hasta mí y me tomó de la mano por sorpresa.
La chiquilla en harapos rojos... Su madre gritó su nombre desde algún lugar, alarmada, pero de pronto cesó en sus lamentos; la niña levantó su mirada, y me sonrió. Yo le devolví el gesto.
—¡Madres de Bocaverno! —repetí entonces—. ¡Vuestras hijas ya no son esclavas! ¡No, nunca más!
Así dije, y con la niña aún de la mano volví la cabeza a los otros, a los hombres, a esos cobardes hombres de Bocaverno que lucían ahora sucios de tiznes y quebrados, y que miraban a todos lados y a ninguno, y que no sabían qué maldita cosa hacer.
—Y vosotros... —dije—. ¡Malditos parias, sois medio hombres! —les grité—. ¡Aquí os tengo otra vez, tullidos, vencidos de otra batalla perdida! ¡Pues seré yo o mi partnera, o será ese mecha o los mismos krímulos que escondéis, pero todos os quebramos espaldas y cabezas, y así os pasa una vez y otra, y ya lo veis! Pero la valentía... —dije en tono más bajo, y después levanté otra vez la voz—. ¡La valentía es lo primero que os quebraron al nacer, malditos, y bien os lo digo! —Hubo algunas protestas airadas que me llegaron de no sé dónde, pero no presté mientes y seguí—. ¡Malos hombres de Bocaverno, os digo yo lo que ya le dije al paki, la otra vez! ¡Yo soy Ruy Ramírez, el Navegante! Y no voy a procuraros más quebrantos. Empeño en ello mi palabra, como hice con él —dije, y señalé a varios de ellos—. Pero, tal y como le dije también a Daj, en su cubil, ¡eso vale tan solo por esta ocasión, tenedlo bien presente! ¡Porque yo estoy viajando por estas tierras ahora, y seguiré aún un tiempo por aquí, y no quiero escuchar por boca de algún arriero que los cobardes de Bocaverno siguen sin saber mantener la libertad de sus hijas, que no saben si no caer bajo yugos distintos una vez y otra! ¡Liberaos ya de la tiranía de pakis y de krímulos y arrancaos ese miedo del alma que os vuelve unos impedidos! ¡Tomad el ejemplo de vuestras mujeres! Pues os adelanto que no vais a vivir en esta mala tierra para siempre, y de igual modo... ¡Cumplid como hombres o volveré aquí sin tardanza y sin palabra que empeñe mi castigo! ¡Quedáis advertidos! —les grité, y entonces me incliné y besé la blanca mano de la niña de rojo, y me despedí de ella por el nombre con que su madre la había llamado antes, y ese nombre dulce me lo guardo solo para mí, Reiji, ya os lo digo, y cuando regresó con su madre me puse de nuevo en pie.
Pero seguía el silencio reinando en la avenida, no había habido efecto, y es que el miedo resultaba aún ser demasiado grande. Y Miri no me quitaba ojo, a todo esto.
Y entonces se elevó una voz solitaria, una sola, desde atrás. Resultó ser la de una de las comadres, y me pareció venerable, muy sentida; la misma voz que mueve al Mundo y que tantas veces he escuchado a lo largo de estos siglos, Reiji, bien sabéis lo que digo.
Y dijo esa voz:
—¡Dadles al Buscador!
Se miraron los unos a los otros.
Y repitió:
—¡Dadle ya a ese krímulo, que le dé su merecido! ¡A él y a los de su calaña!
Y se elevó entonces un rumor entre la muchedumbre, y muchos hombres se miraban ahora los unos a los otros, buscándose una seña o tal vez un consentimiento, pero a nada se atrevían. Por lo que se levantaron nuevas voces de mujeres, otra aquí y otra allá, y al principio eran airadas palabras proferidas en vaga letanía pero luego elevaron el tono y se tornaron más severas, y nacían de lo más hondo de los pechos maternales, y resultaron ser estas las voces de las yayas y de las matronas, las de aquellas que junto a las menguantes brasas del hogar velan el sueño de sus niños.
—¡Entregadlo! —gritaban a coro.
—¡No lo escondáis! —decían.
Y yo me retiré al cabo y me situé de nuevo junto a mi Miri, quien no daba crédito, y esto me dijo mientras las voces arreciaban. Creo que ya me había preguntado esto mismo, tras nuestro primer encuentro, y es que no lo recuerdo ya, pero esto me dijo, Reiji, sin traba:
—¿De dónde has salido tú, Pálido, fika tus muertos?
—Calla —le contesté—. Mira ahora —le dije—. Esta es la mano que en verdad domina el Mundo, Miri.
Y callamos y observamos.
Los gritos se prodigaron, y después de eso muchos hombres comenzaron a ser zarandeados por sus propias mujeres.
—¡Cobardes! ¡Traédselo!
—¡No sabéis lo que decís! —se quejaba uno de los hombres—. ¡Si le damos al Buscador Depape nos mortigará a todos!
—¡Ya estamos muertos en vida, castrado! —le contestó a ese mismo una—. ¡Traedlo, traedlo! —repitió, y aquello ya era como un clamor, y luego se oyó a otra decir—. ¡Traédselos vosotros o lo haremos nosotras! ¡Allí lo tenéis escondido, en la casa del Bulas, que os vimos meterlo! —protestaban, y señalaban a una de las casas de la villa—. ¡Traédselo al Hombre del Saco o lo haremos nosotras, pero bien cogido de los testos!
Y hubo gran enojo, y noté que algunos se vinieron a razones, y entre voces y gritos dejaron la avenida y se metieron en tal casa.
Nosotros esperamos, sin decir palabra. El incendio arreciaba, y en ese momento los techos del drinkejo se vinieron abajo con gran estruendo a nuestras espaldas. Pero ya nadie prestaba atención, pues el drinkejo ya no existía. Ni nosotros tampoco. Y entonces empezaron a escucharse voces en la casa donde se metieran, y golpes, y al poco alcanzamos a ver que nos traían entre cuatro hombres a un quinto, a empujones y puñadas. Traía el cautivo la mano envuelta en paños sanguinolentos, y cojeaba; era el segundo Buscador, el que Miri había dejado con vida tras destripar al gigante. ¡Al fin!
Se abrió pues el coro de lugareños, y lo arrojaron a nuestros pies. Las mujeres vitoreaban, daban sonoras palmadas, ¡y algunos hombres también! Y entonces el Buscador, de rodillas y sujetándose el muñón ganado por su propia cobardía, levantó la vista, suplicante. Primero hacia Miri y después hacia mí, y Miri se adelantó y lo tomó por los cabellos de mala forma, y le obligó a mirarla, y escupió en su cara tiznada y le dijo:
—¡Ya está bien! ¡El maljuna de Pintas, nuestro amigo! ¡Habla de una vez, que no habrá otra ocasión! ¿Dónde está? ¿Dónde le ha llevado vuestro partnera? —le advirtió.
Aquel cobarde sollozó y balbuceó, pero nada dijo, y Miri perdió entonces la paciencia, y con la guarda de su pistola le golpeó en las quijadas y le saltó dos muelas. Cayó al suelo. Algunas de las mujeres se estremecieron y las luces de la hoguera parecieron perder rigor. El desgraciado escupió entonces una baba sanguinolenta y se arrastró por el suelo, hasta llegar a mí, y me tomó de la pernera.
¿Y yo, qué diríais que hice? Pues que la Diosa me perdone, Reiji, pero yo en ese momento no pude dejar de ver a Meda, en mis mientes. Ni a la deforme criatura en que el Signo Amarillo había convertido a Malbino, el digno cefo de Fonsulfuro, y recordé las veladas amenazas que Piro había lanzado contra mi compadre, Cachocarne...
Una nube ocultó el Lucero de la Oración.
Me estremecí de furia. ¡Cuántas villanías de los Buscadores no habrían quedado sin castigo, a lo largo y ancho del vojo!
Y escuché de pronto cómo Miri cebaba su mazurca, y cómo se acercaba a nosotros.
—¡Ayúdame, estraga! —me dijo entonces él, al verla venir, y entre esputos aquel krímulo postrado a mis pies me dijo—. Te... Te he escuchado hablar, antes... Tú... Tú eres un buen viro, ¿no? Sálvame de tu beleta —suplicó—. ¡No puedo traicionar a Depape! ¡Me matará, o me hará algo peor! Tú... me comprendes, ¿verdad?
Tales cosas me dijo, el canalla.
Yo me incliné y le tomé de la mano sana, y él creyó que fuera para ayudarle. ¡Mal parido! ¡Pues no! Retorcí su muñeca y de muy mala forma, y el bellaco gritó y lo arrojé de bruces, y puse mi bota sobre su pecho.
—¿Que yo lo comprendo? ¿Que lo comprendo? —grité—. ¡No, creo que no, bastardo! ¡Y en verdad creo que no habéis escuchado ni una palabra de lo que aquí le he dicho a esta gente! ¡Bueno, pues ahora tengo por fin en mi poder vuestra otra mano, cabrón hideputa, y ahora me la cobraré también! —Tal dije y no estoy orgulloso, Reiji, pero mi rabia se sentía fría aunque contenida en una vaina de plomo fundido—. Oíd —continué, tan solo un poco más sereno—, podéis enfrentar la venganza de Depape o podéis enfrentar el vivir en el vojo sin vuestras dos manos. De lo primero y si huís muy lejos podréis libraros, y sobrevivir, pero en el segundo caso no, y os lo aseguro. No le dejaré a mi comadre que os mate, no habrá tal merced. ¡Conque vos decidís! ¿Dónde está nuestro amigo, el Tiñas? —exclamé.
El maldito Buscador lloraba. Farfullaba cosas sin sentido. Y mientras, el gentío, enardecido ahora, nos exigía a voces que lo ajusticiésemos, y Miri apretó el cañón de su mazurca contra el dorso de su mano sana, presta a dejarle sin ella, y entonces algo estalló de repente, a nuestras espaldas.
Nos volvimos, sin aliento, y todos vimos saltar desde dentro de las verdes llamas del drinkejo una figura pesada. ¡Era el mecha, aún envuelto en llamas y tiznado de carbón hasta los tuétanos, y así cayó, sin gracia ni concierto, al pie del soportal! ¡Buen Dios!
El golem negro se irguió cuan largo era y me observó con aquellos tres ojillos velados y mecánicos suyas. Sus brazos giraron sobre sí mismos y a gran velocidad, como las aspas de un molino, de una forma imposible, y me encaró. ¡Que el diablo me llevase!
Y ya no hubo más; lo que quedaba de Bocaverno huyó de la avenida entre aullidos de terror y el monstruo les lanzó uno o dos tientos, con sus tenazas dentadas. ¡Uno de ellos en su huida dejó caer su sombrero y el mecha lo tomó, al vuelo, y se lo caló en su achicharrada testa para suplantar el otro anterior, el que había perdido en las llamas, y lo juro!
—¡Tiko! —le gritaban mientras corrían los de Bocaverno—. ¡Tiko está deliro! ¡Se ha chascado! ¡Digno Redentor!
—¡Pálido! —me gritó Miri entonces—. ¡Vámonos de aquí, que el mecha este no va a atender a tus discursos de maljuna!
—¡Espera! —le contesté—. ¡No sin él! ¡El Buscador! ¡Miri, tráete la motoreta, por la Diosa!
Ella obedeció y no sé ni cómo, dada la algarabía reinante. Dio un rodeo al engendro y saltó encima de su motoreta, y mientras yo cebaba de nuevo mi mazurca guardando la vida del Buscador. Miri tumbó la motoreta y la aprestó con un rugido y un golpe de muñeca, y se plantó a mi lado. Tiré a su regazo mi mazurca y ella me miró sin comprender mientras yo revolvía entre las alforjas hasta sacar dos o tres brazas de maroma.
—¡Apunta a la cabeza! —le dije, y con un nudo corredizo trabé las dos piernas del Buscador y fijé el otro extremo de la maroma al armazón de la motoreta. Volví entonces al krímulo de espaldas en el suelo y salté a la espalda de Miri arrancándole la mazurca de las manos—. ¡Ahora dale, Miri, encabrita este maldito cacharro tuyo como bien sabes! ¡Dale! ¡Que este se viene a por nosotros ya, y por mi fe!
¡Y Miri giró de nuevo el puño de su montura, con un golpe, y la moroteta salió volando por la avenida como un azor, y justo cuando el enloquecido mecha nos acometía la maroma dio un brusco tirón y el Buscador nos siguió bien a su pesar, dando botes por la avenida. ¡Se levantó enorme polvareda a nuestras espaldas, pero al diablo si me hacía falta apuntar! Me volví y disparé la mazurca, agarrándome con fuerza a la cintura de Miri, y acerté el costado del monstruo. Apenas se veía nada pero creo que cayó de lado aunque se puso en pie al punto, y eso sí pude presenciarlo; ¡tal y como yo había esperado!
—¡Más deprisa, que nos llevamos a este otro bellaco también de Bocaverno, Miri! —reí.
Mi comadre también rió, tal vez por desespero o quizá de buena fe, pero el caso es que se volvió y vimos juntos que el monstruo nos perseguía a grandes zancadas, como un espantajo rabioso. ¡Y la motoreta rugía entre nuestras piernas!
Bueno, pues dejamos atrás el pueblo, la oscuridad del vojo nos envolvió y Miri aún no aflojaba. Se concentró en lo que tenía delante, en el camino, y mientras a todo esto yo escuchaba con gran pasmo a nuestro perseguidor, engullido por las sombras aunque sin abandonar nuestra zaga.
—¿Lo lograrás? ¿Escaparemos? —grité a la espalda de Miri.
Ella no me escuchó, o no quiso escucharme. Recargué la mazurca como bien pude a una mano pues no soltaba su cintura. Entretanto la Estrella de la Oración de nuevo refulgía sobre nuestras cabezas, sobre el vojo entero.
Bueno, pues el krímulo, el tal Beleco, no cesaba de chillar mientras daba botes y se clavaba todos los pedruscos del vojo en la espalda. Su cabeza quedaba tal vez a un palmo de las tenazas chasqueantes de aquel monstruo enrabietado a la carrera, oculto en la negrura que nos perseguía.
Némesis tras némesis, y tras otro más; todos corríamos, en enloquecida persecución.
¡Pobres, todos nosotros!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top