III
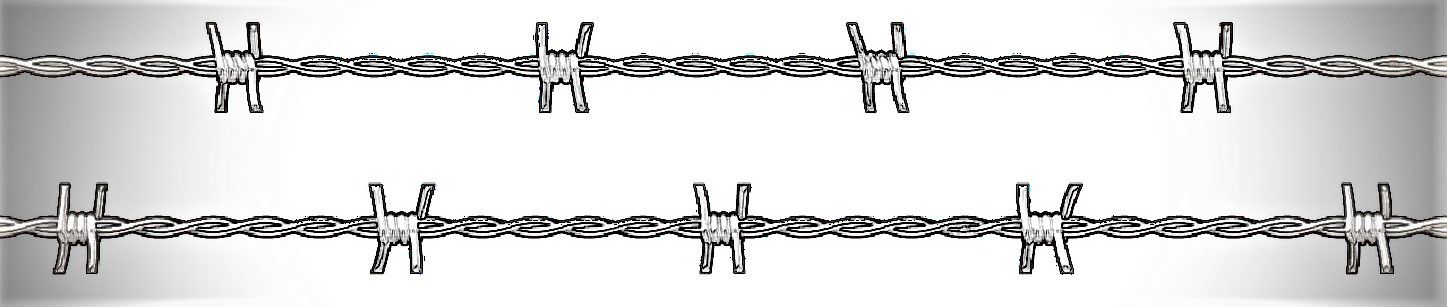
En efecto esta vez tocaban algo parecido a un clavicordio en aquel conocido tugurio. No sonaba la vez anterior en que Miri y yo visitáramos aquella mala fonda, y vi que resultaba este una suerte de mueble aparador, encastrado contra la pared del fondo. Aquel que lo aporreaba con sus callosas manos cesó de tocar tan pronto uno de los lugareños de Bocaverno nos viese entrar y gritase: «¡Eh! ¡Son esos dos, otra vez! ¡Los del paki! ¡Los del paki!».
Como digo en ese punto la canción a coro de borrachos murió de repente, y todos se volvieron a mirarnos. Habría unas treinta almas allí reunidas, y yo observaba la atestada sala mientras Miri, a mi diestra, enfilaba la barra y tomaba al posadero por la camisa, sin miramientos.
—Las dos motoretas de ahí fuera... —le dijo—. ¿Dónde están los Buscadores, viro?
El pobre diablo abrió mucho los ojos y paseó la mirada por la sala buscando apoyos en los borrachos mientras reinaba el silencio. Pero como no encontró ninguno profirió un chillido ridículo, se zafó de las manos de Miri como pudo y se arrojó debajo de la barra. ¡Cobarde!
—Miri... —le alerté.
Mi comadre se volvió y encaró conmigo la concurrencia que teníamos ahora plantada frente a nosotros. Treinta hombres os dije, y eran en verdad todos los varones del pueblo en buena edad de beber, sin duda. Entonces mi vista huyó de aquel escrutinio de caras bobaliconas y espantadas y recayó con sorpresa en un mamotreto que había plantado junto a la puerta. Habíamos pasado a su lado al entrar en aquel garito y ni habíamos reparado en él. Yo al menos había creído pero sin pensarlo mucho que se trataba de un vetusto perchero en el que los parroquianos colgaban sus chamarras. ¡Gran error! Hasta habían plantado un viejo sombrero en lo más alto de aquel armatoste, pero entonces un brillo sucio y metálico en él me llamó la atención. No resultaba ser un perchero, no; ¡se trataba del mecha aquel que en mi primera visita a Bocaverno había descubierto en la avenida, realizando tareas de carga! Ahora yacía inmóvil, como una estatua de acero deslustrado y servía a todos de torpe perchero, pero aún alcancé a distinguir un resplandor rojizo en el interior de sus ojos. ¡Aquel cachivache aún funcionaba, por mi fe!
Había silencio en la tasca, digo, hasta que uno de la primera fila exclamó, mirándome:
—¡Sí! ¡Fika, Bopo! ¡Mirad todos, es él! ¡El estraga que tajó en cachitos al pobre Daj! ¡Que el sunon le seque la vista! ¡Y esa es la beletita que lo acompañaba!
—¡Sí que es él! ¡Viste la misma chamarra roja! ¡El Hombre del Saco! —intervino otro desde atrás.
—¡Casi mata a Daj la otra vez! ¡Habrá venido a rematar el tajo! —gritó un tercero.
—¿A Daj? ¡Casi nos mató a todos en la plaza aquella mañana, cuando quisimos alportarle para el paki! —intervino otro por último y con patente odio; este resultaba ser manco de reciente condición, y creo que por favor mío.
—Sí, soy yo —les respondí a todos alzando la voz, y miré de soslayo a Miri y esto otro añadí—. He vuelto. Soy... —Dudé—. El Hombre del Saco, sí —dije, y me reí, y entonces desenvainé mi espada.
Miri a todo esto dejó escapar una brava risotada.
—Pero esta vez puede que no tengáis que acabar mal y conservéis vuestras napias —dijo—. Si nos decís dónde están los Buscadores —añadió la muchacha sosteniendo su mazurca—. ¡Así que largad ya, viros! ¿Dónde están los asquerosos krímulos de Depape?
¡Hubo un nuevo silencio espantado, y voto a Dios!
Me adelanté yo también un paso hasta situarme a la siniestra de Miri, con Tasogare presta. No veía yo pistolas ni pafilos en las manos de aquellos malos hombres, por lo que así hice.
—¡No! ¡Mi drinkejo, mi drinkejo! ¡No os peleeis aquí! ¡Saliros fuera a pelear, por vuestros muertos! —gritó junto a nosotros el tabernero desde su escondite tras la barra lateral.
Entonces dos sillas se descorrieron de repente, al fondo, y dos figuras se hicieron paso a codazos entre el gentío hasta llegar al frente. Al fin; aparecieron así los dos krímulos de Depape, los Buscadores que habíamos venido buscando, sin duda, pues venían requemados por el sol y oliendo a chatarra y benzino, y traían además un rictus bravucón pintado en la cara. Estos sí portaban pistolas al cinto, medio metidas en los calzones, y uno de ellos... Diosa, uno de ellos me pareció un auténtico gigante, Reiji: le sacaba tres cabezas a su compadre, y lucía una prominente joroba en la chepa. Ya había reparado en el tamaño y profundidad de sus huellas, donde la cabaña del Tiñas, si recordáis. Del otro krímulo, poco que decir: acaso otro pobre diablo del vojo, mal alimentado...
—Al fin las dos perdices, prestas al tiro... —le dije yo a Miri sin amilanarme.
—¡Eh! ¿Conocéis a estos dos, padmos? —vociferó entonces a los presentes el krímulo a mi diestra, el tal gigante, sin dejar de vigilar la mazurca de Miri; yo no debía de haberle causado gran impresión.
—No me fikes —intervino Miri soltando una carcajada—. Esto es como en los filmos que largan en el kinejo... Esos en los que los krímulos y los alguaciles se mortigan a kuglazos, ¿eh, Pálido? —me dijo, pero yo por supuesto no tenía idea de a qué carajo se refería, pero asentí.
—Estos dos son los que sajaron al paki de por aquí hará unos pocos meses —contestó uno de los lugareños a tal krímulo, a su espalda—. ¡Ojo que son peligrosos, sobre todo el maljuna ese, el del machete tan raro! —le previno.
Los dos krímulos nos miraron con renovado interés. Y ahora en especial a mí, al parecer. ¡Mejor, pues mal harían en subestimar a Miri, pensé, aunque de eso bien pronto se darían buena cuenta!
—Venimos buscando un amigo nuestro: el galeno ese que rencasteis cerca de Pintas —contestó entonces mi comadre.
El de la siniestra, el escuálido, pareció sorprenderse y se burló de ella.
—Vaya, pues mira que lo siento, beletita, pero llegáis tarde. Mira, ya no está aquí...
—¿Va con vuestro compañero? ¿El que montaba la tercera motoreta? —pregunté yo entonces.
El Buscador me observó con sorpresa y asintió.
—¿Y a dónde lo alporta? —intervino Miri.
—Bueno, eso no te lo podemos decir, beletita —contestó el de la diestra, el gigantón, siguiendo con su chanza. Tenía una voz ronca y avinagrada—. Sería pecadito del niño Jesús, ¿no?... —se burló, y yo abrí mucho los ojos, presto—. Pero estate tranquila, que creo que vamos a llevarte con él también. Pareces estar en época de buena siembra, ¿que no, Beleco? —dijo, y le dio un codazo a su compañero, el pequeñajo, animándole a seguirle con la guasa, y se rio.
Bueno, pues en esto yo ya me iba por él cuando Miri me retuvo con un siseo, como refrenando a su perro. ¡Ja!
—¿Entonces vosotros dos sabéis a dónde se ha ido vuestro partnero con nuestro amigo? ¿Y de verdad que no nos lo vais a decir, viros? —respondió entonces al punto la muchacha y sin arredrarse, y se separó un paso de mí mientras aprestaba su mazurca.
—Pues puedes apostar a que no, vulpa, y... —fue a contestar el otro, pero Miri ya le cortó.
—¡Me alegro! —exclamó—. ¡Porque entonces me sobra uno de vosotros dos, y fika tu padre! —gritó, y antes de que pudiesen ni llevar las manos a las armas ella descargó el infierno de su trabuco contra el pecho del de la diestra. ¡Dios, se abrió en dos el gigante, como una sandía jugosa, y se empaparon de sangre y tripas las tablas del suelo! ¡Y entonces ya la sala se llenó del fragor de los gritos, del hedor dulzón de la sangre y del regusto picante de la pólvora!
Me fui pues al fin derecho a por el otro, el que quedaba, y entonces Miri exclamó:
—¡Ese vivo, Pálido! ¡Ese vivo!
Él ya sacaba su pistola pero de pronto se halló sin mano con que sujetarla: cayó esta al suelo, sí, y Tasogare lloraba sangre y aquel rufián aulló de dolor y me observó con sorpresa.
—¡Ay! ¡Cabrón! —chilló entonces el krímulo, el tal Beleco—. ¡Vosotros, a mí! —ordenó a los lugareños tirándose al suelo y revolcándose como un cerdo degollado—. ¡A mí! ¡Si estos me mortigan Depape no dejará piedra sobre piedra aquí! ¡Mortigadlos!
¡Maldito canalla! Sus palabras actuaron casi al instante como un invisible resorte. ¡Había azuzado el miedo de los presentes y hubo un coro de gritos de rabia, y de revancha también, y al fin se nos echaron encima todos los de la fonda!
Entonces Miri y yo nos retiramos, hacia la barra lateral en que se escondía el tabernero, y mientras así hacíamos nos defendíamos como bien podíamos: mi comadre descargó una vez más la mazurca, y vi otro más que mordió el polvo, y entonces saltó detrás del mostrador y sobre la espalda del tabernero, y mientras echó mano a la espalda y sacó su pistola a relucir.
—¡Salta aquí, Pálido! ¡Aquí!
Yo salté, sí, pero me quedé de pie sobre la barra de la taberna repeliendo a patadas a todo aquel que se acercaba demasiado, manteniendo también a raya con la espada a todo el que trataba de cogerme de las perneras y arrojarme al suelo. ¡Yo brincaba aquí y allá, entre brazos, botellas y vasos rotos, pero no osaban acercarse todo lo que quisieran! ¡No sin recibir buenos tajos, no!
Entonces Miri se incorporó desde detrás de la barra con la pistola ya presta, y la sala retumbó con el estruendo de los trallazos. Comenzó a disparar, aquí y allá, se diría que sin tino ni concierto, pero cayeron otros dos o tres más de los lugareños como muñecos de paja y con la frente traspasada.
—¡Sin cuartel, Miri! ¡Santiago y cierra, España! —grité, y así arengaba a Miri mientras yo seguía repartiendo más mandobles.
Reía, pero no me duró demasiado la guasa pues resultó que unos cuantos rodearon la barra y nos querían acometer por un flanco. Pero yo lo advertí y salté por fin detrás de la barra y les corté el paso, y guardé la siniestra de Miri y hubo allí pendencia de hierros pues algunos traían navajas y machetes, y aún más cosas, pero a esto cayeron tres o cuatro más hasta que uno consiguió prenderme de la mano en que sostenía a Tasogare y trató de arrebatármela, el muy bellaco. ¡Pero no tal, eso no pasaría!
Y mientras, a todo esto, Miri seguía disparando, y aquello resultaba ya un purgatorio en que se atronaban los oídos, y no todos los trallazos venían ya de la pistola de Miri. ¡No! ¡Con su otra mano, la mala, el Buscador restante desde el suelo comenzó también a dispararnos pero no halló blanco, ni en Miri ni en mí! ¡Le voló en cambio los sesos a uno de los que atosigaban a mi comadre desde el otro lado de la barra y cayó seco el desgraciado, que yo lo vi!
Empezaba a pintar mal pues la cosa, Reiji, y era cierto pues resultaban demasiados y yo me era zarandeado por dos patanes y a Miri a buen seguro poca munición le restaba. ¡Buen Dios! Me conseguí quitar a uno de encima, a puñadas, y liberé al cabo la espada pero otro vino a socorrerle y saltó encima de la barra, y entonces escuché a Miri maldecir. ¡Su arma chascaba al fin hueca, sin pólvora que la animase, y aún restaban muchas sabandijas en pie buscando destriparnos! Salvaron otros más el mostrador y se la echaron encima al fin, tirándola al suelo. ¡A cinco o seis tenía encima suyo, y mi Miri se defendía arrancando orejas a mordiscos, sin tino!
Y entonces gritó:
—¡Pálido, tu mazurca! ¡Dispara al mecha!
¿Cómo? Yo, inmerso en la refriega por liberarme de nuevo la mano de la tizona creí escucharla mal y continué forcejeando, sin hacer mucho caso.
Y entonces la escuché gritar de nuevo:
—¡Pálido! ¡Hazlo ya, fika tu padre! ¡Al mecha! —dijo, y al fin reaccioné.
Pero mucho me costó, y es cierto, pues para dar gusto al incomprensible antojo de Miri solo vi una forma con la que liberar mi diestra, y no me gustó un higo: solté Tasogare. La dejé en manos de aquel becerro que me la había estado disputando a tirones, y en el punto en que mi mano se vio libre el zopenco aquel cayó de nalgas con mi espada en sus manos.
Agarré pues entre maldiciones mi propia mazurca, y gritó Miri de nuevo:
—¡Al mecha, al mecha! ¡A la cabeza, no falles!
Levanté el arma y apunté el cañón a un lado y al otro, esquivando las manos del otro lado del mostrador. Hallé al fin un hueco tras echarse uno de aquellos zamarros a un lado, y descubrí la figura alta del golem que sirviera de percherón junto a la puerta.
¡Y disparé!
¡Qué estruendo! No hacía falta apuntar mucho con aquel trabuco, no... Creo que ya os referí su funcionamiento en otra ocasión, Reiji; los mortíferos perdigones de la mazurca se desparramaron en una ventolera que voló por encima de vasos y testas y rebotaron contra la frente y la pechera del mecha, chatarra contra chatarra, y el golem aquel trastabilló y rebotó con violencia contra la pared.
Se me echaron entonces encima en número sin cuento, y yo ya no mantenía cebo en mi trabuco ni espada en la mano. ¡Estaba rendido! Me derribaron, y una bota aplastó mi pecho y otra aún más cruel pisó mi garganta.
¡Entonces, entonces...! ¡Ah! ¡Entonces se oyó como un bufido o yo qué sé, Reiji, entre el fragor, y escuché desde las tablas del suelo algo así como el retumbar de unos pesados zancos, y de repente la sala se inundó de gritos y alaridos! ¡Se escucharon como chasquidos secos, lo juro, y resultaban ser como los de secas ramas de brezo cuando se astillan, y después junto a mí vi aterrizar el cuerpo de uno de aquellos patanes! ¡Tenía los brazos rotos, en posiciones imposibles, y chillaba en penosa agonía y la cosa siguió así!
Más golpes escuché, y más cuerpos vi volando. Los parroquianos de Bocaverno cruzaban como grajos los aires de la taberna, y de repente el frente de la barra se vio libre de enemigos, o eso me pareció, y me puse de nuevo en pie y con no poco esfuerzo, aunque los que me atosigaban a patadas ya no estaban pues debían haber huido. ¿Qué estaba ocurriendo?
Digo que me puse en pie, y de pronto, al otro lado de la barra, vi aparecer la imponente figura del mecha con aquel sombrero ridículo suyo en la testa. Lo había visto tiempo ha cargar fardos, en la plaza, aunque hoy había servido de mero perchero inmóvil junto a la entrada. ¡Pues ahora parecía de nuevo bien vivo, por mi fe, y le vi apostarse detrás de otros dos borrachos despistados! ¡Los tomó también a estos por los brazos y se los quebró como si fuesen las alas de dos pajarillos! ¡Como palillos, sin esfuerzo! ¡Qué inhumana fuerza! Después hubo como una descarga en el aire y aquel golem saltó. Cayó sobre la barra de la taberna y esta se derrumbó bajo su peso y estalló en mil pedazos. Yo iba ya mareado. Me tiré al suelo de nuevo y desde las tablas llenas de sangre y serrín vi que el monstruo se aproximaba a mí y a otros dos más que se retorcían allá abajo conmigo. ¡Uno de ellos era el propio tabernero, que al fin asomaba las narices!
—¡Quédate quieto, Pálido, por tu padre! —me gritó Miri.
¡Miri! ¡Me había olvidado de ella! Volví la mirada y descubrí que ya se veía en pie de nuevo; empleaba su tiempo en romper botellas de brando en las cabezas de los patanes que corrían de aquí para allá, y yo obedecí y me quedé muy quieto aunque solo fuera porque no sabía cómo afrontar aquella inverosímil situación.
Pero no pude evitar gritar de puro asombro; el tabernero y el otro diablo huyeron a gatas, y me vi de pronto solo, sobre el suelo ensangrentado, enfrentado a aquel engendro desvencijado. Me observaba con tres ojillos de cristal que había sobre su quijada. ¡Echaban chispas y emitía viciados chasquidos desde las entrañas de su oxidado pecho! Cuán diferente me resultaba aquel maltrecho hombre artificial de aquel otro glorioso y ciclópeo Talos, el Custodio de Fonsulfuro. ¡Este me resultaba más viejo, más pequeño, claro, pero más envilecido por el transcurrir de los siglos! Al parecer había quedado igual de enloquecido, y todo gracias al disparo de mi mazurca. ¿Cómo lo habría sabido Miri? No sabía, tal vez había recordado algún consejo o alguna historia de su hermano, pero el caso es que no me gustó lo que ví en aquellos tres fanales fijos en mí, y menté todos los muertos de mi Miri.
Precisamente ella gritó de nuevo, a mis espaldas:
—¡Atrás! ¡Ven, Pálido! ¡O te hará trizas!
Resoplé. Vi que aún quedaban seis o siete de los lugareños de la taberna en pie, sin saber qué hacer, gritando y muy desorientados. Yo también lo estaba No mantenía ya ninguno de ellos ganas de riña, no, y al cabo decidieron huir en desbandada aprovechando que el monstruo se había encaprichado de mí. ¡Me volví de un salto, justo cuando aquel engendro me lanzó una de sus garras! Me aprestó por las greñas de todas formas, y me arrancó un buen mechón de pelo, el canalla, pero yo rodé y me encontré de pronto a prudente distancia, a los pies de Miri.
Ella se adelantó con la valentía de un tercio de Flades y me cubrió cuando el monstruo ya me perseguía. Cogía botella tras botella de la alacena de detrás de la barra y las lanzaba contra el pecho del golem. Este dio una zancada en pos nuestro, y mientras a todo esto Miri exclamó:
—¡Mete en tu mazurca un kartocho, Pálido! ¡Ahora, al pecho!
Todo hedía a alcohol, Reiji. De ese que te hace perder la vista al segundo trago, pero yo cebé la mazurca a toda prisa como me mandaron, y bien. Levanté la vista y el cañón; Miri se había agachado a recoger su pistola y me encontré de nuevo frente al mecha.
—¡Quiera Dios que no me falle el tiro o encerraré a tu hermano en su fétido foso de mierda y tiraré la llave al mar, Miri! —exclamé, y disparé entonces.
¡Blam!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top